Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Guadalupe Santa Cruz | Autores |

Un modo de escribir
El contagio, de Guadalupe Santa Cruz
Por Ricardo Cuadros
Escritor y crítico literario
Publicado en Literatura & Libros, diario La Época, 2 de noviembre 1997
.. .. .. .. ..
Cuando una escritura consigue ‘hundir en la página’ el tema retratado para exponerse como posibilidad expresiva, estamos en presencia de literatura. Hundimiento o traspaso a segundo plano de la tragedia, el drama, melodrama o comedia que sostiene, con su armazón teatral, la expresión: es lo que consigue Cervantes con los desvaríos de un vejete loco en la España del XVI, Flaubert con el adulterio de una mal casada en la Francia del XIX, Donoso con el orden de la familia burguesa en Chile a mediados de nuestro siglo.
La tradición moderna de la narrativa chilena, en su escaso siglo de existencia, ha frecuentado de preferencia otro camino: el de la anécdota bien contada, el personaje inequívoco, el apego al discurso lógico. Es decir las formas de representación que entretuvieron y educaron a quienes sabían leer en la época de la Revolución Industrial y hasta la llegada del cine, la televisión. Los espacios entreabiertos por Juan Emar y María Luisa Bombal, justo en el momento en que el cine comenzaba a reemplazar a la novela en su función didáctica y de entretención, no atrajeron la atención de ‘los espíritus inquietos’ -que prefirieron el género poético- y la narrativa quedó varada en los meandros del realismo decimonónico. Luego, cuando la escena literaria comenzaba a registrar la renovación profunda que proponía José Donoso con El obsceno pájaro de la noche (1970), el proceso histórico-cultural, mediante el exilio y la censura, impidió que su próxima obra Casa de campo (1978) y otras de la importancia de Frente a un hombre armado (1981) de Mauricio Wacquez, circularan entre lectores y críticos como parte formativa de la narrativa nacional.
Es notable, en este contexto, lo que sucede con la escritura de Guadalupe Santa Cruz, en sus tres novelas: Salir (1989), Cita capital (1992) y esta última, El contagio (1997). Notable porque ella insiste en privilegiar la creación de ‘un modo de escribir’ -como Antonio Gil, Damela Eltit, Pedro Lemebel, Roberto Bolaño-, en un momento cultural donde la mayoría de los autores se conforman con mantener el status quo del realismo en sus variantes mágicas o urbanas. Guadalupe Santa Cruz me parece predispuesta a la gestación de una poética de fin de siglo: intersección de universos literarios como el de Juan Emar, Clarice Lispector o Marguerite Duras, con universos cotidianos como el de las relaciones de poder en una institución hospitalaria de Santiago de Chile, el habla de las mujeres, la tragedia histórica del país, la voz de un cuerpo maltratado.
Apolonia, la manipuladora de alimentos.
Subalterna del servicio de alimentación de un hospital santiaguino llamado Pedro Redentor, síntesis imaginaria que lo convierte en “el más imponente de los 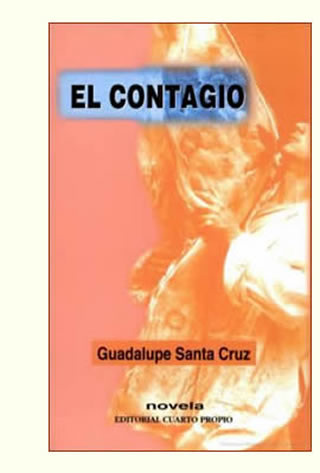 hospitales públicos”, Apolonia López -que “bate los huevos como si fueran sus pensamientos”- es la persona que discurre y sostiene el relato en El contagio. Y en torno a Apolonia un triángulo de hombres: Lázaro su marido, el doctor Luciano su amante y el fotógrafo Elías, que llega al hospital como preso político y establecerá con ella, mediante el diálogo verbal y el sexo, un segundo triángulo todavía más íntimo, cuyo vértice faltante es una mujer de quien sólo conoceremos cartas o confesiones escritas, Laura. Cada uno de los sujetos masculinos es un punto de fuga del hospital -Lázaro hacia el hogar, Luciano hacia la ciudad y ritos de lujo, Elías hacia el centro de ella misma-, pero Apolonia no se irá con ninguno, sino sola, aunque embarazada, al final.
hospitales públicos”, Apolonia López -que “bate los huevos como si fueran sus pensamientos”- es la persona que discurre y sostiene el relato en El contagio. Y en torno a Apolonia un triángulo de hombres: Lázaro su marido, el doctor Luciano su amante y el fotógrafo Elías, que llega al hospital como preso político y establecerá con ella, mediante el diálogo verbal y el sexo, un segundo triángulo todavía más íntimo, cuyo vértice faltante es una mujer de quien sólo conoceremos cartas o confesiones escritas, Laura. Cada uno de los sujetos masculinos es un punto de fuga del hospital -Lázaro hacia el hogar, Luciano hacia la ciudad y ritos de lujo, Elías hacia el centro de ella misma-, pero Apolonia no se irá con ninguno, sino sola, aunque embarazada, al final.
En El contagio la presencia masculina es determinante para la reflexión de Guadalupe Santa Cruz sobre la condición femenina, pero la novela no pone en juego los roles mejor reconocibles en el orden social: aquí no hay padres, hijos o hermanos sino fragmentos de cuerpos, voces, gestos, poses masculinas. Y esta indeterminación de las figuras produce un efecto de realidad incierta que se acomoda perfectamente con el idioma tan poco apolíneo de Apolonia. En la presentación de su amante (que dejará de serlo en el curso del relato), dice: “El doctor Luciano sabe cambiar las cosas de lugar: con él nos transplantamos, dejamos de ser lo que somos. Junto a Luciano no hay cicatriz, puedo volverme actriz de mi desgarro”. Y más adelante, cuando atiende a Elías que le solicita se comunique con Laura, dirá: “Me incliné sobre su rostro. Se le iba el tono en un hilo, me tensaba aquel lapso interminable con el cual su boca buscaba aunar los sonidos. Siguiendo el movimiento de su mentón noté unas manchas de tinta en la tez morena de su cara”. Las figuras masculinas, en El contagio, más que agentes de liberación o guerra, antes que retratos de héroes o anti-héroes, son pretexto para una elaboración verbal a cargo exclusivo de una mujer.
En el área inhóspita del subsuelo.
El área hospitalaria donde trabaja Apolonia se encuentra bajo la línea de tierra, en “el sótano, con las calderas”, submundo alumbrado con luz artificial donde a la hora de la colación las empleadas parecen “una coliflor humana”. Aquí, en la cocina, Apolonia asiste -en ambos sentidos, como testigo y colaboradora- a la preparación de su propio destino como un plato demasiado suculento, incomible. En esta zona de subsuelo Apolonia mantiene un diálogo entrecortado con su colega Zulema, resiste el asedio de Luis el empleado que ya tiene embarazada a otra de sus compañeras, es hostigada por la Sra. Lea, la dietista. Desde la cocina Apolonia sube al cuarto piso donde se encuentra Elías, para alimentarlo y alimentarse a sí misma. Es aquí en la cocina donde recibe información sobre la identidad del fotógrafo, donde se entera que Luciano quiere que la despidan después de la ruptura de la relación, donde oye el diálogo entre Zulema y la Sra. Lea que decide su partida, su abandono del hospital.
Ahora, si bien las áreas del edificio -los pisos superiores y el sótano- imponen su orden arquitectónico a la novela, la circulación de los cuerpos y las voces es menos sólida. Como si Guadalupe Santa Cruz se apoyara en la coherencia física del hospital para soltar la voz de Apolonia (varias veces se hablará de ella como una “suelta”), el desorden de su percepción del mundo y de sí misma. He aquí una de las propuestas claves de la autora en El contagio. Porque la persona que registra y habla en la novela es una mujer que sabe de sus carencias narrativas y las asume. Se lo dirá a Elías en uno de sus encuentros amorosos, como oposición: “la cosa es que usted consigue hacer de todo un relato limpio. En lo que vive y cuenta nunca sobra nada, no hay desperdicio ni vergüenza”. Apolonia, por el contrario, divaga, sueña en voz alta, se contradice, su idioma se desorienta y reordena a veces en un puro balbuceo: “Un sitius, sitial, cualquié cite que es plomó la forteza de los dientes y mes parole, rudimas palars, no sen fue das otros canibalizá”. Y así como el lenguaje está permeado de impurezas, neologismos, citas, el entramado de relaciones entre las personas que la rodean y afectan en el hospital -el nudo y desenlace novelescos-, se nos presenta igualmente contagiado por la mirada de Apolonia. Lo que llega a la superficie de la página no es una trama dominada por la autora sino el mundo mediatizado por el cuerpo, la voz de la protagonista.
El viaje como destino.
Para Apolonia hay una compensación al encierro en el hospital y en su propio laberinto verbal, un deseo que remite directamente al título de la primera novela de la autora, y a la condición nómade de Sandra, en Cita capital: viajar. A través del relato Apolonia se ensoñará en el desierto, en un balneario del litoral, en el campo, y cordillera adentro. Ninguna gran ciudad como destino, ningún país lejano sino lugares agrestes o de escaso prestigio, donde querría continuar su búsqueda interna, su acercamiento a sí misma, su movimiento. Hacia el final de la novela, cuando las circunstancias novelesco-políticas han hecho de ella una prófuga, embarazada de Lázaro o probablemente de Elías, emprenderá el viaje citando como equipaje y destino una de las ciudades invisibles, Ersilia, de Italo Calvino, ‘el primero sueño’ de Sor Juana Inés de la Cruz y “la figura divisada a diario en un muro que daba al Redentor: un corazón flechado y, a sus pies, FF.AA., ríndanse”. Apolonia López, burlando aquel destino incomible que se fraguaba para ella en el sótano del hospital, reúne fuerzas, se hace fuerte en el lenguaje, y sale hacia la luz del paisaje.