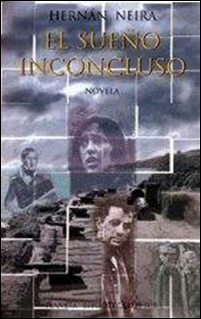
El sueño inconcluso
(extracto)
Hernán Neira
Novela. Editorial Planeta, Chile. 1999
Diego y sus compañeros estaban cansados. En años de guerra, conquista y trabajo apenas habían ganado para subsistir. Nunca pensaron que América consistiera sólo en una sucesión de caminos, de miseria y de hambre. No es que no hubiera riquezas, es que cuando las encontraban Pedro de Valdivia apenas se detenía para recuperar fuerzas. Al gobernador le atraían más los honores que el oro. ¿Acaso no había abandonado su encomienda en el Perú para irse a Chile? En cuatro años de marcha habían destruído ropa y calzado y ya no tenían más que jirones de tela o de cuero para ponerse. No era avaro el gobernador, había distribuído los abastecimientos llegados del Callao, pero se agotaron antes de que muchos hombres hubieran rehecho su vestimenta. También se desembarcó unos toneles de vino, pero no venían llenos, como estaba previsto, y hubo robos que disminuyeron las provisiones.
Por eso, una noche en que navegaban cerca del estuario del río Ainilebo, Diego Mejías se llevó a dos de sus compañeros a un lugar apartado de la cubierta, se aseguró de que el ruido del mar impidiese que terceros oyeran y les dijo:
- Si Pedro de Valdivia hiciera un repartimiento a lo más nos tocaría una chacra. No le basta con los valles y las minas que ya ha descubierto, a pesar de que allí hay oro, tierras cultivables e indios para que las trabajen. Y si regresamos a Valparaíso será para hacer un nuevo viaje, pero más al sur. El sur, su obsesión es llegar al sur y plantar allí su bandera, todo porque Magallanes, que ni siquiera era español, encontró un paso. No tenemos nada impermeable, nuestras botas se resbalan en la cubierta de madera y tenemos que permanecer encerrados en la calas húmedas y oscuras de la carabela. Dime -preguntó Mejías, bajando el tono, a Quezada, el más joven de ellos-, ¿no tenías frío en las calas? ¿Piensas caminar descalzo cuando la cubierta esté helada? ¿Acaso eres matelote para no ponerte nada en los pies? ¿Te tocó algo en los repartimientos anteriores? Nunca tendremos nada, porque no somos de a caballo para llevarnos los laureles de la victoria ni letrados para impedir que se nos despoje en la Audiencia lo que hemos ganado en la guerra. Pero hay muchos que habiendo llegado con las manos vacías, poco después tenían esclavos y esclavas. Sólo hay una solución, hacer como han hecho otros: desertar en un lugar vivible, buscar indios pacíficos, quedarnos entre ellos y convertirnos en su señor. Esta es nuestra oportunidad; hacia el sur hace demasiado frío, hacia el norte están los mapuches, que no cejan en la guerra, y más allá está el gobernador.
Quezada había sonreído cuando oyó la palabra “esclavas”. Mejías se dio cuenta de que ya le tenía medio convencido, respiró profundamente, se cerró el pellón y continuó:
- Los indios son lerdos, incultos, simples. Podemos apoderarnos de un poblado en poco tiempo con tal de no cometer el error de hacerles una guerra de religión. Allá ellos con sus ídolos, si los tienen: ¿a nosotros qué nos importa? Puede que haya minas, que haya oro y, si en algunos años el gobernador viene a buscarnos, podremos decir que nos perdimos, volver a España ricos y comprarle el tesoro al mismísimo Atahualpa. Más vale ser primero en una aldea con oro y con indios que último en las reparticiones de Pedro de Valdivia o del almirante Pastene. ¿No veis que aquí hay madera con la que se puede hacer casas y barcos, que los ríos son más caudalosos, no que uno, sino que en diez guadalquivires, que hay animales y peces y que donde hay ríos hay metales preciosos?
Al atardecer anclaron en la desembocadura del río Ainilebo, al pie de los cerros de Niebla. Esa misma noche el lugarteniente de Pastene organizó la toma de posesión. En el castillo de popa hizo poner una mesa, un mantel, cirios y una biblia. Cuando todo estuvo listo hizo llamar al escribano y al almirante. Allí, con tono solemne, declamó como si hablara a los cerros:
- Escribano que presente estáis: dad testimonio en manera que se haga fe de cómo en nombre de Su Majestad y en el del Gobernador Pedro de Valdivia, yo tomo y aprehendo la tenencia, posesión y propiedad de toda esta tierra, de las demás comarcas y de sus indios; y si hay alguien que lo contradiga, comparezca delante que yo defenderé esta conquista con la vida, en nombre de Su Majestad y del dicho gobernador…
No bien había terminado cuando bajó a cubierta y pidió voluntarios para hacer un reconocimiento. Mejías respondió:
- Yo, Diego Mejías, y estos dos, señor.
Los otros dos, que aún no captaban la oportunidad que se les brindaba, guardaban silencio.
- ¿Acaso soís mudos que no habláis? ¡Nombre! -dijo el oficial preguntando cómo se llamaba a uno de los voluntarios.
- Perez de Arce, capitán.
- ¿Y vos?
- Quezada, señor.
Les miró de arriba abajo, inspeccionándolos, y les dijo:
- Bien. Iréis a los cerros, a los mismos que veis desde aquí, y caminaréis hacia el norte, dos o tres leguas. Averiguad si la tierra es fértil, si hay poblados, fuentes de agua, y si se puede sustentar allí un grupo de cristianos. No hagáis nada que pueda romper la paz con los indios.
El capitán les dio dos ballestas, un arcabuz, pólvora, quince flechas para cada uno, provisiones para dos días, cuentas de vidrio, cascabeles y espejos para regalárselos a los indios. Cuando estuvieron listos ordenó echar el batel al agua, que cayó más de prisa de lo deseado y haciendo cierto estruendo:
- ¡Cuidado, que si lo hundís tendréis que bucearlo! -grito el contramaestre desde el puente.
- Cuando se disponían a bajar hasta el bote por la escalerilla de cuerdas, el capitán volvió a hablarles:
- No os alejéis más de lo que os dije, que no podemos esperar. Si nos retrasamos, el viento nos llevará hacia el Estrecho.
El botero, un cincuentón que en toda su vida no había pasado más de diez años en tierra, donde decía que se mareaba, dejó a Diego y a sus compañeros en la playa. Se pusieron de acuerdo dónde y cuándo les recogería al día siguiente y se encaminaron hacia los cerros. La playa era una ensenada de no más de cien metros de largo, bien protegida de todo tipo de vientos y olas, no en la costa oceánica, sino a la entrada del estuario.
Durante dos horas Diego y sus compañeros caminaron por las colinas. Hacia el este veían el río Ainilebo en toda su extensión; hacia el oeste un océano azul y agitado; hacia el sur las naves Santiaguillo y San Pedro fondeadas en la bahía de Corral; y, hacia el norte, se hallaban bosques y cerros hasta más allá del horizonte. En esa misma dirección Quezada vio humo a menos de una jornada de marcha. Temió ser presa de alucinaciones o de haberse narcotizado con uno de los alucinógenos a los que los indios eran aficionados, pero sólo habían comido sus provisiones y no había posibilidad alguna de estar bajo el efecto de drogas. Se restregó los ojos y, para cerciorarse de que veía bien, se tapó uno y la miró con el otro, haciendo igual con el ojo inverso poco después. No había duda, lo que estaba viendo era una columna de humo. Sin dirigirse a ninguno en particular, con voz baja, dijo:
- Salvajes.
Mejías se dio la vuelta y escudriñó los cerros.
- ¿La ves, la columna de humo? -preguntó a Pérez de Arce al encontrarla.
- Por Dios, que sí -dijo Quezada.
- Entonces en marcha -concluyó Mejías.
No temían la caminar, sus largos años en expediciones les habían enseñado a cazar, a distinguir las raíces comestibles y había agua por doquier. Hallaron un sendero tan estrecho que apenas cabían los pies y en donde con frecuencia debían cortar enredaderas con la espada. Si surgían hostilidades tenían regalos vistosos para ganarse a los indios. Caminaron hasta que la sombra provocada por el bosque adelantó el anochecer y, ya sin luz, decidieron acampar.
Con dificultad encendieron un fuego frotando un par de varillas que les había dado el capitán, se sentaron alrededor de la fogata, comieron, se pusieron uno cerca del otro para conservar la temperatura, se taparon con mantas e intentaron dormir.
La soledad y la noche en un bosque desconocido hicieron flaquear la seguridad de Quezada, jamás convencido del todo. Había pasado más de media hora tratando de dormir, pero en lugar de conciliar el sueño permanecía sobreexitado. De pronto manifiestó su temor en voz alta diciendo que debían volver.
- ¿Donde el almirante? -le respondió Mejías y, desperezándose, agregó-:¿qué nos espera en el real, en Santiago o el Lima si volvemos? Un nuevo embarque, trabajos, guerras y expediciones. Vamos, señoría, -agregó Mejías dándole un tono paternal a sus últimas palabras y mirando a Quezada en una oscuridad que le impedía verle-, dormid tranquilo, descansad, que a mediodía estaremos donde los indios.
Al día siguiente partieron muy temprano, sin siquiera hacer fuego para entrar en calor. Caminaron con cuidado siguiendo las pocas referencias de que disponían. Sobre mediodía hicieron un alto, sacaron las provisiones y se las comieron en silencio. Terminaron de almorzar y avanzaron sin prisas, por una huella apenas esbozada entre árboles, enredaderas y arroyos. Animales y pájaros les observaban con curiosidad. Sin embargo, tenían la impresión de que la belleza del paisaje era un cebo, un embrujo destinado a hacerles olvidar los peligros.
Al atardecer llegaron a donde en la víspera habían visto el humo, pero no encontraron rastros de ninguna fogata. Recorrieron la colina cuidadosamente, aunque sin resultados. Les pareció extraño y la recorrieron una vez más, marcando los lugares por donde habían pasado para no repetirlos.
Preocupados por ese humo que parecía no venir de ninguna parte, Diego y sus amigos decidieron volver, pero justo cuando habían comenzado el regreso vieron que la Santiaguillo y la San Pedro desplegaban sus velas alejándose de la costa. Impulsadas por un viento de través, avanzaban de prisa y sin balanceos. Corrieron cerro abajo deteniéndose al borde del precipicio. Allí hicieron señales quemando sus camisas al aire, pero las embarcaciones, porque no les vieran o porque ya se había vencido el plazo de espera, siguieron su curso.
No podían quejarse de abandono: la más mínima demora podía significar el cambio de vientos y que las naves sucumbieran al invierno austral. El almirante Pastene les había esperado más de la cuenta después de que dos expediciones de búsqueda regresaran sin encontrarles. Ninguno dijo nada, pero el pánico se apoderó de ellos. Descendieron casi corriendo hasta un promontorio rocoso. Llegaron jadeando, sin aliento, no porque la carrera fuera larga o no estuviesen acostumbrados, como lo estaban, a correr cargados por montes y caminos, después de todo en los quince años que llevaban en América era lo único que habían hecho, sino porque el miedo les había cortado la respiración. Pero no duraron mucho en el promontorio, allí eran demasiado visibles y podían ser víctimas de las flechas indígenas; mejor era meterse en medio del bosque y tratar de esconderse. Corrieron nuevamente y desaparecieron o creyeron desaparecer entre los árboles. La humedad del bosque y la temperatura más baja en la sombra les hizo sentir que entraban a una cámara de aire frío. Se acostaron y se cubrieron con mantas, no tanto por el frío, aunque temblaran, sino por miedo y necesidad de envolver el cuerpo con algo que les hiciese sentirse protegidos. Estaban aterrorizados.
Con los dientes castañateándoles y con los músculos del estómago apretados, se pusieron de acuerdo para hacer guardias de dos horas. Tan atemorizados estaban que la guardia no consistía en permanecer en pie, sino en meterse bajo las mantas y, en lugar de dormir y cubrirse hasta el rostro con ellas, dejar los ojos afuera intentando ver en la oscuridad. Cuando acababan de ponerse bajo las mantas y a pegarse uno al otro, comenzó a soplar el viento y a llover. La lluvia ahogaba los crujidos de los animales y el viento se llevaba cualquier vibración sonora. Ninguno dormía, el miedo daba una dimensión desmesurada al mal tiempo y les parecía que nunca habían visto ni tanta lluvia ni tanto viento.
En medio del silvido del viento, Pérez de Arce, que estaba de guardia, oyó un ruido que no le pareció ni de lluvia ni de animal ni de brisa. De inmediato despertó a sus compañeros, que acababan de quedarse dormidos, pero cuando sacaron la cabeza para mirar fuera de las mantas, había vuelto el silencio. Pensaron que era una falsa alarma, pero en ese mismo momento un grupo de indios huilliches de Niebla, armados con picas y mazos, les cayó encima. Inútiles fueron el arcabuz, la ballesta, la daga y la espada, porque aunque alcanzaran a blandirlas, no veían de dónde les llegaban los golpes y en pocos segundos quedaron muertos, menos Mejías. Al primer golpe, sabiendo lo inútil que era resistir a los indios, ni siquiera intentó defenderse, sino que se escabulló, adolorido, arrastrándose por el suelo bajo la manta negra que lo hacía invisible en la noche. Corrió y corrió sin saber exactamente por dónde iba, tropezándose innumerables veces y rasguñándose la cara con las ramas. Tanto era el miedo que en pocas horas deshizo lo caminado y al amanecer llegó a la playa donde habían desembarcado. Por temor de ser visto no se dirigió a la arena, sino que buscó un lugar oscuro donde descansar y se camufló cubriéndose con hojas.
Se quedó inmóvil o casi inmóvil durante varias horas, doliéndole los huesos tanto por los golpes como por la humedad que las hojas trasmitían a las articulaciones. Los guerreros indígenas pasaron a metros de allí, aunque no lo descubrieron ni tampoco él les vio, porque sin darse cuenta el sueño le había vencido.
Despertó pasado el mediodía, pero no se atrevió a salir de su escondrijo, de donde veía la playa y, al otro lado del río, a unas ochocientas varas, una ribera que parecía segura. Sabía nadar, aunque estaba cansado y dudaba que tuviera tanta resistencia para llegar al otro lado. Entonces, viendo unas ramas que flotaban y que la marea ascendiente arrastraba hacia el interior del estuario, se le ocurrió la idea de atravesar aferrado a un tronco. Al atardecer, con la luz de la penumbra, seleccionó unas ramas, las quebró, las anudó con las enredaderas y, ocultándose y apoyándose en ellas, se dejó llevar por la corriente. Después de casi hora llegó a la otra orilla y puso pie en la Isla del Rey, entonces deshabitada. Fue una suerte que algunos miembros de la tribu de Ainil, situada tres leguas río adentro y que constituía un grupo autónomo con respecto a los indios de Niebla, se encontrara en la Isla del Rey cazando lobos marinos en sus canoas. Cuando le hallaron, Diego Mejías temblaba, casi desnudo, medio escondido el bosque, sentado, sin fuerzas para buscar comida ni medios para hacer fuego, sintiendo un frío que le calaba los huesos, le agarrotaba los músculos de la nuca y le hacía estornudar. Había perdido el sentido de sí mismo y de las cosas. Los indios nunca habían visto a un hombre semejante, pero su aspecto era demasiado lamentable para darles miedo. Lo cubrieron con mantas de lana, lo subieron a una de las canoas y, al anochecer, llegaron al poblado de Ainil.
Mejías deliró durante casi tres días, pero poco a poco los poderes de la machi fueron haciendo efecto y se curó de las heridas. Cuando la machi se dio cuenta de que Diego ya podía hablar, hizo que trajeran al cacique para que decidiera la suerte del extranjero. Leochengo tenía unos cuarentaicinco años, la piel agrietada, los cabellos blanquinegros y escasísimos dientes, pero su porte era digno y caminaba muy recto. Leochengo se acercó y dio vuelta en torno al camastro de Diego, escudriñándole cuidadosamente, pero sin decirle ni una sola palabra mientras Diego, por su parte, lo miraba con el mismo cuidado. Después del examen, Leochengo se compadeció: el extraño era tan feo: tenía pelos en las mejillas, la piel blanca, la cara rectangular y alargada, los ojos almendrados, la nariz recta y el mentón cuadrado. Era como un remedo de ser humano, una mezcla de hombre y duende cuyos cabellos ni siquieran eran negros como los de los jóvenes o blancos como los de los mayores, sino castaños. Nunca había visto a un ser humano de aspecto tan repugnante -porque no le cabía duda de que fuera humano- y se preguntó si todos los bárbaros que le habían dicho venían del norte en fuertes flotantes serían iguales. Comprendió que ante tanta fealdad hubiera pueblos que se asustaran, les tomaran por demonios y les hicieran la guerra. Pero él, Leochengo, no se dejaba impresionar: victorioso de muchas batallas, cacique viejo y de experiencia, en paz con los dioses a los que les había hecho construír un adoratorio en una isla vecina, no podía temerle a los extranjeros por el simple hecho de que fueran feos.
El cacique le habló a Diego con voz calma y solemne, preguntándole quién era y qué hacía en tierra huilliche. Aunque no le comprendiera, Diego se dio cuenta de que no había agresividad en las palabras de su interlocutor y le respondió en castellano. Tampoco Leochengo le comprendió y, tras algunos minutos de desentenderse pero de darse cuenta de que el ánimo de ambos era pacífico, el jefe le dijo a la machi:
- Esos hombres con pelos en la cara pueden ser repugnantes, pero no temibles.
La machi fue de su misma opinión. Le dijo que si el extraño fuese un diablo, como le habían dicho, las hierbas y conjuros con que le había tratado no hubiesen tenido efecto. Su enfermedad, sus reacciones, su fiebre era humana, su aliento, sus palabras, aunque no las comprendiera, y su alma eran humanas. Los extranjeros eran desafortunados por no ser bellos como los habitantes de la tierra en que ella curaba y Leochengo mandaba, pero aunque a veces el infortunio llevara a la maldad, fealdad y maldad eran conceptos que no se podía confundir. Cuando terminó de oír la docta opinión de la machi, el cacique Leochengo sentenció:
- Que se quede hasta sanar. Cuando esté bien, él mismo decidirá si se va.
Leochengo dejó la ruca que cobijaba a Diego, una construcción de varillas y juncos en forma ovalada en la que no había ventanas, y se fue a reunir al consejo de ancianos, quienes preguntaron al cacique si había averiguado quién era el extranjero y a qué había venido. Leochengo les respondió que el extranjero hablaba un idioma bárbaro y que sólo se lo preguntaría cuando hubiera aprendido la lengua de la tierra. También querían saber si era verdad que adoraban a un muerto en vez de los espíritus que a ellos les habían asegurado, desde siempre, buen tiempo, pesca, caza, cosechas, fertilidad y transición exitosa en todas las etapas de la vida, incluyendo la muerte. Leochengo dijo que todas las preguntas serían respondidas a su tiempo y que si el extrajero quería quedarse, también a su tiempo le explicaría la conveniencia de sus costumbres y de sus rucas de varillas ante los fuertes flotantes.
Cuando Leochengo llegó a su ruca, sus tres mujeres, sentadas en una manta de lana, le estaban esperando para comer. Cerró la estera que hacía de puerta y se dirigió hacia un costado, donde se sentó en una arpillera. Alrededor estaban tres de sus siete hijos, pues los otros cuatro ya estaban casados. Leochengo, sin embargo, no comió bien. Seguía pensando en los extranjeros: ¿por qué habían dejado sus tierras?, ¿acaso habían sido maldecidos por los dioses?, ¿no era absurdo embarcarse en fuertes flotantes donde sólo viajaban hombres siendo que lo normal era tener varias esposas? Se le acercó su hija más pequeña, de seis o siete años, y le dijo: “tata, en qué piensas”. Leochengo le contestó:
- En el extranjero.
- ¿Puedo ir a verle?
Leochengo le respondió que no, que era tan feo que los pequeños se podían asustar y confundirlos con los diablos que se les aparecían en sueños.
Terminó de comer y todos se recubrieron con mantas para acostarse, pegados uno al lado del otro. Llovía, soplaba el viento de otoño. En la ruca, el fuego permaneció encendido, justo al centro, hasta que se apagó por sí solo. Antes de que se extinguiera, Leochengo, con una cicatriz en la cara que aumentaba su prestigio y su belleza, se acercó a la más joven de sus esposas y comenzó a acariciarla. Después se quedó dormido y soñó con un cóndor que volaba sobre Ainil. Cuando despertó, al día siguiente, hizo todo lo posible para que no se le notara que estaba triste. Se levantó sin mirar a ninguna de sus mujeres, eludió a su familia y salió de la ruca. Se fue donde el extranjero, que aún dormía, se sentó a su lado y se quedó mirándole, como pidiéndole que le descifrara el sueño.
Diego Mejías aprendió rápidamente el mapudungún, aunque su acento era tan malo que incluso después de algunos años los niños se reían de su pronunciación, la que consideraban como el correspondiente espiritual de su fealdad física. Sin embargo, ya no se veía tan feo como antes. Su vida recia, primero en los campos de España y después en entradas de indios, le habían dado un cuerpo sólido, bien formado, con espaldas anchas y brazos fuertes, aptos para el trabajo y para la guerra. Tampoco tardó en descubrir que Ainil jamás se acostrumbraría a sus mejillas peludas y comenzó a afeitarse, llenándose la cara de cortes al ho haber un buen cuchillo.
Vestía, como los demás habitantes de la aldea, una manta gris sobre la que llevaba una especie de camiseta, todo ceñido por una faja de lana. Cuando llovía o hacía demasiado frío, se cubría con una segunda manta que servía de capa. Llevaba el pelo cortado como un fraile, pero sin tonsura, y a veces ataba los mechones de cada lado con una corbacha. Su habilidad y su fuerza le permitieron ganarse bien el sustento, hacía arpones y anzuelos, participaba en la recolección de mariscos y la caza del lobo marino.
Leochengo quería saber sobre los españoles y sus costumbres. Algunas tardes le llamaba y le hacía sentarse a su lado mientras lo interrogaba. Mejías temía traicionarse y, sin poder esgrimir los argumentos que capitanes y frailes le habían dicho que justificaban la conquista, era incapaz de explicar su presencia, pues no podía hablar de oro ni de deserción. Se limitó a decir que los españoles eran un pueblo muy bueno, que su rey les había enviado a explorar el mundo y que él, junto a otros compañeros, habían sucumbido a la tribu de Niebla tras haberse perdido.
Sin tener cómo ni dónde irse, Diego manifestó su deseo de permanecer en la tribu y Leochengo lo declaró digno de quedarse en ella, pero aún había quienes no veían bien tener tanta familiaridad con un extranjero.
Diego era el único varón de Ainil que no tenía ni esposa ni hija ni madre ni mujer alguna que le cocinase, lo que le había puesto en una situación muy difícil. Se aceptaba que un hombre enfermo o un extranjero careciese de familia y que una mujer, que no fuese su esposa, su madre o su hija le preparara el alimento, pero Diego ya no estaba enfermo ni se le consideraba completamente extranjero desde que aprendió la lengua y participaba en los trabajos de la tribu. A ningún varón casado le gustaba que otro hombre, ajeno a su familia, comiese con ellos sin ser invitado, y en muchas ocasiones sólo la compasión de quienes lo rodeaban le permitía a Diego alimentarse. Las más de las veces, para no cocinar, comía frutos, mariscos o pescados crudos en el medio de los trabajos del día, en cualquier lugar que se hallara.
Un año después de haber llegado, Leochengo le salvó la vida por segunda vez. La trampa de las columnas de humo en que habían caído Mejías y sus compañeros, había sido tendida por el cacique de los altos de Niebla, quien llegó de visita a la aldea de Ainil acompañado de sus esposas. No tardó en reconocer a Diego y exigió a Leochengo que se lo devolviera, pues le consideraba su propio prisionero. Leochengo apaciguó los ánimos del cacique ofreciéndole dos guanacos y explicándole que el extranjero era feo pero no malo, como lo demostraba el hecho de que hubiese aprendido la lengua y que participase en las actividades de la tribu, y que además, si se lo llevaba, habría una disputa entre ambas comunidades. En lugar de una lucha, era mejor pactar un matrimonio y así se lo explicó Leochengo al cacique de Niebla.
- ¿Quieres, acaso, tú o cualquiera de los de tu pueblo, que se rompa el equilibrio que mis ancestros han mantenido durante generaciones entre ustedes y mis hermanos, ligando en matrimonio nuestras hijas con sus hijos y nuestros hijos con sus hijas, así como los ligamos a los descendientes de tu propia estirpe? -le preguntó Leochengo al cacique de Niebla-. Bien sabes que el extranjero, aunque no sea hermoso como nosotros, necesita una mujer, porque si no se la damos la va a tomar por la fuerza, con grave afrenta para mi tribu o una tribu vecina. El extranjero es inofensivo y lo será aun más si da hijos a mi pueblo, que es hermano del tuyo y enemigo, como ustedes, de los mapuches.
Entonces el cacique de Niebla se acordó de una muchacha de su propia tribu a la que nadie quería porque sus padres tenían una deuda de honor que no podían soldar. Unirla con Diego no era mala idea, porque ninguna familia daría un hijo para que se case con ella y se quedaría sola, lo que lo desprestigiaba a él como administrador de su gente.
Se alejó el joven cacique de Niebla convencido tanto por la sabiduría de Leonchengo como por los dos guanacos que le había dado. El matrimonio de Diego con Ineipán se oficializó en la regua, como era la costumbre. Se reunieron las tribus alrededor del árbol sagrado, en medio de una explanada. Diego pidió la muchacha a sus progenitores, que exigieron cinco cabezas de ganado y una chaquira, que era todo lo que el extranjero podía dar o probablemente lo más que alguien hubiese dado por esa muchacha. A pesar del precio, el más bajo que se recordase por una esposa, la fiesta y los bailes de celebración fueron tan abundantes como los de un matrimonio entre principales.
Con el matrimonio la vida de Diego se hizo mucho más llevadera. No sólo satisfacía regularmente una necesidad que más de una vez estuvo a punto de llevarle al desastre cuando en verano veía a las adolescentes paseándose a solas en el bosque, sino que además contaba con alguien que le evitara pasar la verguenza de cocinarse y de adquirir vestidos ya usados o rotos, pues el telar, como la cocina, era exclusivo de las mujeres. Ineipán, de catorce o quince años, un poco mayor para permanecer sin compromiso, de poco menos de metro y cincuenta centímetros de estatura, más morena que muchos otros indígenas, de carne compacta y senos levantados que se sacudían graciosamente al caminar y hacían la delicia de Diego, le dio un hijo rápidamente, y después otro, y otro, y otro, lo que le ayudó mucho a que se le dejase de considerar extranjero, aunque se le siguiera manteniendo en los escalones más bajos de la tribu.
Pasaron dos años en que fue feliz con Ineipán y con el destino que le había preparado Leochengo. Durante ese tiempo rara vez se acordaba de cómo y por qué había llegado hasta allí y tampoco sentía deseos de regresar a España. Pero el agradecimiento inicial de Diego hacia Leochengo y hacia la tribu fue entibiándose después del tercer hijo. No se imaginaba la vida entera conviviendo en medio de esos salvajes ni cuidando unos niños que a él le parecía que jugaban como animales y que no sentía como totalmente suyos, pues la educación estaba en manos de la madre y de la tradición.
Diego carecía de toda autoridad para decidir qué y cómo se debía vivir, incluso dentro de su casa, ya que no podía oponerse, él solo, a las costumbres de toda la tribu. Se había adaptado a laas tradiciones locales con bastante éxito, pero simplemente no creía en sus dioses, se reía, para adentro, de algunas ceremonias indígenas y había costumbres que le repugnaban. Durante los primeros tiempos participó en las ceremonias que tenían lugar en el adoratorio situado al frente de Ainil, en la isla de tierras arcillosas. Sin embargo, esos ritos, en los cuales no tenía el menor asomo de creencia pero que al principio le entusiasmaban por su colorido, sus bailes y la embriaguez, comenzaron a molestarle tanto como las costumbres de sus hijos. Detestaba una comida ritual que consistía en colgar un pudú, todavía vivo, de la cabeza, ahogarle paulatinamente llenándole el aparato respiratorio con condimentos y comerse después los pulmones, asados y ligeramente descompuestos. Leochengo le había explicado el sentido de esos festines, los que Diego había comprendido e incluso aprendido de memoria, pero no creía en tales ceremonias y seguía pensando que la única religión verdadera era la cristiana, por mucho que nunca hubiera entendido la misa en latín, que nunca hubiese leído la biblia, ya que no sabía leer, ni estuviese dispuesto a verter su sangre por Dios. Con todo, su fe le permitía sentir que la vida tenía sentido y complacerse con la idea de que, a pesar de las apariencias, no era él el feo y el ignorante, sino los indígenas.
La felicidad de Diego se fue oscureciendo al verse anclado sin ninguna importancia social. Había desertado porque soñaba tener esclavos, casarse con una princesa local, tener riquezas y provocar envidia entre los españoles, pero hélo aquí remando en una canoa de pieles, yendo a matar lobos marinos con una macana, casado con una mujer que en su pueblo nadie había querido y agitando su cuerpo en guillatunes. No era que no le gustara Ineipán, le excitaban sus formas adolescentes, sus labios gruesos, sus caderas que se habían ensanchado, sus senos que habían crecido con la lactancia y que, aunque ya no estuvieran tan levantados, le brindaban el placer de mamar de ellos como si fuera un niño, compitiendo con los pequeños por el pezón. El problema era que él mismo se daba cuenta de que no la miraba con el deseo de antes, porque sus ojos se deviaban hacia la hermana menor de su esposa, que acaban de hacerse mujer. Llegó a la conclusión de que Ineipán no le convenía, jamás le permitiría subir en el escalafón de la tribu y además había muchas otras mujeres que le gustaban y que le estaban prohibidas. El adulterio era frecuente en Ainil, con mujeres casadas o con vírgenes, y tolerado mientras no fuese público o escandaloso, pero podía costarle caro si no lograba ponerse de acuerdo con la escogida para mantener las cosas en silencio. ¿Pero cómo podría él gustarle a mujeres de mayor rango y pasar desapercibido en una aldea de trecientas personas de rasgos indígenas?, ¿cómo podía ganar los favores de una adolescente siendo que su condición de extranjero y sus pelos en la mejilla le hacían feo y despreciable?
Desesperado por no poder unirse libremente con alguna de las mujeres que codiciaba, decidió adquirir una segunda esposa pagando hasta el doble de su precio normal. Había una muchacha, algo menor que Ineipán, cuyas carnes prometían, en uno o dos años, un desarrollo más que agradable, por la que pedían cinco cabezas de ganado, precio que muchos pensaban sobre-estimado. Diego, que había estado esperando la ocasión y que para alcanzar el precio cambió por ganado casi todas sus pertenencias, fue a la regua a primerísima hora con la intención de evitar que algún otro pretendiente se le adelantase. Ofreció seis cabezas de ganado.
Los padres hicieron un escándalo en la misma regua, no por el precio, que sobrepasaba el exigido, sino porque consideraron que se ofendía a la novia, por ser Diego quien era: extranjero, feo y sin filiación. Delante de todos le sacaron a empujones y patadas, quejándose de que por el sólo hecho de haberla pretendido él, su hija bajaría en la estima social. Así como Diego ofendió a la familia de quien quería que fuera su esposa, también él se sintió ofendido. Su orgullo de conquistador, tan golpeado porque Pedro de Valdivia no le hubiese concedido nunca una merced, se vio nuevamente ofendido por el rechazo indígena. Podía tolerar que el almirante o el gobernador no se fijaran en él durante las expediciones de conquista, pero que lo rechazaran los salvajes era mucho más de lo que podía soportar.
Volvió a Ainil con el ceño fruncido, sin mirar a nadie, ardiente de cólera, odiando a todos los indios, con los que por primera vez se dijo que no tenía nada que hacer y cuyos rostros burlones, ya que todo se supo rápidamente, adivinaba en esas caras que prefería no mirar. Ese mismo día comenzó a pensar en fugarse, o más bien a soñar en hacerlo, porque de momento no tenía manera de llevar a cabo sus intenciones.
A partir de entonces comenzó a hacer todo como un autómata, esperando la oportunidad de marcharse. A fines de mil quinientos cincuenta y uno, Pedro de Valdivia le dio la ocasión. El gobernador de Chile, motivado por los informes que le había traído siete años antes Pastene tras reconocer la bahía de Niebla en el mismo viaje en que se produjo la desersión de Mejías, pensó que aquella sería la escala ideal para llegar hasta Magallanes. Sucedió una mañana de Febrero: Pedro de Valdivia había llegado por tierra hasta La Mariquina, una explanada siete leguas al norte, constatando que el único modo de seguir era por el río. El gobernador acompañó su arribo con gran aparato, haciendo sonar tambores, disparando cañones mostrando caballos en primera línea. No vieron indios, pero sí cisnes, que huyeron despavoridos. Con todo, hubo testigos humanos y la noticia de que los extranjeros que ora tenían cuatro patas y podía galopar, ora dos y caminar, y que llevaban tubos de trueno, humo y fuego, arribó pronto a Ainil. En realidad, Diego Mejías había visto un batel del gobernador navegando por el río, pero no había dicho nada para no poner en peligro una fuga, que por primera vez dejaba de ser un sueño. Se hizo el sorprendido cuando Leochenco, preocupado, le trajo la noticia de la llegada de los extranjeros, pero sonrío con expresión de alegría en cuanto se dio la vuelta y entró a su ruca. Entonces tuvo una actitud extraodinariamente amable con Ineipán y con los niños. A Ineipán le pareció extraño que su marido hubiese comenzado a mostrarse amable justamente cuando se supo de la llegada de los extranjeros. Más aun sospechaba de que a partir de entonces Diego pasase todo el día fuera y que por la noche la amabilidad no se trasformase en sexo. Al regreso a casa, Ineipán le preguntaba que dónde había estado, a lo que respondía “pescando”, cuando en realidad buscaba el modo como llegar hasta La Mariquina sin ser visto y sin que los españoles le dispararan por arribar en una canoa indígena, o bien buscaba el modo de hacerse ver para que el gobernador y descubriese el poblado. Para desgracia de Diego, Pedro de Valdivia y sus hombres, satisfechos por la seguridad que les ofrecía la explanada de La Mariquina, de momento sólo pensaban en construir y fortificar un muelle para protegerlo, no de los indios, que allí eran pacíficos, sino de los posibles piratas holandeses que podían remontar el río desde el mar.
Ineipán no dijo nada de su descontento a Leochengo, pero habló con sus familiares:
- Padre- le dijo Ineipán a su viejo, ya anciano-, Diego está como vuelto, no ha tomado más esposas, pero ya no me quiere y no le gusta el sexo.
Consideraron que se le debía mantener vigilado y decidieron que nadie lo haría tan bien como el cacique y los loncos de Niebla, con quienes hablaron. Ineipán y su familia no querían que se derramara sangre, sino tan sólo que se observara a Diego. El cacique, en cambio, que aún lo tenía entre cejas, oyó las noticias contento e hizo sus propios planes, para los que eligió un par de mocetones bien experimentados.
Esa misma tarde, a pocas leguas de allí, al haber terminado el muelle, un grupo de soldados salía del real español con ballestas y pertrechos en dirección a Ainil.
- Tened cuidado con los indios. Tres cristianos desaparecieron, hace siete años, muy cerca de aquí -les advirtió el mismo Pastene al despedirles.
Los exploradores no tenían miedo. De tanto enfrentarse a los mapuches en la zona de Concepción habían aprendido a disparar antes de preguntar.
Diego, ignorante de la inquietud que había despertado en su esposa y temiendo que los españoles se fuesen sin él una segunda vez, decidió que había llegado la hora de partir. Su propósito era internarse en el bosque y aparecer cerca de La Mariquina, hasta donde había un sendero, pues si seguía por el río durante el día había muchas probabilidades de que lo vieran.
Pocas noches después, tras haber satisfecho a Ineipán con la intención de que se quedase dormida temprano, sin más carga que provisiones para una mañana y su manta, sacó sigilosamente una canoa y remó hasta donde pudo antes de que cambiara la marea y con ella la dirección de la corriente, llegando a una pequeña playa que existía en uno de los afluentes del río, rumbo a La Mariquina. Al llegar a la costa arrastró la canoa por la arena, la escondió en medio de unos matorrales, borró las huellas con unas ramas y se metió en el sendero, donde caminó hasta poco antes del amanecer. Para dormir se desvió una cincuentena de metros hacia el interior del bosque, se envolvió en su manta, se tapó con hojas y se durmió contento de haber escapado.
A la mañana siguiente, al despertar, había niebla, hacía frío y el agua estaba tan quieta que si se hubiese lavado en el río se hubiese visto en la superficie como en un espejo. El paisaje aún estaba en penumbra, pero poco a poco el resplandor del amanecer comenzó a atravesar la bruma, aumentando la visibilidad y dando un matiz anaranjado a la niebla, lo que producía, a pesar de la baja temperatura, un ambiente cálido que, además, era la señal de que iba a hacer un buen día. El movimiento de los animales comenzaba a notarse; lentamente se despertaban los lobos marinos que, en parejas, comenzaban a pescar, a juguetear o a cortejarse saliendo y sumergiéndose en el agua. Cada cierto rato se oía un pez que se asomaba formando pequeños anillos concéntricos para cazar a algún insecto de superficie, si es que uno de los lobos marinos no se lo comía antes a él. Diego continuó su marcha con sensación de alivio.
Ineipán detestó a Diego nada más descubrir su ausencia. No tardó en hablar con a su padre y éste con los loncos de Niebla, que de inmediato salieron tras de Diego, a muy buen paso.
En Ainil se produjo un revuelo: Leochenco se sentía confundido y la machi no sabía si pedirle a los dioses su protección o su castigo. El cacique y ella cobijaban la esperanza de que los extranjeros lo hubiesen raptado. Mientras el poblado se despertaba con la noticia, los guerreros de Niebla le siguieron a prudente distancia. Los loncos, con los pies descalzos, seguían a lo lejos cada movimiento del español. Diego, seguro de sí mismo y confiado en la bruma, no los vio ni oyó, pero dejaba huellas. Llegados a un claro cuando la bruma ya se había disipado, uno de los guerreros miró a su compañero, quien le hizo un gesto de asentimiento para matar a Diego.
Se detuvo, se irguió completamente, sacó una flecha de su espalda, levantó el arco, tendió la cuerda, apuntó a unos treinta metros y disparó. La flecha salió con gran estabilidad, en la varilla no había más vibraciones que las producidas al atravesar el viento ni tampoco esfuerzos de torción que la desviaran. La fuerza de gravedad la hizo delinear una suave parábola, que recorrió en menos de un segundo. Un zumbido atravesó el aire hasta detenerse con un ruido apagado. Cuando la flecha dio en el cuerpo de Diego, el lonco aún tenía estirado el brazo con el que había empuñado el arco. La varilla le entró a Diego por la espalda, a la altura del homóplato, se desvió ligeramente con los huesos y le atravesó el corazón. Sobre una capa de hojas casi convertidas en tierra, Diego Mejías cayó muerto sin saber quién lo había matado.
Esa misma tarde partía Pedro de Valdivia a Ainil, a la que poco días después la bautizó con su nombre.