
La casa del ahorcado: la poesía de Horacio Castillo
Por Ismael Gavilán
A pesar del tiempo transcurrido, las noticias que van y vienen de uno y otro lado de la cordillera, algunas ediciones antológicas bastante informadas y la espiral de lecturas de poetas invitados de allá y de acá, creo que la imagen que podemos hacernos sobre la poesía argentina sigue estando para su valoración, bajo el alero de un puñado de ideas preconcebidas que, sin ser necesariamente inexactas, a veces las volvemos un tanto dogmáticas para nuestra concepción lectora. No sé si alguien compartirá mi opinión, pero a veces me da la sensación que buscamos leer en algunos autores trasandinos una manera de escribir o concebir la poesía que ya la quisiéramos para nosotros mismos. Tal vez por esa soltura de cuerpo o desinhibición que muestran ciertos poetas argentinos contemporáneos para ser críticos e irónicos con su propia y vasta tradición –o tradiciones más bien- o porque simplemente nos resulta acomodaticio leer lo que quisiéramos escribir. Como en todo –y en esto acontece algo similar como cuando ingenuamente articulamos cánones de la poesía norteamericana o anglosajona- circulan nombres, tendencias, ideas y maneras a los cuales con mayor o menor fortuna atribuimos preeminencia, valor o interés. De aquella forma se han vuelto relativamente conocidos entre los lectores y autores chilenos, nombres como los de Martín Gambarotta, Washington Cucurto o Fabián Casas, articulándose de aquel modo una especie de mapa por el que a varios les gustaría navegar. Sin embargo, y sin ser provocativo, debo confesar que para mí no son autores que me llamen la atención o que susciten mi interés, salvo quizás algunos poemas de Casas que años atrás leí en la antología mexicana El decir y el vértigo. Pero parafraseando a Wittgenstein: “Ich mag es nicht”. Simplemente porque en la lectura de esos autores no hallo nada significativo y no tengo fuerza o ánimo para ir a contrapelo de mí mismo y justificar un pretendido interés sociológico, político, neocultural o de la índole que sea para decir que estoy al “día” en mis lecturas trasandinas.
Pero lo que sin duda ha resultado instructivo para mí como lector de este intercambio de noticias, poemas y tendencias desde el país vecino, es la posibilidad de poder detenerse y hurguetear sobre la cáscara gracias a un puñado de amigos que me han acercado a poetas que nunca sospeché hallar y que me parecen notables.
En este sentido, le debo al narrador y poeta bonaerense Claudio Archubi el haberme dado a conocer la poesía de Horacio Castillo (1934-2010) en uno de mis últimos viajes a la capital trasandina. Desconocido el personaje y su poesía para mí, las insistentes y bien intencionadas presiones de Claudio dieron en una larga, graciosa e intensa conversación en la librería-café Clásica y moderna en Callao 892, en la primavera recién pasada. Y no puedo quejarme, pues su parsimoniosa simpatía y el encanto de Teresa, su esposa, fueron antesala perfecta para conocer la poesía de Castillo.
Varias son las cosas que me llamaron la atención de este poeta, incluso recóndito para los lectores argentinos. En primer término la brevedad de su obra de no más de seis o siete libros publicados a partir de 1971. Brevedad asimismo en lo que refiere a cada volumen que consta de no más de 20 a 25 poemas cada uno. Brevedad también en cuanto a la extensión de 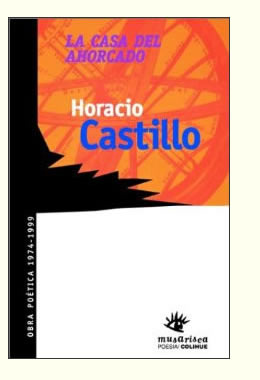 esos poemas que rara vez superan los cuarenta versos, predominando incluso una tendencia hacia la reducción epigramática. Pero también llama la atención otra cosa: frente al mito del poeta joven que hace su obra paso a paso, Castillo está entero él mismo, de pies a cabeza, desde sus primeros textos, textos que publica pasados los 35 años y que van creciendo paulatinamente en un estilo escritural que se hace identificable de inmediato. esos poemas que rara vez superan los cuarenta versos, predominando incluso una tendencia hacia la reducción epigramática. Pero también llama la atención otra cosa: frente al mito del poeta joven que hace su obra paso a paso, Castillo está entero él mismo, de pies a cabeza, desde sus primeros textos, textos que publica pasados los 35 años y que van creciendo paulatinamente en un estilo escritural que se hace identificable de inmediato.
Dos son las características de ese estilo, entre otras, que llaman la atención: una tiene que ver con una fascinante predilección por temas, motivos y símbolos de un acendrado clasicismo, clasicismo que no significa poblar el poema de ninfas, fuentes, jardines o espacios imaginarios de sensualidad indolente, para nada. Más bien, un clasicismo en dos sentidos: uno que va hacia la concisión verbal y arquitectónica de la formalidad del poema, dejando a un lado cualquier adjetivación redundante o simplemente excesiva y otro sentido que, en su profundidad simbólica, es posible rastrear en cierto Pessoa –Ricardo Reis- , en Stefan George o Constantino Kavafis y que alude a una comprensión trágica de la existencia, la pregunta por un destino y la desgarradura de una autoconciencia sabedora de sus limitaciones temporales y físicas, tomando como motivos algunas imágenes arquetípicas de la mitología antigua o la versión estilizada –transformada o traducida- de la misma, en un gesto de audaz contemporaneidad. Esto como eco de un permanente correlato mítico, al decir de Eliot, donde cierto arcaísmo se vuelve decisivo: no estamos ante el rescate de una sensibilidad greco-apolínea, sino más bien ante una búsqueda sensible que hace de la visión de Casandra su sino lacerante, una visión que tiene mucho de ritualismo preclásico y, por ende, austero, seco, tajante e impersonal. No deja de ser llamativo esto último, pues en los mejores poemas de Castillo, el yo lírico desaparece o se transforma en un “nosotros” que apunta siempre hacia la objetividad del enunciado como asimismo, se vuelca granítico en la asunción de la tercera persona del singular como prueba de su densidad suprasubjetiva. Eso le da a varios poemas de este autor un tono comedido y ascético.
Por eso y como segunda gran característica, es rastreable en el estilo de Castillo, un ejercicio de unir visión y reflexión en un solo todo. Ya la crítica más informada, ha querido ligar la poesía de Castillo con la de un Macedonio Fernández o la de un Alberto Girri, estableciendo con ellos una especie de genealogía de Gedankenlyrik. Acertada o no tal filiación, la poesía de Castillo creo que de todas formas puede establecer un diálogo fecundo con la poesía “neohelénica” de un Seferis, un Ritsos y un Elytis en una concepción, diríamos, postsimbolista donde la sabiduría oracular del verso establece una tensión con la demanda del mundo, llámese esta demanda historia o experiencia.
Todo esto, sin duda que convierte a la poesía de Castillo en una especie de discurso excéntrico, donde la peculiaridad de su manera se empareja con la brevedad de su obra, concentración que invita al lector exigente a plantearse la permanente pregunta acerca de la necesidad ya real o imaginaria de saber o conocer en nuestro continente de aquel mundo helénico que nos hablaba de dioses y fuerzas poderosas que podemos intentar racionalizar como mito y relato. En este sentido, en una visión más amplia, Horacio Castillo pertenece no sólo a la poesía escrita en Argentina a fines del siglo XX, sino a ese puñado de escritores e intelectuales latinoamericanos como son Ricardo Jaimes Freyre, Alfonso Reyes y Miguel Castillo Didier que han hecho de la antigüedad un modelo de enseñanza moral y utópica para nuestra, a veces, evanescente literatura.
Arte poética
Soltar la lengua, de manera que no trabe el producto
que viene desde adentro, impulsado
por una fuerza superior
y el hábil juego de riñón y diafragma;
insistir presionando los músculos
como para expulsar
un caballo o un cíclope;
repetir el procedimiento
provocándolo inclusive con los dedos
o una materia acre,
hasta quedar vacío, sólo reseca piel,
odre para colgar del primer árbol,
extenuada matriz de lo volátil, acaso de la luz.
Poema par ser recitado en la barca de Caronte
El paisaje es más hermoso de lo que habíamos imaginado:
estas murallas que caen a pico sobre nosotros,
aquel sol negro descendiendo sobre la laguna,
allá, a estribor, un arco iris que refracta la niebla.
Pero esta moneda de hierro entre los dientes,
este óbolo que debemos morder hasta el término del viaje,
cierra la boca que desea cantar.
Cantar para estas almas tristes sentadas en el banco,
mientras el cómitre marca con el látigo el compás,
mientras ordena remar sin interrupción,
cada vez más fuerte, cada vez más rápido, más lejos de la luz.
Arriba y abajo
a Hölderlin
Arriba nada ha cambiado en todos estos años:
la luna sobre el álamo,
la cresta de los techos,
el altillo donde el señor Scardanelli
reverencia cada día a sus huéspedes.
Abajo crecieron y tuvieron hijos,
van y vienen por vituallas y noticias,
o vuelven como ahora de enterrar algún muerto
y saludan de paso al carpintero vecino
que tiene como inquilino a un dios.
En el muslo del dios
En el muslo del dios, de padre libidinoso
como todos los padres y madre, ay, fulminada
me dispongo a nacer. ¿Pero qué me trajo aquí,
a este lugar secreto donde estoy a cubierto
de toda duda, de los que exigen la prueba
que nadie puede resistir –lo patente– y se exponen
al rayo? ¿Quién me trajo aquí, lejos de todo celo,
de los que un día me despedazaron y cocieron
mis miembros en un caldero o, según otros,
–y es lo que yo creo– me condenaron al polvo?
De todos modos no podían contra mí, contra
este doble corazón que alguien prestamente recogió y lavó y guardó,
a expensas del cual ha sido reconstituido
mi segundo cuerpo, animado por la misma alma
que permaneció tres días en la profundidad del infierno
–mi alma, que la muerte no pudo corromper
y que ahora, escondida, espera la verdadera ebriedad.
Porque sin despedazamiento no hay redención, sin muerte
no hay conocimiento, y traigo como prueba este cesto de uvas,
el misterio de la planta que nace de la ceniza
y crece y se expande y ofrenda al Universo
una nueva savia: gozo, no expiación.
¡Santa luz del día y torbellino celeste
de una nube viajera: danzo, luego soy!
Y tú, ternera de la tiniebla, alza también el pie,
salta, brinca, muerde, hinca, rompe, grita,
grita conmigo, el grito que te hará nacer.
Yo he vencido al mundo: alzo el tirso y el agua se convierte en vino,
bajo el tirso y se multiplican los panes y los peces,
y una vid infinita se ramifica entre las galaxias
y colma de pámpanos el sol y las demás estrellas.
A su sombra se ha tendido la mesa, se han dispuesto
el pan y el vino y nos aprestamos a cenar:
tomad y comed, éste es mi cuerpo,
tomad y bebed, ésta es mi sangre.
Ya está en llamas la perfumada cabellera,
arde la corona de hiedra y las hojas, crepitando,
se convierte en espinas; pero el vinagre sabe a miel,
y un río de flechas corre hacia el centro mismo de la Cruz.v Tomad y comed, éste es mi cuerpo
tomad y bebed, ésta es mi sangre
y tú, perra del Paraíso, alza también el pie,
ríe, canta, gime, danza, sueña, sangra,
sangra la sangre sin principio ni fin, sangra, sangra.
|