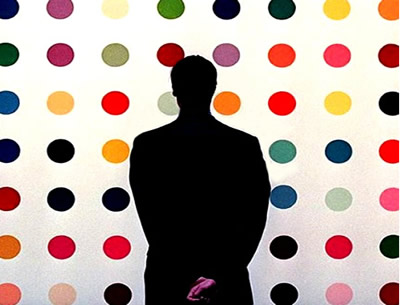
La demolición de la esfinge
Por Ismael Gavilán
.. .. .. .. ..
Hacia marzo o abril de 2000, el poeta y crítico Cristián Gómez Olivares que aún no se radicaba en EEUU, me invitó a participar en un ciclo de lecturas y conversatorios que estaba organizando y que tenía a uno de los salones de la Biblioteca Nacional como escenario y a una pared tapiada de libros como bellísimo telón de fondo. Si mal no recuerdo, la idea era efectuar una lectura de a dos poetas para, posteriormente, responder las inquisitivas preguntas de Cristian y así abrir un diálogo con el público asistente. Recuerdo que en aquella oportunidad me tocó leer mis cosas junto al poeta Julio Carrasco y entre escéptico y risueño, inquirir al escaso público que, para variar, se mostraba poco ocurrente con su silencio forzado. Como para constatar en los hechos la diversidad de la poesía chilena contemporánea, Cristian enfatizaba “lo distinto” de las propuestas estéticas de Julio y la mía, cosa que a simple vista, se mostraba como algo de todas formas muy evidente. No dejó de ser gracioso en medio del casi parsimonioso y teórico discurso de Cristian, la intervención de Julio matizada con su risa tan característica: “¡Ya poh Cristian!, si ya cachamos que el Ismael y yo escribimos distinto”.
Esta pequeña anécdota siempre la traigo a colación a la hora de querer pensar un poco en la tan traída, llevada y vilipendiada “generación de los 90” llamada también, con simpleza, “los poetas de los 90”. Porque creo que, a pesar de todo lo que se ha querido decir y manifestar, aclarar y fustigar, cuesta aún armarse una idea relativamente clara –por no decir definitiva- de lo que este grupo, promoción o escena poética ha traído y sigue trayendo bajo el brazo desde que nos ha tocado vivir la llamada “vuelta a la democracia”. Porque, ciertamente, ¿qué de común podría haber entre la frondosa verbalidad de cariz surrealista o barroca de un Javier Bello con las agudas filigranas lingüísticas que han rozado el enmudecimiento tan propias de Andrés Anwandter y los verdaderos montajes de esos fragmentos de lenguaje que articulan el ejercicio poético de Yanko González? ¿Y qué de común entre este último y las exploraciones formales y versiculares de un Rafael Rubio o de un Juan Cristóbal Romero?, ¿y qué decir de Armando Roa y sus poemas, verdaderos palimpsestos que desafían todo afán de lectura que se precie de esclarecedor o de ese vuelco a veces onírico, a veces hermético, pero cifrado de memoria y sentido que es posible advertir en los mejores poemas de Marcelo Pellegrini? ¿Y acaso hay algo de común entre todas estas propuestas, enumeradas a prisa y el trabajo de revisión y traducción que efectúa en sus poemas alguien de talento indesmentible como Germán Carrasco? ¿O es posible establecer puentes interpretativos entre todos ellos y la reconversión de lo conversacional que acontece en la poesía de Héctor Figueroa, o el aliento primario, casi primitivo de las vivencias preñadas de nostalgia hecha arraigo que puede rastrearse en los poemas de Cristian Cruz y la imaginativa y no menos densa experimentación en lo escrito por Gustavo Barrera, junto a la trama en pos de la memoria que articula lo mejor de la poesía de Leonardo Sanhueza? Nombres, nombres aparecen, deudores todos de un poema, de un puñado de poemas que tienen y han tenido su tiempo, nombres que cada día que pasa los veo junto a varios otros como puntales de una arquitectura siempre rotativa, siempre móvil y que me parece aún no ha agotado sus recursos. Nombres –y poemas, hay que decirlo- que configuran una constelación que, en su desplazamiento, dibujan y transcriben un lenguaje que no se presta para ser reducido a meros órdenes clasificatorios ni para ser despachados en la liviandad de la no-lectura.
¿Generación?, ¿escena?, ¿grupo? La conceptualidad al uso para dirimir pertinencias grupales en el contexto de una sociología literaria, ha tenido en nuestro país, qué duda cabe, un movimiento espasmódico entre la autoridad de modelos categoriales –como el propuesto por Goic en la estela de Anderson Imbert y Henríquez Ureña y que hace del concepto de “generación” su principal recurso- y la aprehensión de nociones de raigambre intelectual “postmoderna” y que hacen de Foucault, Lipovetsky, Lyotard y otros, el santo y seña de una pretendida sofisticación analítica que, sin duda, en su despliegue teórico, muestran una solvencia a todas luces irrebatible, pero que no necesariamente se prestan con adecuada prolijidad al momento de efectuar una visión de conjunto para explicitar tendencias y formas en un contexto siempre dinámico. A sabiendas de la debilidad teórica que ello implica, me inclino a pensar que más –o menos: eso depende del rigor de aceptar tal o cual nomenclatura de análisis- que una generación o una pretendida escena, en los años 90 del siglo recién pasado a lo que asistimos fue a una articulación grupal distendida -que no uniforme ni unívoca- de una serie de poetas de registro diverso y con varias coincidencias históricas, humanas y poéticas. Justamente en aquella década, se llegó a configurar un grupo de jóvenes poetas por medio de la publicación de sus primeros y segundos libros, la aparición de algunas revistas, antologías varias, un puñado de actividades públicas –lecturas, encuentros- y la maduración paulatina de sus creaciones, entendiendo todo esto como un fenómeno cultural visible y cierto.
Hoy por hoy, más allá de la aceptación individual y pretendida legitimación de alguno de ellos –invitaciones internacionales, traducciones, premios, juicios laudatorios de críticos prestigiados-, se ha querido ver como conjunto en la obra de estos autores y de varios más, la indiferencia o el rechazo a la emergencia epocal, enrostrando la predilección que estos poetas y sus escrituras han poseído y poseen por una serie de opciones de producción y lectura que, en muchos casos, se intercambian y confunden con inusitada prestancia y destreza -tales como la revisitación de la tradición poética chilena del siglo XX con un marcado énfasis, pero no exclusivo, en torno a figuras tales como Rosamel del Valle, Eduardo Anguita, Mandrágora, Carlos de Rokha por ejemplo; el ejercicio de traducción, en lo fundamental desde el inglés; la configuración del poema como espacio gravitatorio del sentido y, por ende, la factura artesanal del texto en un entendido oficioso y alejado de alicaídas posturas mesiánicas y, por ello, un distanciamiento de cualquier espontaneísmo traducido como sospecha de toda inmediatez que identificara de modo irreflexivo, poema y contexto en la ingenuidad de borrar la mediación para así constatar el carácter intransitivo de toda escritura.
La práctica de la poesía en los poetas de los 90 es y era un oficio que se adquiere, un oficio que se ejercita y se transmite, un oficio que se discute y se medita porque, ni más ni menos, la hipoteca del lenguaje establecida por el contrahecho blanqueamiento del contexto socio-político en que nuestro país firmaba y constataba sus contratos de exclusión y alienación, hacía perentorio volverse hacia los fundamentos constatables de idealidad que radicaban en la conciencia de las palabras en un gesto entre ascético y crítico, en un gesto a fin de cuentas, necesario: más que los hijos del arco iris, éramos y somos, los hijos del escepticismo, los hijos de la traición de la utopía concertacionista y del fin de una sensibilidad épica. A fin de cuentas éramos y somos al decir certero de Javier Bello, náufragos más que miembros de un oscuro apostolado mesiánico, militante y justiciero.
Tener presente eso y la diversidad de proyectos escriturales que se han configurado en estos poetas y en varios otros más, se vuelve un verdadero desafío crítico, un desafío que la escasa bibliografía al uso –artículos, reseñas, prólogos- no ha podido o no ha querido esclarecer y que ha cristalizado, salvo excepciones, en opiniones generalizantes, de escaso tacto analítico y de lecturas apresuradas y superficiales.
A modo de bosquejo mínimo, me parece que una lectura eventual de los poetas de los 90 debiese, entre otros elementos, hacerse cargo de dilucidar algunas coordenadas como las siguientes que, en todo caso, se entremezclan entre sí, fundiéndose una, alguna o todas en buena parte de la escritura de estos autores.
En primer término, esclarecer un asedio a la memoria que dibuja la apropiación de un imaginario –no sólo literario- que fue devastado por la dictadura y que en su gesto de aprehensión es posible advertir como un gesto político de reinvención tanto poiética como cultural. No es gratuito, ni azaroso el rescate, la lectura, la discusión y la apropiación de una serie de poéticas y posturas estéticas que ayudaron no sólo a un proceso identificatorio de los poetas de los 90 en tanto cohesión grupal, sino más bien en advertir que en tal apropiación lectora lo que había era un esfuerzo por inquirir, un esfuerzo por tender lazos y comprender la necesidad de obviar por espurias las pretensiones neofundacionales de los agentes dictatoriales y sus adláteres en lo referente a inaugurar o instaurar una sensibilidad no conectada con el pasado, visto éste como algo malévolo y equívoco en sí mismo. De alguna manera, el “sentido de tradición” de la poesía chilena del siglo XX, en los poetas de los 90, no es una recuperación monumental de íconos de una supuesta representatividad, sino más bien un esfuerzo por esclarecer una genealogía, un contacto vital y no amnésico o museal con poéticas tales como las de Rosamel del Valle, Mandrágora, Carlos de Rokha, Humberto Díaz-Casanueva, Boris Calderón, Gustavo Ossorio, entre otros.
En segundo término, una desconfianza hacia el confesionalismo que regía en cierto sector de la poesía nacional que venía desde los años 80. Esa desconfianza, nacida por un lado como contrapunto estilístico ante la necesidad de diferenciación epocal, era también una desconfianza más profunda ante la irregularidad del texto como receptáculo o amalgama de la “vida” y la “escritura”. Desconfianza por identificar al sujeto del enunciado con el sujeto de carne y hueso, desconfianza de identificar lo mentado en el poema con la realidad misma –si algo así era o es plausible- y, por ende, desconfianza ante la tentadora y poderosa ilusión de inmediatez comunicativa de la experiencia que todo lenguaje, en primera instancia, pretende poseer. Asimismo era y es posible rastrear en buena parte de los poetas de los 90, un cauteloso y crítico repliegue del “yo”: con diversos instrumentales teóricos –Barthes, Blanchot, Foucault, entre otros- se pone en entredicho justamente la validez de la figura autorial como ente activo en el desenvolvimiento de la “voz del poema”: quien habla ahora ahí es un sujeto descentrado, apartado o mudo en su identificación perentoria. Pero ello no significa una anulación del sujeto en tanto protagonista del poema. Es una lección aprendida y heredada, sin temor a equivocarme demasiado, desde al menos tres perspectivas: por un lado desde la recepción de ciertos supuestos neovanguardistas referidos a este tema y que, me parece, hacen de la “lectura” de La Nueva Novela de Juan Luis Martínez, amén de la aprehensión de textos de Carlos Cociña y Gonzalo Muñoz, puntos de referencia altamente significativos al momento de dilucidar el repliegue del “yo”. A eso agregar cierta lectura de Enrique Lihn y Gonzalo Millán, por un lado aquel Lihn de extremada autoconciencia crítica en torno a sus recursos expresivos y que desemboca en un gesto de cuestionamiento agónico del sujeto del enunciado y que, me parece, tiene a La musiquilla de las pobres esferas y a Diario de muerte como dos de sus pilares fundamentales, por otro lado, la impresión indeleble que un texto como Virus de Millán podía provocar para dar cuenta de la más que necesaria reflexión en torno a la aporía que implicaba la escritura como posibilidad de significado. Pero también, sin duda, es hallable en el ejercicio de traducción y en la lectura de diversas tradiciones poéticas, otro de los elementos más característicos de los poetas de los 90 que permiten vislumbrar ese tono impersonal de los diversos enunciados de buena parte de los poemas que escriben: aparecen distintos personae que asumen a modo de ventrílocuo las disposiciones y modulaciones existenciales y experienciales en los poemas, como a su vez, la escritura se densifica con un cúmulo de referentes culturales, literarios y filosóficos que hacen del pastiche, la traducción, la paráfrasis y el collage, sus vehículos favoritos de expresión. El viejo dictum mallarmeano de que la poesía está hecha con palabras y no con sentimientos, se actualiza de modo inusitado en buena parte de la escritura de los poetas de los 90. La textualidad del poema se complejiza, se densifica en múltiples significados y referentes, se hipostasia y se vuelve un verdadero palimpsesto.
En tercer término me parece que asistimos en buena parte de los poetas de los 90 a la articulación de una especie de “teoría del traducción”. Ciertamente en la poesía chilena, al menos del siglo XX, la traducción de poemas desde otras lenguas nunca ha sido algo raro o escaso. Pero la sensación de desarraigo epocal, la sensación de desarraigo vivencial en un contexto socio-cultural de desolación y desamparo ante el descampado de un Chile en procesos vertiginosos de desmarque y destrucción de su propia memoria histórica y ante el auge cierto del neoliberalismo, es altamente probable que todo ello propició la búsqueda, en la traducción, de un camino identitario en pos de un “lenguaje” que fuera lo suficientemente espeso y abarcador en su experiencia significante, como para ver en ese proceso, una instancia de interiorización verbal e imaginaria altamente decisiva como para hacer de la traducción, un ejercicio más en la despersonalización del discurso poético que la mayoría de estos autores ha llevado y lleva a cabo en el contexto general de la desconfianza ante la identificación no mediada entre realidad y lenguaje. Aquella identificación, políticamente sospechosa, mediáticamente fantasmal en su transparencia, sin duda que sirvió de estímulo para llevar acabo por parte de los poetas de los 90, las exploraciones y las traducciones que consideraron necesarias para sus propias búsquedas expresivas. En ese sentido, no es posible aún calibrar en toda su vasta densidad, las consecuencias que pueden advertirse en las poéticas y en la producción misma de autores tales como Germán Carrasco y su lectura y traducción, entre otros, de Ashbery y Oppen; de Armando Roa y su lectura y traducción de Browning y Pound; de Andrés Anwandter y sus lecturas y traducciones de Valerio Magrelli y Mark Strand; de Marcelo Pellegrini y sus versiones de Shakespeare, Michael Palmer y Czeslaw Milosz; de Leonardo Sanhueza y Juan Cristóbal Romero y sus diversas versiones de los poetas clásicos latinos como Catulo, Horacio y Virgilio; de la “intratraducción” que Rafael Rubio efectúa de la poesía del Siglo de Oro Español, etc
Ciertamente estas son algunas coordenadas que la crítica actual, entre varias otras, debiese tomar en cuenta a la hora de intentar caracterizar de algún modo, la producción de los denominados “poetas de los 90”. Triste o preocupante sería que no lo hiciese: el arsenal teórico está disponible, no hay escasez de talento analítico, las obras de estos y otros autores de los 90, circulan con relativa regularidad, al menos no son “incunables”…pero.
En toda sociabilidad literaria que se precie de su sanidad intelectual y espiritual, todo esto seguiría el curso de lo necesario y hasta de lo natural. El no efectuarlo o desdeñarlo, demostraría, en mi modesta opinión, que el esfuerzo verbal, vital e imaginario de todos estos poetas sigue, paradójicamente, vigente: contra lo que se opusieron y distanciaron, contra lo que han criticado y levantado sus ídolos –y por ende con sus errores y aciertos- contra lo que consideraron sospechoso, adulterado e inauténtico, contra todo eso, pues sigue vigente su actitud, su gesto: contra la destrucción de la memoria histórica, social e imaginaria que nos mantiene aún entumecidos y pasmados entre el grito y el silencio.