Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Ruben Jacob | Ismael Gavilán | Autores |

En el deshojado corazón del hombre
Notas a la poesía de Rubén Jacob[1]
Por Ismael Gavilán
.. .. .. .. ..
I
Como buena parte de los villorrios de provincia fundados en la zona central de Chile a fines del siglo XIX, Quilpué nació al amparo de la vieja línea férrea que desde la década de 1860 unía Valparaíso con Santiago. Así, al alborear el siglo XX, Limache, Villa Alemana y Quilpué surgían como consecuencia de ese proceso modernizador que pretendía unir administrativa y económicamente esa zona amplia y muchas veces desconocida que se extendía entre el primer puerto de la república y su capital apegada a los Andes.
Quilpué surgía de aquel modo como una pequeña ciudad hecha al paso. A diferencia de la vieja tradición española y colonial que hacía de cada nueva población un complejo sistema de diseño al modo de un tablero de ajedrez con sus plazas, calles y manzanas, la que sería conocida como “ciudad del sol”, se emplazaba con el correr de los años sin una planificación urbana previsible.
Esta sugestiva ambivalencia entre modernidad y provincia se ve reflejada hasta el día de hoy en buena parte de esta ciudad al examinar el contraste entre la línea ferroviaria y su estación –símbolos de la velocidad, la conectividad con el mundo y el progreso- y sus calles aledañas, muchas de ellas aún asfaltadas con mediocridad y trazadas con más imaginación que cálculo urbano. Calles que se ensanchan hacia el horizonte y que se pierden al deshilacharse en recovecos sutiles, callejuelas impensadas y puntos muertos sin retorno. Calles que se entrelazan serpenteantes unas con otras, invitando al desplazamiento a pie y rompedero de cabeza para automovilistas. Calles que empiezan en lugares prefijados con cierta solemnidad y que a la postre se pierden en encrucijadas inverosímiles. Calles que se abren a la experiencia urbana del comercio, el intercambio entre habitantes y paseantes de todo tipo y que se cierran misteriosas entre caseríos derrumbados y casonas enormes con una vetusta atmósfera de herrumbre. Casonas donde las buganvilias, los añosos plátanos orientales y las enredaderas más sorprendentes nos hacen pensar que estamos extraviados en un sitio alejado o perdido cuando en verdad, Valparaíso se haya sólo a 20 kilómetros.
II
Pocas veces, pienso, un lugar como éste hace de correlato tan certero como lo es respecto de la poesía de Rubén Jacob (1939-2010). Como entre las 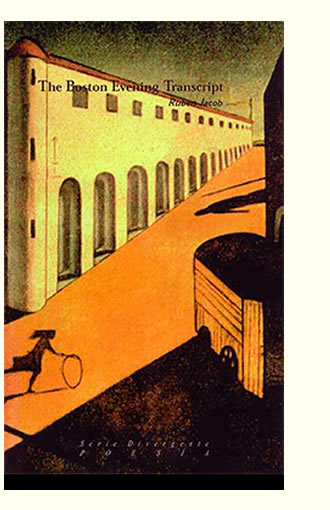 calles de Quilpué, en los versos de Jacob experimentamos un misterio: la vivencia casi física del transcurso del tiempo que anida en el desplazamiento entre real e imaginario de calles y palabras como prueba única de la imposibilidad de mensurar algo tan evanescente. Esa vivencia hace que nuestros pies se encadenen al asfalto y se dejen llevar a modo de un flaneur que no sabe de sí mismo o que se asemejen a esa niña que juega con el aro en la pintura de Giorgio de Chirico Melancolía y misterio de una calle tan cara a Jacob como símbolo y síntesis de sus libros y que, andando y jugando, atisba en cada esquina un gesto, una sombra o un fantasma: ese rostro sin rostro que adquiere el tiempo no como duración, sino como transcurrir y que nos embebe entre asombrados e indistintos. En un poema de su último libro Granjerías infames, titulado “Caminata”, Jacob hace alusión a ese desplazamiento que es más que un mero recorrido físico en los espacios palpables de una ciudad de provincia. El viaje involucra a modo de aventura, el horizonte desconocido de esos lugares sospechados por una memoria que se ve asediada: “(…) He de partir pronto/viajaré con rumbo desconocido/Me iré bordeando la avenida principal/ en la vaga claridad del ocaso/ hasta encontrar los gastados andenes/ de la estación ferroviaria (…)”. Pero también atisbamos que ese desplazamiento alude de una u otra forma a un viaje imaginado, más como melancolía que como impotencia: así, las calles de la ciudad recorrida por Jacob son como las calles de Lisboa para Pessoa o las de Alejandría para Kavafis: rutas secretas y fantasiosas para dar cuenta de una peculiar experiencia de desarraigo que no sale de su misma circularidad rutinaria. En la segunda mitad de la “Variación XIX” de The Boston Evening Transcript, se nos dice: “(…) Yo soñé mucho con partir/Y arribar al suave olor de los jardines/ En una ciudad extranjera sin equipaje/ solo y desprovisto de todo/ Hubiera vivido quizás cuánto tiempo/ Con humildad en un hotel modesto/ En las afueras casi pobremente/Dejando las futilidades de la vida diaria/ Viviendo muchas vidas secretas/ En espera de volver (…)”. Esa naturaleza de viandante solitario que aparece en lugares estratégicos de los poemas de Jacob es una naturaleza cargada con referencias, libros, citas, autores y notas: es su paráfrasis imaginaria, pero también vivencial por los caminos secretos de la literatura –viandantes literarios al decir de Latcham- que se vuelven en nuestro autor parte de él mismo. ¿Cómo experienciar el tiempo si no es acaso como desplazamiento, ya no sólo por calles reales o ficticias de una ciudad provinciana, sino también como un ir y venir entre los textos –visuales, musicales y letrados- que aparecen en la memoria como ante una gigantesca pantalla blanca de un antiguo cinematógrafo?
calles de Quilpué, en los versos de Jacob experimentamos un misterio: la vivencia casi física del transcurso del tiempo que anida en el desplazamiento entre real e imaginario de calles y palabras como prueba única de la imposibilidad de mensurar algo tan evanescente. Esa vivencia hace que nuestros pies se encadenen al asfalto y se dejen llevar a modo de un flaneur que no sabe de sí mismo o que se asemejen a esa niña que juega con el aro en la pintura de Giorgio de Chirico Melancolía y misterio de una calle tan cara a Jacob como símbolo y síntesis de sus libros y que, andando y jugando, atisba en cada esquina un gesto, una sombra o un fantasma: ese rostro sin rostro que adquiere el tiempo no como duración, sino como transcurrir y que nos embebe entre asombrados e indistintos. En un poema de su último libro Granjerías infames, titulado “Caminata”, Jacob hace alusión a ese desplazamiento que es más que un mero recorrido físico en los espacios palpables de una ciudad de provincia. El viaje involucra a modo de aventura, el horizonte desconocido de esos lugares sospechados por una memoria que se ve asediada: “(…) He de partir pronto/viajaré con rumbo desconocido/Me iré bordeando la avenida principal/ en la vaga claridad del ocaso/ hasta encontrar los gastados andenes/ de la estación ferroviaria (…)”. Pero también atisbamos que ese desplazamiento alude de una u otra forma a un viaje imaginado, más como melancolía que como impotencia: así, las calles de la ciudad recorrida por Jacob son como las calles de Lisboa para Pessoa o las de Alejandría para Kavafis: rutas secretas y fantasiosas para dar cuenta de una peculiar experiencia de desarraigo que no sale de su misma circularidad rutinaria. En la segunda mitad de la “Variación XIX” de The Boston Evening Transcript, se nos dice: “(…) Yo soñé mucho con partir/Y arribar al suave olor de los jardines/ En una ciudad extranjera sin equipaje/ solo y desprovisto de todo/ Hubiera vivido quizás cuánto tiempo/ Con humildad en un hotel modesto/ En las afueras casi pobremente/Dejando las futilidades de la vida diaria/ Viviendo muchas vidas secretas/ En espera de volver (…)”. Esa naturaleza de viandante solitario que aparece en lugares estratégicos de los poemas de Jacob es una naturaleza cargada con referencias, libros, citas, autores y notas: es su paráfrasis imaginaria, pero también vivencial por los caminos secretos de la literatura –viandantes literarios al decir de Latcham- que se vuelven en nuestro autor parte de él mismo. ¿Cómo experienciar el tiempo si no es acaso como desplazamiento, ya no sólo por calles reales o ficticias de una ciudad provinciana, sino también como un ir y venir entre los textos –visuales, musicales y letrados- que aparecen en la memoria como ante una gigantesca pantalla blanca de un antiguo cinematógrafo?
Tal vez porque Jacob sabía que la respuesta a esa interrogante quedaría siempre inconclusa es que sólo la música puede ayudarnos a entender aquel misterio, pero sin la certeza de saber su anhelada e imposible resolución.
III
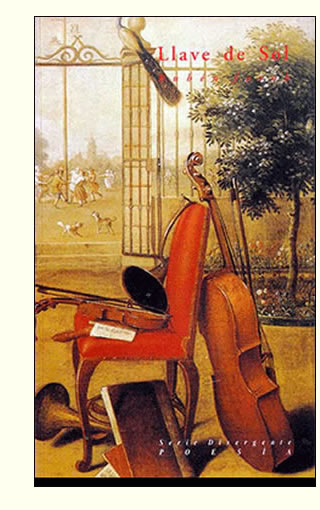 Llave de sol, el segundo libro de Jacob, es menos un libro que reúne poemas sobre música que poemas que tratan sobre la vivencia de oír música. Hay ahí una radical diferencia que hace de aquella ligazón invisible el animus de buena parte de sus poemas: la música, ya como forma, ya como reminiscencia infinita de una experiencia que se asume como la poesía misma…¿acaso su pérdida o su evocación? Ya diremos algo sobre esto. Pero lo que en Llave de sol aparece evidente –el oír música como se muestra en poemas como “Variaciones Sinfónicas”: “(…) Las Variaciones Sinfónicas / de César Frank/ Son un lamento callado que escucho (…)” o “Septiembre”: “(…) Estoy solo confinado/ En la cabaña de un balneario invernal/Y ahí escucho Septiembre/ Ese tema indefinible de Ricardo Strauss (…)”- es en sus otros poemas algo que subyace ondulante entre sus presupuestos más recónditos o fundamentales. Aquello tiene nombre: circularidad, recursividad, acaso eterno retorno de lo mismo. Sea como sea, es una disposición en el poema que la linealidad de su decir se quiebre y no progrese, volviéndose aquello un aspecto fundamental de esta poesía: vuelve sobre sí misma una y otra vez, ya como reiteración temática, ya como repetición de imágenes o palabras. Entre otros ejemplos pienso en la tan traída y llevada imagen de la calle cubierta de hojas otoñales: menos que una innovación metafórica a estas alturas imposible, lo que la poesía de Jacob realiza con esas imágenes y palabras sancionadas una y mil veces por el uso y una vasta tradición lírica, es la necesidad de fijar a modo de leitmotiv ciertos instantes, ciertos gestos, ciertas señas de identificación, rememorización o simple evocación en una recurrencia digamos “estructural” que organiza la experiencia del transcurrir en puntos de referencia a ser tomados por nosotros, en tanto lectores, para asir esa misma evanescencia que se intenta mentar. Así, aquel verdadero símbolo que es la calle como un ir y venir entre la verticalidad de la experiencia y la horizontalidad del devenir del tiempo, se ve no sólo en The Boston Evening Transcript como su símbolo articulatorio, sino que en sus otros poemas de Llave de sol y Granjerías infames, vemos aparecer ese mismo símbolo ya cubierto con añosas hojas otoñales, ya con muertas buganvilias, ya con las sombras irreconocibles de los muertos, ya entre las noches pasadas en claro en la meditación vagabunda o de las cosas exiliadas de una infancia irrecuperable. Habría que volver sobre una serie de poemas en The Boston Evening Transcript como son las Variaciones XIII, XVII, XIX, XXIV, entre otras, y a poemas como “Canciones sin palabras”, “Septiminio”, “Variaciones sinfónicas”, “Septiembre”, “Quinteto” de Llave de sol y “Otoño”, “Caminata”, “Fantasma”, “Evocación” de Granjerías infames para poder apreciar esto con detalle. Un volver que implicaría leer, con distintas palabras, el mismo poema. Pero que siempre es otro poema.
Llave de sol, el segundo libro de Jacob, es menos un libro que reúne poemas sobre música que poemas que tratan sobre la vivencia de oír música. Hay ahí una radical diferencia que hace de aquella ligazón invisible el animus de buena parte de sus poemas: la música, ya como forma, ya como reminiscencia infinita de una experiencia que se asume como la poesía misma…¿acaso su pérdida o su evocación? Ya diremos algo sobre esto. Pero lo que en Llave de sol aparece evidente –el oír música como se muestra en poemas como “Variaciones Sinfónicas”: “(…) Las Variaciones Sinfónicas / de César Frank/ Son un lamento callado que escucho (…)” o “Septiembre”: “(…) Estoy solo confinado/ En la cabaña de un balneario invernal/Y ahí escucho Septiembre/ Ese tema indefinible de Ricardo Strauss (…)”- es en sus otros poemas algo que subyace ondulante entre sus presupuestos más recónditos o fundamentales. Aquello tiene nombre: circularidad, recursividad, acaso eterno retorno de lo mismo. Sea como sea, es una disposición en el poema que la linealidad de su decir se quiebre y no progrese, volviéndose aquello un aspecto fundamental de esta poesía: vuelve sobre sí misma una y otra vez, ya como reiteración temática, ya como repetición de imágenes o palabras. Entre otros ejemplos pienso en la tan traída y llevada imagen de la calle cubierta de hojas otoñales: menos que una innovación metafórica a estas alturas imposible, lo que la poesía de Jacob realiza con esas imágenes y palabras sancionadas una y mil veces por el uso y una vasta tradición lírica, es la necesidad de fijar a modo de leitmotiv ciertos instantes, ciertos gestos, ciertas señas de identificación, rememorización o simple evocación en una recurrencia digamos “estructural” que organiza la experiencia del transcurrir en puntos de referencia a ser tomados por nosotros, en tanto lectores, para asir esa misma evanescencia que se intenta mentar. Así, aquel verdadero símbolo que es la calle como un ir y venir entre la verticalidad de la experiencia y la horizontalidad del devenir del tiempo, se ve no sólo en The Boston Evening Transcript como su símbolo articulatorio, sino que en sus otros poemas de Llave de sol y Granjerías infames, vemos aparecer ese mismo símbolo ya cubierto con añosas hojas otoñales, ya con muertas buganvilias, ya con las sombras irreconocibles de los muertos, ya entre las noches pasadas en claro en la meditación vagabunda o de las cosas exiliadas de una infancia irrecuperable. Habría que volver sobre una serie de poemas en The Boston Evening Transcript como son las Variaciones XIII, XVII, XIX, XXIV, entre otras, y a poemas como “Canciones sin palabras”, “Septiminio”, “Variaciones sinfónicas”, “Septiembre”, “Quinteto” de Llave de sol y “Otoño”, “Caminata”, “Fantasma”, “Evocación” de Granjerías infames para poder apreciar esto con detalle. Un volver que implicaría leer, con distintas palabras, el mismo poema. Pero que siempre es otro poema.
IV
Esa capacidad de Jacob, su “voluntad formal” para hacer del poema no tanto el registro del transcurrir del tiempo, sino su recreación experiencial, se nos hace innegable por la necesidad que esta poesía tiene de la música: en The Boston Evening Transcript como asunción de la forma “variación” que lo estructura y define, en Granjerías infames y Llave de sol por la recursividad y reiteración de ciertas imágenes, palabras y símbolos. En una poesía cuyo asunto fundamental e imposible es plasmar verbalmente la vivencia del transcurso del tiempo, la música no es algo añadido ni menos mera retórica vana: es algo esencial, es su “non plus ultra” como necesidad exploratoria de un “contenido” teórico para sus articulaciones de sentido. No tanto porque la poesía de Jacob busque un verso de sonora semblanza o sabia armonía. Todo lo contrario, creo que la organización formal de su versificación rehúye tanto la “música de la conversación” en el sentido de Eliot -o de Parra entre nosotros- como también la más melodiosa búsqueda de analogías sugerentes y sensoriales al modo de los simbolistas -incluido Darío- o poetas como Gonzalo Rojas, por ejemplo. En Jacob oímos otra cosa: un ritmo duro, recio, meditativo, ajeno a evocaciones de sensual eufonía, un ritmo constituido por vestigios de un prosaísmo que muestran la nostalgia por una discursividad más antigua, más añeja y amplia, propia del discurrir hablado con cierta solemnidad verbal y que tiene a la buena prosa de su parte –ya llegará el día en que leeremos en la poesía de Jacob sus referencias a Balzac, a Dostoievski, a Borges, a Cortázar, a Nicomedes Guzmán, a Cadwell, a Proust, a Bacon, a Montaigne, a La Rochefoucauld-. Así, la poesía de Jacob no es “prosaica” en el sentido banal del término, más bien la pienso y leo como ampliamente “discursiva”, pero asumiendo, la mayoría de las veces, un verso corto y hasta cortante -rara vez supera en su versificación el endecasílabo como cesura natural de su ritmo-, pero que siempre nos hace evocar lo ido, lo fugaz, lo que no puede asirse. Analogía. Su poesía no es música ni musical, pero tiende hacia la experiencia de hacernos sentir como lectores lo evanescente de las presencias que huyen, tal como lo hace la música. Su irrupción es la interrupción del continuum. ¿Acaso una cesura ante la muerte?
V
En la bella y melancólica película de Alain Corneau Todas las mañanas del mundo, hay una escena hacia el final que siempre me ha parecido decisiva para comprender la poesía de Rubén Jacob: en un diálogo entre Marin Marais ávido y desesperado por encontrar el sentido o razón de ser de su arte, avidez que lo ha llevado a buscar en la fama y el reconocimiento una fallida respuesta y su antiguo maestro el Señor de Sainte-Colombe, éste le manifiesta que la música 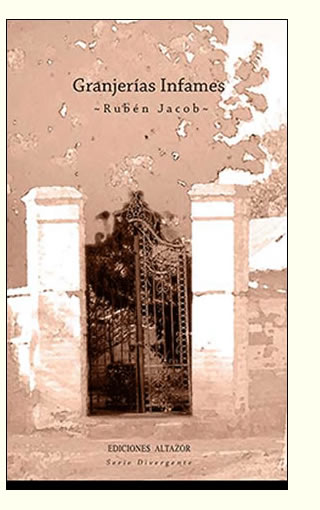 no tiene que ver con esa búsqueda ni con el honor, ni tampoco con la expresión de los sentimientos por más hermosos y nobles que éstos sean. Ante el requerimiento angustioso de Marais, Sainte-Colombe responde con total serenidad: la razón de ser de la música es traer a presencia a los muertos, ni más ni menos. La música, el arte, la poesía son invocación. Con estas palabras quedan dichas muchas cosas, resueltos, quizás, muchos enigmas. Si pensamos que tras las palabras de Sainte-Colombe están muy probablemente las ideas y reflexiones de Pascal Quignard, -el autor de cuya novela Corneau tomó lo fundamental para su película- lo que tenemos ante nosotros es menos una reflexión estética que una filosofía de vida –o de un “buen morir” más bien- y, por ende, menos una doctrina que una profunda y personal reflexión que no es identificable de inmediato con la ética o un imperativo categórico, sino más bien, con un sentir que se interroga acerca de su propia mortalidad. Tener conciencia de aquello es también tener conciencia del acontecer del tiempo: su violencia avasalladora, ya como mero transcurrir, ya como asunción de acciones diversas encarnadas como historia.
no tiene que ver con esa búsqueda ni con el honor, ni tampoco con la expresión de los sentimientos por más hermosos y nobles que éstos sean. Ante el requerimiento angustioso de Marais, Sainte-Colombe responde con total serenidad: la razón de ser de la música es traer a presencia a los muertos, ni más ni menos. La música, el arte, la poesía son invocación. Con estas palabras quedan dichas muchas cosas, resueltos, quizás, muchos enigmas. Si pensamos que tras las palabras de Sainte-Colombe están muy probablemente las ideas y reflexiones de Pascal Quignard, -el autor de cuya novela Corneau tomó lo fundamental para su película- lo que tenemos ante nosotros es menos una reflexión estética que una filosofía de vida –o de un “buen morir” más bien- y, por ende, menos una doctrina que una profunda y personal reflexión que no es identificable de inmediato con la ética o un imperativo categórico, sino más bien, con un sentir que se interroga acerca de su propia mortalidad. Tener conciencia de aquello es también tener conciencia del acontecer del tiempo: su violencia avasalladora, ya como mero transcurrir, ya como asunción de acciones diversas encarnadas como historia.
Si en el decir de Sainte-Colombe la música trae a presencia a los muertos, ¿no hay acaso en la poesía de Jacob idéntica razón para justificarse a sí misma? Porque la de Jacob es una poesía que está una y otra vez invocando a los muertos, llamándolos, pidiéndoles presencia, añorándolos, interrogándolos, preguntándoles por su partida y guardando por unos segundos, en las palabras, la imagen cristalizada de un instante que define señeramente el gesto con que esos muertos nos han quedado grabados en la memoria. En ello se vuelca la reflexión que sobre sí misma efectúa esta poesía en tanto se desea ver en el opaco espejo de la imposibilidad como metapoesía. Pero en ningún caso poesía fúnebre o de pretensiones teóricas o experimentales tan al uso. Para nada, en absoluto. Y si bien en algunos pasajes de sus poemas hay una intensidad que bordea el abismo de la desesperación como un aliento trágico –pienso sobre todo en la maravillosa y terrible “Variación” XVIII de The Boston Evening Transcript o en poemas como “Suite lírica” de Llave de sol o “Plagio” de Granjerías infames por recordar un puñado de ejemplos- lo cierto es que la invocación que hace la poesía de Jacob es vasta y plural, abarcando en diversos círculos de amplitud desde la intimidad de los seres amados –el padre, el hermano, la amada, Eduardo Muñoz Alid el amigo muerto por la violencia dictatorial-, pasando por los anónimos detenidos desaparecidos que sucumbieron bajo la dictadura de Pinochet, los muertos por la violencia de la historia como Robespierre, Marat, Walter Benjamin, Rosa Luxemburg y Bakunin como aquellos personajes literarios y de la cultura popular, tan caros para Jacob como Ungaretti, Borges, Kant, Rulfo, Lovecraft, Amiel, Eliot y Beckett o Schubert Gambetta y Obdulio, para llegar finalmente a quienes murieron por la violencia inútil de los errores de guerras y revoluciones: los anónimos soldados masacrados en Dieppe, Anzio, Stalingrado, El Ebro, La Concepción, el Chaco. Las referencias son enormes, pero signadas bajo la violencia que implica el paso del tiempo como inmisericorde aplastamiento de la memoria que se desvanece con el signo de su propio avatar bajo el nombre de “olvido”. Muy pocas veces la poesía entre nosotros, en nuestro medio insistió con tal fuerza, con tal obstinación en contra del olvido, en contra de la anulación. Pocas veces en nuestra poesía se ha dado el caso de la necesidad de la redención de todos y todas, de los inocentes y los culpables, de los ignorados y los famosos, de los simples y las celebridades, de los que murieron bajo el imperio del desquicio de la necesidad histórica como los que se opusieron contra esa misma cruel necesidad. Tal como Vallejo –que tiene aquí con Jacob puntos de encuentro secretos y brillantes-, nos hallamos ante una poesía que hace de la redención su carácter más significativo, más allá incluso de lo conjetural que implica asumirse como un discurso efímero y marginal.
De alguna forma, es dable en Jacob una manera muy peculiar de entender su poesía como poesía política. Sin duda eso es deseable y espera una lectura detenida e informada. Pero creo que en Jacob no hay una poesía política propiamente tal, más bien hay una reflexión en torno a la herida con que la memoria se ve abierta y profundizada, legitimando la reflexión aguda en torno a la violencia para que ésta intente, sino ser conjurada, al menos comprendida en su accionar, accionar que se traduce en la desaparición de cuerpos, destitución de nombres, olvido de situaciones y perplejidad ante cualquier posibilidad de redención. Hay creo en la poesía de Jacob, una especie de temple melancólico trasuntado en la experiencia de ver en la poesía la rotura de esa misma experiencia y que hace de la comprensión de la temporalidad uno de los abismos vivenciales más certeros, lúcidos y dolorosos de lo humano. Porque esa comprensión de la temporalidad, implica intentar entender la pérdida y la ausencia y cuando éstas se ven reflejadas en el espejo de lo histórico, pues se vuelve inevitable verlas como puntadas de un quiebre social y político.
VI
El temple melancólico de la poesía de Jacob, quizás, en lo inmediato, posee una doble faz: por un lado ese desinterés matizado con ironía por la “relevancia” del mundanal ruido, quizás convertido en un risueño escepticismo ante las pretendidas y efímeras glorias literarias alcanzadas en los dispositivos culturales que nos alienan. Probablemente modestia, no de la falsa, sino de la auténtica: aquella que nos hace sentir más cómodos y plenos como lectores que como autores y que para Jacob era el sumun de la felicidad- su cándido orgullo infantil respecto a su biblioteca daría mucho que hablar. Pero por ahora, bástenos pensar que esta poesía es una poesía melancólica por excelencia: sus mecanismos de cita, paráfrasis y mutación textual, sus juegos de referencias cultas y hasta cultísimas, su candidez sin complicaciones para reunir en una sola página alta y baja cultura y lo que es más primordial, esa necesidad de volver una y otra vez con ese tono meditativo que sólo su verso discursivo es capaz de captar en la reflexión intensa. Una poesía “culterana” se dirá, es probable, sin duda, pero lo fundamental aquí es ver cómo se operativizan esas referencias que se abren a modo de compuertas que invitan a adentrarnos a un verdadero laberinto. Una poesía que hace de cada poema una microbiblioteca. Y aquí Jorge Luis Borges y Juan Luis Martínez sobrevuelan a muy baja altura. No es esta la ocasión de examinar las ricas relaciones textuales, temáticas y hasta “amicales” de Jacob con estos dos portentos de la poesía en nuestro idioma. Basta por ahora sólo indicar a modo de sugerencia que en Jacob, el gesto melancólico no se encuentra para nada alejado del que es posible identificar en el autor del Aleph o el de La nueva novela: citas, pastiches, entradas falsas, ironías textuales, recovecos imaginados y siempre volviendo entre la risa floreciente, una queja silente por el transcurrir del tiempo como pesadilla atosigante que pretende ser conjurada por y en el poema. En lo fundamental, en Jacob es dable un distante desencanto para con la posibilidad de ver en la poesía un arma de cualquier radicalismo, incluso aquel que tiene que ver con la misma poesía. Su temple melancólico nos lleva a pensar que ese radicalismo se encuentra en otro sitio, en otra coordenada y que apunta más bien a una necesidad de adosar en la biblioteca laberíntica, sus propias felicidades de identificación. Por ello nada más alejado de Jacob que una actitud iconoclasta a lo Shelley, Rimbaud o algún surrealista. Para la poesía de Jacob, quizás le vendría bien ser comparada con alguna de sus amados poetas italianos (Montale, Ungaretti). Pero a su vez, sería erróneo ver en aquel distante desencanto, una actitud pusilánime: para nada, el inteligente sentido del humor que habita en sus poemas, así como su hondura reflexiva lo desmentiría.
VII
La poesía de Rubén Jacob es un puñado de palabras entretejidas con sapiencia, sin apuro, sin necesidad de llamar la atención de nada y de nadie, palabras enmarcadas bajo ese ropaje culterano de las preguntas siempre fundamentales acerca de lo finito, la experiencia del tiempo y la desesperación y aquel sentir que los alemanes –tan caros a él- rotulan como sehnsucht. Para nosotros, convertidos ahora sólo en lectores, eso es tal vez lo que nos queda: una fidelidad en la restitución que la lectura efectúa de la efigie de un poeta que no temió volverse invisible y que nos observa con su gesto otoñal desde un horizonte que aún no conocemos.
Quilpué, verano de 2016.
[1] Ensayo incluido en el libro Inscripción de la deriva. Ensayos sobre poesía chilena contemporánea. Ed Altazor, Viña del Mar, 2016