Proyecto Patrimonio - 2008 | index | José Ángel Cuevas | Alvaro Monge Arístegui | Autores |
JOSÉ ANGEL CUEVAS : LA MELANCOLÍA
DE LA HISTORIA
Por Alvaro Monge
Arístegui
Publicado en el diario “La Nación” de Santiago,
Martes 12 de Diciembre del año 2000.
Filtrándose por las grietas de los grandes discursos con los que las
Ciencias Sociales Chilenas han analizado, obsesivamente, la efectividad
o insuficiencia de la llamada "transición" ( desde Moulian a Tironi,
pasando por Salazar, Jocelyn-Holt o Gonzalo Vial ) podemos ubicar,
arbitrariamente, la obra 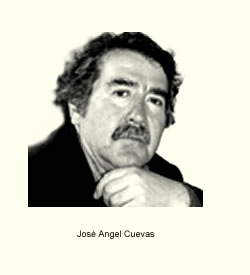 poética
de José Ángel Cuevas. Gran parte de sus textos se constituyen en una
doble operación : por un lado, en una radical autoconciencia sobre
lo precario de los destinos individuales frente a la "Historia", por
otra parte, en la imposibilidad de elaborar la pérdida y el duelo.
Este último concepto -el duelo y su elaboración- ha sido profusamente
citado las millares de veces que diferentes dirigentes políticos han
pretendido poner fin a "la cuestión de los derechos humanos". Es en
un brevísimo ensayo de 1915 donde Freud formula por primera vez el
concepto de duelo, en el realiza una distinción entre "duelo patológico"
y "duelo normal". El primero revelaría una incapacidad para superar
el círculo, completamente natural durante un primer período, de la
melancolía por la pérdida. El duelo "normal", en cambio, sería aquel
que termina por acatar la realidad que señala, irrefutablemente, la
continuidad de la vida. Aclaremos que la pérdida que desata la melancolía
( depresión se le llama actualmente ) no se circunscribe, necesariamente,
a un objeto o persona sino que también puede referirse a una idea
o abstracción.
poética
de José Ángel Cuevas. Gran parte de sus textos se constituyen en una
doble operación : por un lado, en una radical autoconciencia sobre
lo precario de los destinos individuales frente a la "Historia", por
otra parte, en la imposibilidad de elaborar la pérdida y el duelo.
Este último concepto -el duelo y su elaboración- ha sido profusamente
citado las millares de veces que diferentes dirigentes políticos han
pretendido poner fin a "la cuestión de los derechos humanos". Es en
un brevísimo ensayo de 1915 donde Freud formula por primera vez el
concepto de duelo, en el realiza una distinción entre "duelo patológico"
y "duelo normal". El primero revelaría una incapacidad para superar
el círculo, completamente natural durante un primer período, de la
melancolía por la pérdida. El duelo "normal", en cambio, sería aquel
que termina por acatar la realidad que señala, irrefutablemente, la
continuidad de la vida. Aclaremos que la pérdida que desata la melancolía
( depresión se le llama actualmente ) no se circunscribe, necesariamente,
a un objeto o persona sino que también puede referirse a una idea
o abstracción.
Hago esta disgresión a propósito de la
poesía de Cuevas. Clínicamente leída su obra refleja un "Duelo patológico",
la imposibilidad de los ex militantes U.P. ( uso ex profeso
un término anticuado ) por superar la derrota total. La derrota total
no es producto de la dictadura militar sino de la transición, es decir,
del olvido consumado en ritual consensual. Después de la Museificación
-Informe Rettig- de la memoria podemos olvidar y progresar económicamente.
Cuevas no es tan optimista como sus ex camaradas : "lo peor que le
puede pasar a una patria/ es una forma de morirse/ y si llegara a
terminar alguna vez/ el hombre se saca/ del cuerpo esa tenaza/ pero
queda perplejo/ los países quedan heridos /pasan largo tiempo sin
recuperar el habla/ deben aplicarse electroshock/ someterse al olvido/
beber/ beber/hablar de otra cosa/ los países tratan de reordenarse
reciclarse/ las víctimas no pueden hacerlo por ellas mismas/ se les
aparecen noches/ autos que sacan a sus padres / se los llevan". Un
seguidor ingenuo de Freud, o cándido lector de poesía, podría pensar
que los versos citados son producto de una "patología personal". Sin
embargo, en un texto posterior llamado Sobre la guerra, y que
fue escrito bajo el asombro de la 1° Guerra mundial, Freud matiza
su concepto de duelo. En el plantea que lo verdaderamente patológico
es elaborar un duelo frente a semejante destrucción y pérdida. El
cambio fundamental consiste en que durante la guerra se inflinge un
daño absolutamente voluntario y calculado. Una lectura apresurada
y superficial podría inscribir la producción de Cuevas en el campo
-mercantilmente rentable- de la pura y simple nostalgia, pero ya sabemos
que una de las características centrales de la nostalgia es la sospechosa
tendencia a la deshistórización y supresión de los conflictos pasados.
Cuevas, en cambio, ofrece una mirada descarnada sobre las pequeñas
tragedias que rodean a la "Gran Historia".
En Maxim, su último libro, Cuevas
logra la proeza de hacer comparecer, desjerarquizadamente, locales
nocturnos de Santiago, barrios, tribus urbanas, amigos personales,
casas de putas, circunscritas todos ellos por la derrota del "Sonido
industrial de la revolución", o sea de la gran fiesta de cuya resaca
nadie se puede recuperar, aún sin saberlo : "Todos se fueron a sus
casas después que cayó El Régimen/una mujer imbécil dijo /que no escucharía
nunca más Radio Cooperativa/ que el tambor Police la volvía loca/Estaba
loca/creía que ELLA había hecho caer El Régimen/NUNCA MÁS ME VOY A
PREOCUPAR DE ESTE PAÍS/me dijo". Parece que Dios no se acordó más
de Avenida Matta ni, menos, del Maxim.