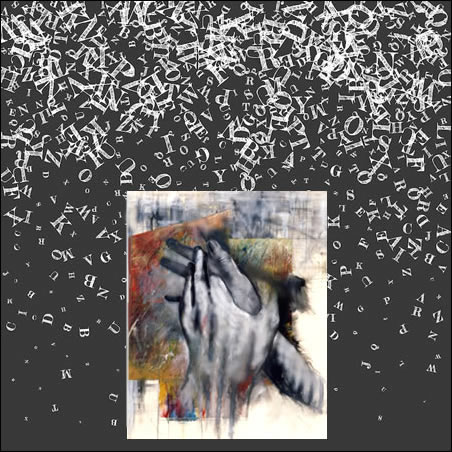Proyecto Patrimonio - 2025 | index | José Baroja | Autores |
ANATEMA
José Baroja
Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. .. ..
El Cristianismo podría ser bueno, si alguien
intentara practicarlo.
George Bernard Shaw
Recuerdo mi infancia.No fue una mala infancia.
Sería un mentiroso si me quejara respecto a esta.
Es más, si tuviera la posibilidad de volver a vivirla, probablemente, ya estaría formado para hacerlo.
Recuerdo muy bien una sensación de ligereza que no he vuelto a sentir. Recuerdo también cómo jugaba libre-mente en mi casa, libre-mente en el jardín, libre-mente en la escuela e incluso libre-mente en la Escuela Dominical. Sí, aunque pueda resultarle extraño a mucha gente que me conoce hoy, en aquel ayer solía ir a la Escuela Dominical o, más bien, me llevaban a ese “lugar de santidad”, ubicado a un costado de la iglesia.
Recuerdo cómo allí me enseñaban acerca de un dios justo, que lo había creado TODO, que lo controlaba TODO, TODO lo que existe y que, por lo tanto, a sabiendas de aquello, nuestra misión más importante era obedecerle, someternos a su “voluntad”, ser “puros” en un sentido muy amplio de la palabra, aunque, por aquel entonces, suponía que “puros” implicaba apuntar al nivel de aquellos que habían sido inspirados para transmitirnos la fe. Recuerdo muy bien cómo nos regañaban si no éramos ordenados. Rondaba la idea de que de ese modo nos convertiríamos en “buenos ciudadanos”, porque como cristianos éramos buenos per se. No obstante, lo que más recuerdo es cómo luego de lecciones acompañadas de coritos, colores y adivinanzas, a veces una película animada de fácil y sacra digestión, nos dejaban jugar: jugábamos mucho y nos reíamos mucho más. Lo recuerdo bien.
Es gracioso, una de las cosas que más nostalgia me causa de esos primeros años dominicales es el pan con margarina que alguna “tía” nos regalaba para desayunar entre juegos y gritos en el patio de la iglesia; primero era la lección, después éramos niños y niñas hasta que papá o mamá iban por nosotros. Lo éramos, mientras los más grandes participaban del “culto oficial”. Ciertamente, el “yo de hoy”, incluso con una mirada más seria, puede afirmar que fueron los años en que más cercano me sentí a aquel dios. Como no, si a ese “pequeño yo” le enseñaron Teología breve y directa acerca de un Ser que era omnisciente, omnipresente y omnipotente; lo que facilitó que ese “pequeño yo” lo memorizara entre mascada y mascada y entre juego y juego; quién no aprendería con la panza llena y con el corazón contento. Además, ese “pequeño yo” lo aprendió del modo en que se presenta a un nuevo amigo, uno que, más encima, cuidaba de TODOS, recalco, de TODOS y TODAS. En mi día a día aprendí a creer en ese dios que estaba en todos lados, que lo sabía todo y que lo podía todo, que no discriminaba, ni juzgaba, ni le reprochaba a nadie su amor, lo cual para mí era lo máximo. Sin embargo, más temprano que tarde agregaron la letra chica: la bendita letra chica.
Mi inocencia de ese tiempo, mi aceptación ciega acerca de que así era el mundo, explica mucho de mi fe de aquel segmento de mi vida. Lamentablemente, aún no conocía el mundo-real, el “afuera”, a la gente de “fuera” y, con ello, todo lo aledaño a esto, tal como la pobreza, la miseria, la injusticia; allá dentro ni señas de la hipocresía o del mal propiamente, pues qué posibilidad existía de reconocerlo entre “gente tan buena”. Dios me cuidaba, la Iglesia me cuidaba. Por supuesto que así era: un espacio protegido, al que, según creía, ni la Dictadura militar parecía asomarse por razones que no entendería hasta mucho tiempo después. En efecto, mirado desde el hoy, descubro más dinero y poder que un santo credo. Sin embargo, en ese ayer no me cuestionaba ninguno de los atributos de la iglesia; seguramente no me cuestionaba nada entre juegos y pan con margarina. Por esto y por otras cosas que no acabaría de comentar, con seis años yo creía entenderlo todo. Por esto y otras cosas que no acabaría de comentar, yo intenté ser lo que allí me decían que era ser “bueno”, aun cuando, poco a poco, con los años, el concepto de “bueno” que me enseñaron en esos andares resultó convertirse en algo tan relativo que acabaría por no tener claridad sobre nada cuando llegué a mi adolescencia; pero en aquel tiempo no era así. Actuaba consecuentemente con mi infancia y la predicaba como tal.
Los años que siguieron sólo fue de profundizar en cuestiones de las Sagradas Escrituras, adaptadas obviamente a mi edad, hasta que un día, sin buscarlo, apareció ante mis ojos, en un tiempo en que Internet estaba en pañales, la imagen de una madre buscando a su hijo desaparecido a lo que le siguieron las palabras de desprecio de cristianos con respecto a otros muertos que habían nacido en esa misma tierra. A sazón de aquello, y de las muchas preguntas que comenzaron a nacer en mi pecho, los libros de Historia surgieron por todos lados. Repentinamente mis soldaditos de plástico me comenzaron a mirar con odio y algunas de las personas que compartían la fe empezaron a darme miedo. En la medida que fui creciendo, comencé a sentir una soga al cuello que se iba apretando más y más. El mundo ya no fue tan bonito.
Así fue como, parafraseando a Los Prisioneros, eventualmente, los juegos de niños se acabaron y tuve que ingresar al “culto oficial”. No hubo una transición: de un día para otro ya tenía edad para estar allí. No niego que al principio me sentí grande, pero no tardaría en descubrir horrorizado a los “hermanos”, como solían decirse entre ellos, moviendo la cabeza en señal de aprobación y sometimiento frente a las palabras reveladas del que se proclamaba en el nombre de Dios como un “pastor de ovejas”: El “Amén” comenzó a provocarme terror; “Aleluya”, pánico. Recuerdo cómo el pastor se exaltaba, gritaba, arrojaba en todas direcciones el sudor de su frente desde un púlpito que apenas sostenía su euforia; euforia centrada en una agenda muy específica que condenaba al Infierno a mujeres y hombres que se alejaran de la Palabra de Dios. Muchos años después, ya adolescente, me horrorizaría aún más al percatarme de cómo, a pie junto, muchas y muchos de esos hermanos defendían, frente al que aún era un “pequeño yo”, al Dictador que durante diecisiete años había estado a la cabeza del país, por razones, cabe agregar, tan superficiales como el cuánto había aportado en el crecimiento de esa Iglesia que accidentalmente me había acogido; de igual manera, acabaría por atormentarme el que, cuando escuché por primera vez ese nombre, para mí se tratara del “General”, una autoridad que merece respeto; vergüenza me dio, pues la imagen de que aquella madre buscando a su hijo aparecía en cada argumento con el que yo mismo intentaba convencerme. Decisivamente, en la iglesia nunca incentivaron que me cuestionara esos temas u otros en el “culto oficial”: se trataba de un monólogo y ya. Quizá Dios sí me ayudó a hacerlo de algún modo, puesto que si bien mis enseñanzas comenzaban a desvirtuarse en el momento en que comenzaba a ESCUCHAR y OBSERVAR, esas mismas enseñanzas fueron las que originaron un torbellino de preguntas. ¿Dios realmente quiere esto? ¿Por qué la Biblia dice que seamos buenos, mientras permitimos la injusticia? ¿Realmente el respeto a la autoridad debe ser sumisa y sin cuestionamiento?
Primero traté de comprender todo eso, puesto que no tenía el valor de convertirme en un anatema; palabra compleja que me habían enseñado desde muy pequeño en la Escuela Dominical. Imagínenme, con doce años, ya con la posibilidad de ser relegado de la Gloria de Dios por cuestionarme acerca de esas cosas incuestionables, ya sea por misterio, ya sea por no haber recibido el don de comprensión. Pese a mis temores, me examiné y, poco a poco, muy lentamente, me atreví a preguntar con más fuerza a los que “sí sabían”, por ejemplo, el por qué defendían a un hombre como ese, que básicamente había mandado a matar a mucha gente, o bien, por qué me habían enseñado acerca del amor de Cristo, si objetivamente quienes no estaban de acuerdo con la iglesia estaban contra esta y, por ende, fuera de la Gloria de Dios. Luego, ante las respuestas cortantes que recibí del mismísimo pastor, algo molesto, metí más el dedo en la llaga: ¿La Biblia lo justificaba todo? ¿Quiénes están en el Infierno? ¿Es injusto lo que exigen los trabajadores? ¿Por qué Dios puso a esas autoridades en el poder? ¿Es incorrecto exigir tus derechos? ¿El dinero lo es todo? Pienso que esta última pregunta surgió de lo evidente que era el modo en que el pastor vivía y que por eso su rostro de amabilidad se transformó en una sonrisa sarcástica y de desprecio: sus relojes, sus trajes, sus carros… Recuerdo que me dijo que era la “Voluntad de Dios”. Qué maneras de usar el nombre de Dios en vano.
Comprensiblemente, dentro de un espacio no propenso a las preguntas, cada vez que intentaba debatir tal o cual respuesta, me frenaban hasta un punto en que yo me creí por un tiempo garrafalmente equivocado y con la posibilidad cierta de caer en el “enojo de Dios”, en el anatema; simplemente no entendía los caminos misteriosos del Señor, más allá de que me hubiera leído la Biblia, más allá de los libros de Historia, más allá de los mandamientos, más allá de lo que me habían enseñado, más allá del sentido común, diría en una época posterior. De todas maneras no lo pude evitar: sencillamente, caí en más y más interrogaciones, ya que no comprendía por qué era malo permitir que las mujeres decidieran sobre su cuerpo, por qué la Ciencia estaba equivocada respecto a la Creación, pese a toda la evidencia que me decía que la Tierra no fue creada en seis días; ni siquiera por qué la Justicia Social equivalía a Comunismo o Marxismo, dos conceptos que parecían enconar más y más a muchos hermanos y hermanas que lo que hubiera enojado al mismísimo Jesús. Por cierto, cansado escribí una lista con versículos que pensé que me daban la razón. Empero, cuando acudí nuevamente con el “pastor”, él rápidamente se sacó de la manga otros muy bien memorizados, que, si bien, cuando los leí nuevamente en la Biblia ya no me parecieron tan apropiados en su contexto, sí me sorprendió lo fácil que se utilizaban para justificar su propia riqueza. No obstante, lo que más me llamó la atención de esa cita fueron sus ojos, puesto que en estos se notó la cólera escondida bajo un gesto que buscaba hacerme sentir “estúpido”. O así lo sentí yo.
En consecuencia, contra viento y marea, yo cada vez luchaba más por creer, en ausencia de aquellos ricos pancitos con margarina que habían llenado mi infancia; pero el mundo se asomó en mi consciencia como se asoma el Sol por la mañana. Te lo juro. Escuchaba atento lo de la experiencia divina, sobre hablar en lenguas, e incluso sobre los milagros, muchos de los cuales parecían tener más explicación en la pericia de los médicos que propiamente en lo sobrenatural; aunque, en medio de esas observaciones, rápido me di cuenta de que muy pocos se empeñaban en buscar “lo racional”, casi, casi, como si se tratara de un pecado más el sólo insinuarlo: yo me atreví a hacerlo. De lo anterior, creo que se infiere que yo ya había comenzado mis experimentos y mis lecturas intentando, en principio, lo juro, darle la razón a todos aquellos que parecían divinamente convencidos; quizá me volví un racionalista, o bien un empirista de la fe, hasta ponía mucha atención en el “uso de lenguas”, supuestamente otros idiomas con los cuales el Espíritu Santo había ungido a algunos para ir y predicar al Mundo el evangelio o eso leía en el Nuevo Testamento, por lo que en el ahora no me hacía mucho sentido sin esa aplicación tan práctica y directa; aunque ahí estaba el comodín: “¿Cómo atreverme a cuestionar las Sagradas Escrituras?”. A lo que seguía: “¿Por qué diablos Dios me puso una mente cuestionadora si me llevaría por esta horrible ruta?”. De más está decir que pese a mis esfuerzos, no reconocí ningún idioma entre balbuceos ininteligibles o uniones silábicas aleatorias que sí coincidían a veces con una protolengua accidentada, o bien, milagros que se declamaban como obra de Dios tenían explicaciones tan simples como el común acuerdo entre el pastor y algunos de sus fieles. Aún en negación, todas estas fallas en mi persona la atribuí forzosamente a mi ignorancia.
Con dieciséis años, comencé a dormir mal; a veces ni siquiera dormía. Una vez más regresé a la Biblia creyendo encontrar ahí las respuestas que en la realidad se me iban negando: cuatro veces completas la leí. Al final, me encontré en el mismo camino de siempre, es decir, contradicción con respecto a lo que la gente de la congregación predicaba. El mismo hecho de que el hijo de Dios fuera asesinado como un cordero para salvarnos a nosotros de nosotros mismos me resultó tremendamente duro. Afortunadamente, con más y más meses sobre mi cabeza, comprendí pasajes que de niño me resultaban incomprensibles y surgió la otra pregunta: “¿Qué hago aquí?”. Ergo me interrogué con rabia si nosotros mismos no éramos similares a aquellos que habían matado a Cristo, fanáticos, dogmáticos, intentando imponer una idea que no era nuestra como si no existiera otra creencia, otra fe, otros dioses; porque obviamente nosotros teníamos el secreto la VIDA ETERNA; los de “afuera” no.
ME ESPANTÉ.
Me espanté defendiendo algo HORRIBLE con la misma materia de la que supuestamente nacía, porque todos intentaban sacar lecciones acomodaticias de moral desde allí, que atentaban, por cierto, contra otras personas que vivían en el mismo espacio que yo y que merecían, sin duda, todo nuestro AMOR. Pasó por mi mente que esta iglesia no era apropiada dentro de una Democracia, ni siquiera a ojos de lo que me habían enseñado, porque quienes la componían estaban dispuestos a “eliminar con amor” a aquellas y aquellos que implicaran una blasfemia a la doctrina. BENDITA CONTRADICCIÓN. Mi último intento por conciliar lo que en mi recuerdo era un momento bonito fue pasar adelante en algún culto para ser “ungido”, como solían hacerlo a semejanza del Libro de Reyes: nada sentí, excepto la necesidad de arrojarme al suelo actuando como si una fuerza celestial me conmoviera, tal como vi que les pasaba a otros: no quería ser mal juzgado. Fue gracioso que un diácono se me acercara, al parecer entendiendo la farsa, y que, tras agacharse, me dijera al oído: “Ponte de pie”, como quien dice, “Tú no estabas en este papel”.
Durante el culto de jóvenes, ya con dieciocho cumplidos, me arriesgué a preguntar nuevamente acerca de lo que no se debía preguntar: la “hermana” a cargo de los jóvenes se espantó. Una chica joven, de veintitantos años, aunque por sus ojeras se veía algo mayor, con dos hijos y un marido, que eventualmente resultaría ser un maltratador, no de aquellos que golpean, sino de aquellos que privan poco a poco de la individualidad. No la culpo: si hubiera sido más valiente es posible que hubiera abandonado la iglesia antes de que algo ocurriera; pero ahí estaba. Quizás, especulo, ella alcanzó a notar en mi pupila al demonio en que ella misma se convertía al aceptar ciegamente su labor como ama de casa, como mujer sometida al deseo de su marido, sin posibilidad de algo más. Yo, en cambio, meses más tarde, vería al verdadero demonio intentado subir al poder. El pastor, el mismo con el que yo había crecido, se postuló a Presidente. Gracias a Dios, no ganó, pese a haber contado durante la campaña un sueño, divino según él, que lo ponía en una pista de carrera en la que acababa derrotando a los demás candidatos. No obstante, al darse cuenta de su nula posibilidad, explícitamente dio su voto al mismo grupo que ahora tenía entre sus filas como senador al Dictador. Fue mi final: el Dios del que me habían enseñado definitivamente no estaba allí. Dichosamente, la poesía, descubrimiento fugaz entre lecturas y lecturas, seguía viva. La literatura me salvó.
¿Me entiendes? Por fortuna, entre tanta y tanta lectura, en que hasta un libro que intentaba explicar las contradicciones de la Biblia sin explicarlas había caído en mis manos, comencé a leer a Dickinson, a Mistral, a Baudelaire, a Víctor Hugo, a Rojas, a Bombal, a un sinfín de parias con los que me sentí, después de mucho tiempo, en paz conmigo. Dios sí estaba en el Arte, en la belleza, en la Vida, en lo profunda y sinceramente humano. Prontamente, me atreví por última vez a discutirle a la “hermana” con citas de todo lo que había leído: alguien que escuchó me dijo que por eso no se debía estudiar Letras y Filosofía, carrera a la que por obra y gracia de Dios había ingresado. Empero, la epifanía no vino de allí. Tras una extensa discusión, sin mediar nada más, la “hermana” se enfureció y me clavó una pluma en el costado. O así lo recuerdo. ¡Una pluma! Rápido sentí el dolor y el cómo la sangre se derramaba bajo mi camisa a cuadros. Rápido sentí una tranquilidad extraña, como si él sólo hecho de recibir esa pluma entre mis costillas implicara una limpieza de mi sangre. La vi. Sonreí. Se espantó. Escapé de esa secta y me convertí en poeta, no sin antes convertir esa “daga” en propia. Dolió mucho sacarla de mi costado, aunque, ventajosamente, no me desangré y la tinta agarró un tono interesante que serviría para un propósito más grande que el servicio eclesiástico. Escribí con esta mi primer poema. Lo recuerdo más o menos así.
Es curioso, cuando de niño oraba no me interesaba el esperar una respuesta, ahora que escribo tampoco. Sinceramente, ahora siento la vida fluyendo entre mis versos. He vuelto a ser niño: juego, dudo de todo, hago trampa, ahora no tengo freno como ser humano. Supongo que “la hermana” siempre espero una demanda, una acusación, pero me regaló la vida, así que acepté humildemente esa pluma en mi costado como un inicio; espero que ella esté bien. Dios me ama, crea o no crea en él: lo sé porque me convertí en poeta. Y como poeta creo más que antes. Si lo enfoco de otra manera, tal vez sin que se dieran cuenta me enseñaron tan bien que decidí convertirme en un “pequeño dios” y no en un “pequeño yo”; uno que alaba la creación creando.
Hace no mucho me di una vuelta por la iglesia esperando checar si algo quedaba de aquellos tiempos, pero a la primera oportunidad tuve que correr, puesto un obispo me trató de ¡ANATEMA! Yo le dije que era escritor; él dijo que perturbamos la vida de los jóvenes, que sólo somos sexo, mentira, violencia, instintos, todo eso que a los profesores y profesoras tampoco les gusta. Me da la idea de que, como la “hermana”, también se vio reflejado en mi pupila; pero esta vez no esperé que me apuñalara con otra pluma: con la que tenía era más que suficiente. Yo he aprendido con los años que somos nosotros los que nos acercamos más a Dios y ellos los demonios atentando contra la humanidad. Imagínate, han logrado que el ser humano deje de “ser humano”... ¡HUMANOS!
Años después vería en televisión cómo llevaban detenido al “pastor” de la que fuera mi iglesia o, más bien, de la que debía ser mi iglesia. Un acto de bondad divino me impulsó a visitarlo. No me reconoció, aunque aun así le regalé la pluma que la hermana me había “obsequiado”. Si bien no la pudo tener dentro del recinto penitenciario, cuando salió, se la deben haber entregado, pues terminó usándola contra sí mismo. Me da pena pensar que no sobrevivió para convertirse en poeta. Dios tenga compasión de su alma. Ahora que lo pienso, sólo una convicción de aquel entonces me queda en el cajón.
"Haced justicia y derecho, librad al oprimido de mano del opresor."
Seguiré escribiendo.
Publicado en Donde habita el olvido (Mendoza: Editorial Equinoxio).
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo José Baroja | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
ANATEMA.
José Baroja.
Publicado en "Donde habita el olvido" (Mendoza: Editorial Equinoxio).