Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Jorge Carrasco | Autores |
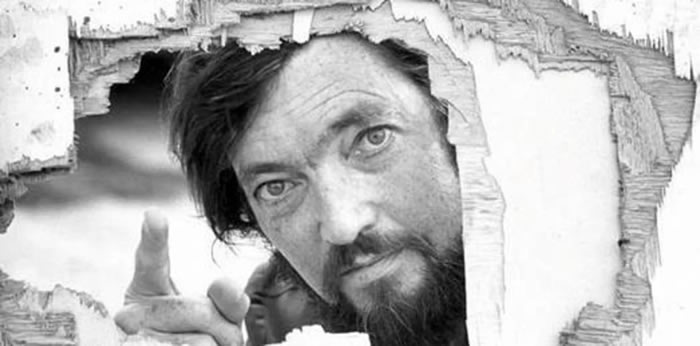
LECTURA DE TRES CUENTOS ANTIPERONISTAS DE JULIO CORTÁZAR
Por Jorge Carrasco
.. .. .. .. ..
CUENTO 1: CASA TOMADA
Bestiario, primer libro de cuentos de Julio Cortázar, fue publicado en 1951. Gobernaba Argentina el nacionalismo autoritario y distributivo de Juan D. Perón dentro de un modelo de sustitución de importaciones que provocó oleadas migratorias del Interior a las grandes ciudades y el crecimiento explosivo de los cinturones periféricos. Agitaba la realidad un reordenamiento social que intranquilizaba a las clases media y alta, y entusiasmaba a las clases populares. La élite ilustrada abominaba compartir espacios públicos y simbólicos con los desharrapados. Perón y Evita echaron abajo los muros sociales y presentaron a la mirada europeizante de los intelectuales esa realidad invisible, ignorada, y esos individuos mestizos que nadie quería ver.
Las puertas del cielo es el penúltimo cuento de Bestiario. El abogado Marcelo Hardoy conoce ese otro mundo ajeno, la barbarie, en su despacho, nido de la civilización. La visión sarmientina, unitaria, ya instalada como evolución natural de la historia desde el siglo XIX, surge burguesa y discriminadora. El protagonista ve la realidad así, quizás como reflejo de la visión del mismo Cortázar.
El otro cuento, La banda, apareció en el libro Final de juego (1956). La fecha de aparición del libro también permite contextualizar el relato en un momento histórico determinado.
LOS USURPADORES DE “CASA TOMADA”
Cuando se habla de antiperonismo en la literatura argentina, surge de inmediato el título Casa tomada de Julio Cortázar, cuento del libro Bestiario (1951), escrito en 1946. Fue publicado inicialmente en la revista Los Anales, dirigida por J.L.Borges. Cortázar, sin embargo, le quita crédito a la intencionalidad política directa.
Entrevistado por un canal español, confiesa en 1977 que se sintió sorprendido por la interpretación simbólica del cuento, bella en su desarrollo, válida como interpretación múltiple de un texto, pero diferente de su intencionalidad inicial. Cortázar apuesta a que su origen es una pesadilla que experimentó cuando vivía en Mendoza; en ella un ser desconocido lo seguía por las habitaciones hasta expulsarlo de la casa. Con el cuerpo sudado por el miedo, se levantó y escribió de un tirón el cuento. Ante la insistencia de un significado simbólico, político, contingente, Cortázar no aspira a estar en desacuerdo con los lectores y postula la influencia inconsciente del momento político y social que vivía Argentina en su trabajo creador.
Cortázar en ese momento trabajaba en la universidad de Cuyo, provincia de Mendoza. En febrero de 1946 Perón ganó las elecciones y no levantó la intervención de las universidades. Cortázar, opuesto a la medida, ante la inminencia de perder indecorosamente su trabajo, renuncia a sus tres cátedras universitarias. El quiebre surgía real, sin ambigüedades. Cortázar y el peronismo cambiaron; desde París el escritor orientó sus pasos a la izquierda y el peronismo, sin perder sus postulados iniciales, alejándose de a poco de su origen militar, no dejó de absorber el apoyo popular. En 1970, el escritor, reconociendo la legitimidad del apoyo masivo, asume que el peronismo es la única fuerza capaz de despertar una ligazón sentimental, pasional con las multitudes en la política argentina.
La casa antigua de los hermanos es un emblema del linaje y una estaca del sentimiento. Allí vivieron los antepasados, allí transcurrió su infancia y juventud. El destino era tan propio que decidió acoplarlos en un matrimonio incestuoso. Con ellos tocaba fin la descendencia familiar. Vivir juntos implicaba también asumir las amenazas de disolución y el fin de la casa familiar: “A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos”. La casa existía porque ellos existían y viceversa.
La presencia de los hermanos en la casa era constante. No trabajaban, vivían de la producción de sus campos, y el aumento de productividad de sus propiedades no les exigía un esfuerzo. Irene limpiaba la casa, cocinaba y tejía; su hermano ayudaba en los quehaceres del hogar, compraba lana y libros de literatura francesa.
“No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba”.
La casa era espaciosa, demasiado grande para que solo la habitaran dos personas. Una maciza puerta de roble dividía, en el pasillo, ambas partes. Los hermanos vivían en los aposentos cercanos a la entrada; detrás de la puerta maciza existía un espacio misterioso, pocas veces pisado.
“Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles.”
Allí, con forma de ruidos y movimientos, comenzaron a tomar existencia los extraños. Lo inimaginado, lo nunca visto, lo que aún no puede reconocer la experiencia, estaba ocurriendo. Para muchos críticos, esa amenaza velada, ese avance sin forma ni nombre, eran las masas peronistas, ignoradas en todas las etapas históricas anteriores, que exigían protagonismo. Si es así, creo que la enorme puerta maciza que se abre es el nuevo marco legal que reconoce la nueva presencia. ¿Quiénes tienen la llave de la puerta? Los poderosos, la oligarquía terrateniente: “Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad”. Durante la invasión, la cultura quedó en manos de las hordas invasoras: “Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca”.
La irrupción de lo extraño ocurrió en un momento normal, sin anunciarse, así como lo sobrenatural irrumpe en el género fantástico. La puerta maciza dividía dos realidades opuestas. Primero la realidad práctica de los hermanos enfrentada a una realidad misteriosa, sombría del fondo; después, el ajetreo de los hermanos, aprehensivo, temeroso, enfrentado al avance minucioso, inmaterial, prepotente de los visitantes. La falta de conexión de ambos mundos fue cada vez más profunda, hasta convertirse finalmente en inconciliable.
La huida de la casa también fue una consecuencia esperada, por eso está tejida de conformidad y, salvo unas lágrimas de Irene y un sentimiento compasivo en el narrador, falta de dramatismo. ¿El nuevo estado de cosas trasluce la inversión de la culpa? ¿Eran los hermanos los verdaderos usurpadores de la casa, y los visitantes sus verdaderos poseedores? Las llaves tiradas a la alcantarilla después de cerrar la puerta materializa quizás el miedo paranoico de que, con la puerta abierta, la invasión se expandiera al resto de los espacios urbanos y ya no se pudiera estar seguro en ninguna parte.