Proyecto Patrimonio - 2024 | index | María Inés Zaldívar | Jaime Concha | Autores |
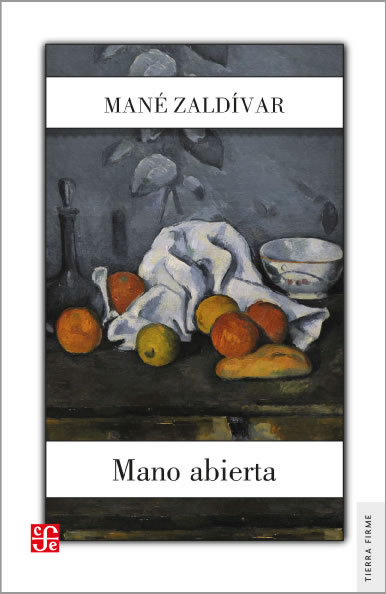
"MANO ABIERTA"
ANTOLOGÍA DE MANÉ ZALDÍVAR
Fondo De Cultura Económica Chile S.A. 2014, 244 páginas
PRÓLOGO
Por Jaime Concha
Tweet .. .. .. .. ..
María Inés Zaldivar
Zaldívar o las metamorfosis del cuerpo
En torno al 2000 —años antes, inmediatamente después—, se instaura en nuestro país una nueva configuración en las relaciones entre mujer y poesía. Tres hechos la marcan. El primero es un suceso editorial. Aunque nunca, desde Mercedes Marín del Solar hasta Gabriela Mistral, dejó de haber creadoras individuales, y aunque ya en los sesenta era posible observar revistas y agrupaciones con participación femenina, el dato cuantitativo solo se impondrá décadas más tarde. Por los años ochenta, los nombres de las poetas se multiplican, sus libros se acrecientan, cada autora acelera de modo sensible el ritmo de publicación. En una antología de 1985 se recogen muestras correspondientes a una veintena de mujeres que escriben poesía. Durante los años siguientes el aumento es torrencial. Abundan y sorprenden de manera significativa. Por otra parte, a las poetas las complementa un grupo cada vez mayor de mujeres que ejercen de forma profesional la crítica literaria y la crítica cultural. Esto permite crear un diálogo que, sin excluir a los demás, enriquece la reflexión social y la discusión de ideas sobre un fenómeno relativamente nuevo en nuestro medio. Por último, como algunas de las autoras son también académicas, la elaboración y la investigación teóricas no están ausentes, y son parte decisiva en el campo intelectual del país. Así, mientras siglo y medio atrás un pobre posromántico español, grandísimo poeta, podía concluir uno de sus poemas con el envío: “Poesía eres tú”, ahora el sujeto femenino puede hablar por sí misma, en primera persona, estableciendo los fueros de su creación de un modo plenamente autónomo. Como Beauvoir lo previó y analizó con lucidez, de ser objeto poético en la gran tradición occidental la mujer pasaba a ser sujeto activo en la sociedad, en la política y en especial en la literatura. En la poesía chilena por lo menos, el “segundo” sexo deja de ser secundario; es simplemente otro, diferente y se sitúa a la par del que antes ostentaba la primacía.
En una situación como esta, tanto la persona como la obra de María Inés Zaldívar adquieren valor representativo. Junto a otras poetas, ella integra los factores que dan relieve al nuevo paisaje cultural. Nacida en Santiago, con educación en Chile y en los Estados Unidos, actual profesora de la Pontificia Universidad Católica, Zaldívar es autora de varias monografías y estudios literarios, y a la vez de cinco volúmenes de poesía. De estos, tres formaron parte de Década, publicado en España en 2009; los otros dos son más recientes. Todos ellos, en mayor o menor grado, constituyen el foco principal de estas páginas. Más que una introducción general, que muy poco añadiría a la impresión que pudiera formarse el lector, prefiero hacer incisiones concretas en cada obra en particular. Creo que pueden echar luz sobre el riguroso trabajo textual y composicional al que se entrega Zaldívar y subrayar los rasgos más sobresalientes y originales de esta poesía.
* * *Siempre me sorprendió la extraordinaria cohesión y coherencia que muestran los primeros poemas de la autora. Si se miran esos cinco o seis poemas iniciales, no solo es posible observar una atmósfera temática común, sino una gran habilidad para engarzar la serie poética. Es lo que trataré de comprobar.
El primer poema de Artes y oficios (1996), “El equilibrista”, nos sitúa ante el individuo encaramado en la altura y a un par de niños (“nosotros”, se dice) que lo contemplan con admiración desde el suelo. Perfectamente dual, el poema no lo es solo por el contraste de los planos espaciales, sino también, y sobre todo, por el compuesto doble que exhibe el equilibrista, cuerpo y sombra consustanciados. Como cuerpo, es estómago, pies, pulmón, corazón, sangre, etcétera; como sombra, no es alma en sentido arcaico y nunca interioridad, sino proyección externa del cuerpo sobre la arena. Curiosamente, esta sombra corporal “solloza”.
La situación poetizada es muy física, de orden mecánico. Todo se da en el vacío, en el vacío exterior del espacio y las alturas, en el vacío interior de las vísceras, que no es menos real y objetivo. Por decirlo paradójicamente, el principio vital del poema tiene que ver con las fuerzas materiales. El “equilibrio”, viejo asunto de Arquímedes y problema con el que en la práctica comienza la ciencia mecánica de la Antigüedad, abre el libro conectándonos con la experiencia del peso y de los cuerpos sólidos. En los inicios de la ciencia moderna, retomando justamente a su modelo Arquímedes, Galileo volverá a la cuestión en La bilancietta (1586), opúsculo con que inicia su producción científica. Allí, con increíble coincidencia, se nos habla de “un sol filo di corda di acciaio sottilissima” (GG, Opere, Firenze, 1968, p. 219). El poema de Zaldívar termina así: “en un fino cable de acero”. Aparte de la similitud de situaciones, lo que hay es la extraña convergencia de la percepción y observación científicas con la intuición poética. Con todo esto, uno podría pensar que, además de los sentidos derivados y traslaticios que se emplean en varios títulos (“Arte de deslizarse”, “Arte de cerrar una ventana”, varios más), hay también un “Arte de los cuerpos”, que apunta a que el rótulo mismo del libro sea mucho más básico y literal. “Artes y oficios”: la escuela y el lugar educacional donde se enseñan las artes mecánicas, los oficios técnicos e industriales para bregar con la resistencia de los materiales y de la materia en general.
Si afinamos la observación, el contraste espacial mencionado se ofrece en concreto en dos líneas: la línea del horizonte en que se encumbra el equilibrista y la línea de la superficie terrestre en que se afirman los espectadores. La primera dimidia casi exactamente el cuerpo del poema: “allá arriba fina línea del horizonte allá lejos”; “tantean el suelo convertido de pronto / en un fino cable de acero”. El doble allá del primer verso condensa en un eco la íntima dualidad estructural del poema. En otras palabras, lo temático y lo formal se sueldan a la perfección: “El equilibrista” resulta ser un poema simétricamente equilibrado.
En el poema siguiente, “Arte de deslizarse”, la mirada infantil da paso a la experiencia adulta, la de la mujer en su vida cotidiana y en su entorno doméstico. Ahora debe “deslizarse” como un equilibrista en tierra, en su 4 propia existencia, tanteando el suelo para no caer y ser derrotada. Los niños “tantean” el suelo, ella ahora también está tanteando “la superficie de cada día” para poder continuar. Nueva categoría galileana: la del roce o fricción, contraefecto del movimiento y la velocidad, que aquí permite restituir la proporción antropológica a la mujer. La altura, como proeza que admiraba en su infancia, ahora le está vedada, pues debe asentar sus pies en el suelo. La libertad hacia lo alto choca y es vencida por las fuerzas opuestas e inferiores de la necesidad. No alas, tampoco raíz.
Si dudas hubiera acerca de esta manifestación consecuente de las fuerzas materiales que rigen los cuerpos, el poema subsiguiente lo expresa con cabal nitidez: “Ley de gravedad” reza el título. La breve pieza, minúscula y maravillosa, recorre el camino de una lágrima hasta caer en el vacío. El dolor —lo vemos— no escapa al régimen del mundo: es otra versión de lo mismo, un residuo material de los ojos, excrecencia luminosa de un rostro dolorido.
Los tres poemas ofrecen, inconfundiblemente, un grupo compacto de sentido. Pero aun los dos restantes, “Arte de cerrar una ventana” y “Acerca de cómo conservar el calor durante el invierno”, gravitan como satélites en torno al núcleo principal. Uno, hermoso poema de despedida y abandono, especie de alba crepuscular, concluye también con un arte de “lágrimas”, variante del sollozar inicial. El otro poema, de obvio título termodinámico, materializa la transformación amatoria de los cuerpos, las temperaturas del deseo. Dolor y amor, por lo tanto, son las alas expansivas en estas leyes de atracción que imperan por doquier.
A partir de este conjunto de observaciones, es posible postular como hipótesis interpretativa la existencia de un “fisicalismo” como sustrato de esta poesía o, más bien, de su visión poética. El término es feo, lo sé, por cuanto se trata de un neologismo que es mala traducción del inglés científico. Pero no se me ocurre otro, así que lo mejor es explicarlo. Por “fisicalismo” entiendo lo siguiente:
1) Una visión en que las relaciones entre los objetos está presidida y coincide con las leyes físicas que rigen el orbe.
2) El cuerpo y los cuerpos son el centro y la base de una experiencia que se expresa en todos los planos de lo real, cruzando el mapa ontológico de la objetividad. El dolor y el amor, muy en especial, responden simplemente a las leyes de gravedad y de atracción. Versos como estos de “Arte de máscaras”: “se desplaza / pesada y a pausas de descanso, furtiva / que disimula el peso de / la tarde ante sus propios / ojos vacíos”, son típicos de la autora y corresponden a un estilo inimitable. La plástica expresiva más personal se identifica con los hechos físicos del universo.
3) Por contraste, esto implica la exclusión, si no la negación, de toda interferencia organicista o cósmica en la comprensión de lo real. La sexualidad, por ejemplo, no pertenece al orden de lo orgánico, sino al orden de lo físico. No hay aquí lugar para monólogos a lo Molly Bloom u orquestaciones de aliento lawrenciano. El acto sexual es abrazo termodinámico, no fusión con el ritmo y la fertilidad del cosmos.
4) Es innecesario aclarar que no se trata, Dios nos libre, de poesía científica ni epistemológica, ni siquiera conceptual. Lo que pasa es que el sistema poético de Zaldívar vehicula un campo semántico que es patrimonio de la mecánica y la física: vacío, peso, equilibrio, cuerpo, gravedad, poniéndolo al servicio de una experiencia singular. Los poemas siguientes de Artes y oficios parecen ir en otra dirección, al abordar el tema económico: la alienación consumista y las dificultades financieras para vivir y sobrevivir. Pero esto es solo aparente. Poemas como “Arte de negociar” y “Márketing” poetizan las fuerzas de lo económico como parte de una economía de las fuerzas materiales. Lo físico y lo económico intercambian sus códigos. De hecho, en su primera edición (no en Década), el título completo de aquel poema era “Arte de negociar: balance financiero”; con lo cual el equilibrio y el balancearse en la cuerda floja del inicio se transformaba acá en otra forma de balance —tan mortal, quizá, como el contemplado por los niños. Era ya parte del “tanteo” de la mujer para lidiar con las fuerzas de lo real, con la vida y su peso material. Si antes había sollozos y lágrimas de verdad, ahora hay solo “un ojo de vidrio que lagrimea”. Entramos en el reino de lo falso, lo artificial, lo engañoso (en Chile, es el paraíso infernal de los noventa).
* * *La invención poética del segundo libro, Ojos que no ven (2001), nos introduce en dominios diferentes. Desde un punto de vista formal, el libro se compone de dos secciones, una con recuerdos infantiles, y otra, más variada y multiforme, con algunas versiones del amor adulto. En “Niña bajo la mesa del comedor”, que abre el volumen, la distribución entre un “arriba” y un “abajo” nos remite y hace pensar con lo que ocurría en Artes y oficios, pero ahora marcando un abismo entre edades muy distintas: la de la niñez y la de los grandes. El signo cuantitativo (“tantos, tantas”), con sabor a Prévert, remeda con ironía, con mordacidad y hasta satíricamente el consumismo enloquecido de los mayores, su sentido voraz de posesión. Este “abajo” infantil, de alguien que se resiste a entrar en un mundo adulto hecho de normas y deberes, va a presidir las opciones de la niña, que siempre busca el suelo, ser semilla, convivir con la tierra. De hecho, varios poemas de esta sección tienen un desenlace junto a la tierra, ya sea como colofón trágico o clímax de esperanza: “Orina, lágrimas, saliva / sangre sobre la tierra”; “dulcemente por la pulpa / en el mismo centro de la tierra”; “en porfiado capullo innecesario a ras de tierra”; “por el deseo / de fundirte con la tierra / y detener el tiempo para siempre”.
No es fácil el arte de los recuerdos infantiles. Más difícil, me imagino, el recordar femenino. Como el sueño según Paul Valéry (le rêve, no el buen dormir), el recuerdo infantil tiene mucho de hipótesis a posteriori, en cuanto conciencia tardía de un dato por definición inconsciente. Sin que haya necesariamente distorsión o traición, la elaboración lo es todo; de ahí la importancia de las fuerzas imaginarias que plasman el recuerdo. Más aún, en el doble movimiento que constituye toda reminiscencia, el retroactivo hacia el pasado y el tropismo hacia el presente, el ángulo es fundamental. En los poemas de Zaldívar, incluso es posible distinguirlos de manera secuencial, pues la edad avanza leve e implacable: 5, 11 años, se precisa en momentos sucesivos. En los primeros recuerdos, predomina una creación desde el interior; en los últimos, la tendencia explícita es volver hacia atrás desde el mirador adulto. La queja por lo perdido (“Ya no hay…”) y un epígrafe literario en “Galería de espejos” lo recalcan sin posibilidad de duda. El poema que quizá haga de gozne en este proceso es el conmovedor “Agitando un pañuelito blanco”, con su estribillo “Ven”. Este funciona como un eco a la distancia, con el rol antitético de llamado y despedida.
Otra dualidad, igualmente importante en el decurso de la obra poética de la autora, consiste en la alternancia entre el recuerdo urbano y los recuerdos de ambiente campestre. Ellos demarcan áreas complementarias en la experiencia infantil: domicilios y casas en un caso; el huerto y la viña en el otro. Si en aquel abunda lo episódico (enfermedades, la escuela, “Labores” y trabajos femeninos), en este el imaginario es terrestre y arbóreo, tiene que ver con el reino natural. Aquí habría que situar el notable dúo (lo veo así) de la mariposa y la semilla: “Sueño del durazno” y “Mariposas amarillas”, donde reencontramos los dos polos de la proporción antropológica de su primer libro: la mariposa que se escapa y vuela, la niña que quiere ser semilla para ser protegida por la tierra. Tránsitos urbanos y reposo agreste imprimen un sello de gran veracidad emocional a este haz de recuerdos.
Por otra parte, más claramente aún que Artes y oficios, Ojos que no ven muestra que para Zaldívar la unidad poemática no es lo principal, sino que ella construye en secuencias más amplias, a menudo imperceptibles justamente por estar muy bien fraguadas. Las figuras femeninas y aun feministas del libro inicial, que todavía se alineaban en individualidades yuxtapuestas, dan paso ahora a la nebulosa flotante de la memoria, dispersa y centrífuga, en que lo importante es la tonalidad subjetiva de la remembranza.
El arranque de la segunda sección nos desgaja con cierta violencia de este entorno previo. La niña ha dejado de ser niña, es madre que escribe a su hijo desde lejos. Ausencia, distancia, nostalgia dan cuenta de un nuevo paisaje en que la mujer debe empezar a integrarse. Parte especial de su experiencia en esta nueva situación serán sus relaciones amorosas, que se expresan en tres o cuatro poemas, cuyo común denominador son escenas narcisistas del sujeto masculino –un Narciso que opera más como figura mitológica que como arquetipo o noción psicoanalítica. Todos ellos, junto a las demás composiciones que forman la sección, se entrelazan especialmente a través del motivo sugerido por el título. Ojos que no ven da cabida ahora a un “Vigía ciego”, a una “Blancura ciega” y a variaciones sobre los ojos cerrados. El toque de humor lo pone un “de reojo”, que echa luz oblicua y matiza con ironía el tono de los poemas.
Esta sección contiene dos grandes poemas que, junto a las miniaturas mencionadas previamente, me permiten relativizar mi afirmación anterior. En efecto, ellos constituyen piezas individuales de notable autonomía. “El camaleón” y “El invitado” (que cierra el poemario) son poemas densos, intensísimos, hondamente misteriosos. Uno podría adivinar en el primero la experiencia hiriente del exilio y en el segundo, el bregar majestuoso con un dolor ubicuo e irremediable. Ambos escapan a una conceptualización interpretativa que sin duda los desdibujaría. El lector, más que leerlos, creo que debe escucharlos: no los anteojos, sino el estetoscopio es lo que se requiere para hacerles justicia. “El camaleón”, balbuceo y tartamudeo a la vez en que las palabras se agolpan y tropiezan, termina magnificando el vacío. He aquí su última estrofa que me parece formidable:
Está aquí agazapado,
camaleón blanco
fantasma invisible de la luz, de la luz
cabal silueta adherida a tu vestido
a tu vestido
secreta sombra compañera del vacío
del vacío, del vacío, del vacío.
Es un grito silencioso como raras veces se escucha en poesía. Nos remite a un vacío que, a pesar de algunos rasgos similares a los vistos en “El equilibrista” (la silueta, secreta sombra…), deja de ser ahora físico y “fisicalista”, para convertirse en experiencia dolorosa de pérdida y desposesión. (¿Debe ahora “la” equilibrista equilibrarse tierra afuera, lejos del país? ¿Sin aire y sin suelo?) Se trata, al parecer, de la anulación de toda estatura antropológica, la esterilidad pura y seca.“El invitado”, que se pone bajo el signo de Vallejo, no solo está a su altura, sino que genera una magna expansión en la perspectiva poética. Visión contradictoria, que cierra estupendamente el libro, al consumar el motivo de los ojos. “El dolor ciego” condensa en su forma más trágica la valencia destructiva del dolor humano. La expresión “de reojo” deja de tener la levedad maliciosa que antes exhibía para, ahora, aludir al mal en su sentido más duro. Por último, “los ojos cerrados” sellan de un modo ambiguo la liberación momentánea del cuerpo. “El invitado” del título no parece ser otro que este “anciano dolor ciego” que se hace planetario y permanente en el poema, concluyendo con su equívoca ubicación “a lo lejos, a lo lejos, / instalado en la cabecera de tu cuerpo”. Imposible hallar una forma mejor de dar fin a un poemario.
* * *Naranjas de medianoche (2006)… Con su fuerte cromatismo, el título sugiere desde la partida el género de la naturaleza muerta, efectivamente implementado en unas frutas de Paul Cézanne. Varios estilos lo expresan: barroco, impresionista, tal vez otros, otorgando al poemario una sensibilidad pictórica especial. En términos más amplios, el mismo título suscita y promueve un hálito floral y vegetal que impregna todo el libro, hasta el punto de hacerlo un huerto pleno y variado: vergel donde lo amargo se cuela por todas partes. Uno sospecha con bastante base que la poeta ha regresado de su estancia en el exterior, ha vuelto al paisaje ancestral que extrañaba en “El camaleón”. El “bosque nativo” de este poema reaparece ahora, presente e insoslayable, ahí “En la Tierra”, primera parte del volumen. Igual que en la obra anterior, estamos ante una composición dual, cuya sección siguiente, “Rodando”, resulta de algún modo complementaria al referirse a lugares y viajes al extranjero: Lisboa, Rosario, Buenos Aires.
¿Cómo innova Zaldívar en el viejo tópico floral que es parte constitutiva de la poesía desde sus orígenes más remotos, su hiedra a menudo parásita? Es bueno, para esto, fijarse en un poema notabilísimo que muestra con claridad la actitud diferencial de la autora.
“Rosa espinosa” responde a un título triplemente equívoco. No es una flor la que se canta en su belleza, sino un arbusto duro y resistente, casi un matorral; no es lo estético lo que prima, sino el aspecto ético expresado en las espinas protectoras que, si falta hiciera, pudieran llegar a ser agresivas; no es lo vegetal la esencia del poema, sino una metamorfosis antropomórfica de una figura popular, la nana o la criada, que alimenta, sirve, cura, atendiendo y manteniendo la casa y la familia. “Rosa espinosa” es Rosa Espinoza. Antirrosa desde una óptica tradicional, esta Rosa chilensis se parece más a “La zarzamora” de los caminos que surge en otro lado. Se distancia de Sor Juana Inés de la Cruz, digamos, para acercarse más a Violeta Parra. Constituye, a mi ver, una pieza de antología con la emocionante letanía que la cruza por entero y con su mezcla de oda y elegía, de himno y epitafio por una mujer de trabajo.
Esta metamorfosis, aquí vivaz y manifiesta, es una tendencia que recorre más o menos soterrada el libro en su conjunto. Si antes la niña quería ser semilla, ahora la mujer parece transitar por todas las fases del proceso vegetal. Ver, especialmente, “Si pudiera darle nombre de fruta” y, ante todo, “Flores a porfía”. Teniendo en cuenta esto, se podría pensar que el terreno campestre de antes recibe más de un impulso mitológico discreta y secretamente controlado. Los residuos costumbristas de los recuerdos infantiles (costumbrismo lírico, desde luego) que antes existían dan cabida a un paisaje en que el cuerpo mismo se ha hecho floral y, en algunos casos, incluso frutal.
Otro aspecto interesante del nuevo libro, novedoso en sí mismo, es el par de contrapuntos que contiene. Frente a frente, en la misma página, se disponen un poema ya existente y su nueva versión. En los dos casos en que esto se produce: “Mariposa’ y “Cazadora” junto a “Sueño” y “Pesadilla”, se respeta la estructura de la pieza, es decir, la forma composicional no cambia, pero sí cambia el tono, pues la versión actual es más amarga, conlleva espinas que marcan lo adverso y lo negativo. Lo que antes podía ser un juego de niña cazando mariposas, ahora tiene mucho de feroz, con dientes que mascan y que escupen; lo que antes era el ansia de ser semilla de una fruta olorosa, ahora es pesadilla de “maqui negro” y “caqui áspero”. Retomando un subgénero medieval de la canción femenina, actualizado entre nosotros por la voz de Violeta, la reprise es de escarnio, el remake contiene despecho y revulsión. La naturaleza entera, el mismo reino vegetal no parecen estar exentos del poder de lo maléfico. Pareciera que el mal no fuese un privilegio o monopolio humano, sino que fuera también inherente al orden o desorden de las cosas. El que el poema “Naranjas a medianoche”, de nombre casi homónimo al del libro, asocie la muerte con la tierra, es bien significativo. La conjunción, extraña y excepcional en la obra de la autora, muestra la presencia creciente de un clima emocional distinto, donde las fuerzas de lo amargo dejan su huella. La gravedad de las naranjas al caer no es ya la de las lágrimas, sino un eco nocturno de la muerte.
* * *Los últimos libros de Zaldívar muestran una poesía en plena fluidez. Viejos temas subsisten y persisten; otros se desvanecen. El despliegue floral del tercer libro significa un contrapeso al fisicalismo del primero, pero no lo reemplaza por completo. El rótulo de Luna en Capricornio mantiene su nexo con el sistema del mundo de que se había partido. Los epígrafes tomados de Manuel Silva Acevedo y de Gonzalo Millán confirman que la máquina estelar sigue vigente, rotunda y ambigua a la vez: “No había más que piedras / y los astros rodaban por el cielo”, dice el primero; y el otro: “El astro se estaciona sobre el horizonte del mar / y se hunde calmadamente”. Sin embargo, este opus 4 es más variado, menos compacto y ofrece una evidente dispersión temática. Ello se debe, como lo explica la misma autora, a la compleja estratigrafía que lo constituyó. En las últimas páginas del volumen, Zaldívar da cuenta explícita y pormenorizada de su relación con Gonzalo Millán. No es este el lugar para hablar de la afinidad entre ambos poetas. Ella y él, con universos propios, crean en su conjunción decenal de 1996 a 2006 un episodio relevante en la más reciente poesía chilena. Desde el ángulo de los escritos de ella (único que aquí importa), los momentos extremos serían su estudio universitario dedicado en parte al poeta que iba a ser su compañero (La mirada erótica en algunos poemas de Ana Rossetti y Gonzalo Millán, 1998) y la edición póstuma del diario de vida y de muerte que Millán escribió en los meses finales de su enfermedad (Veneno de escorpión azul, 2007). De hecho, la parte más significativa de Luna… me parece ser el notable grupo de poemas, en la sección terminal, que traza la peripecia del “cuerpo amado” desde las punzantes circunstancias de la agonía hasta su pérdida definitiva. El réquiem es hondo y conmovedor.
Bruma (2012) es algo muy distinto. En interacción visual con las hermosas fotografías de Bruno Ollivier, se presenta como un texto de aire muy contemporáneo, renovado e innovador[1]. La vida en el exterior ya no genera dos libros por separado, sino que se hace viaje de ida y vuelta por el aire. La aerolínea de hoy espejea y hace guiños, a veces muecas, al viejo relato y correlato homérico de las andanzas marinas de Odiseo: XXIV cantos líricos para el mismo número de libros épicos. Océano y atmósfera: bruma, por lo tanto. La única vez que la voz del título se hace presente en medio de los poemas, nos da este verso: “Una extensa bruma cubre la faz de la Tierra”.
En mi opinión, dos hallazgos brillantes en el conjunto son “Guarida” y “Mochila”. Curiosamente, los poemas contienen ecos y huellas de su visión anterior. En el primero, el brotar del sentimiento amoroso se pone en el doble marco de una metamorfosis (“me encierro en el cuerpo de este tronco”) y de un fondo solar, planetario y estelar: “Sol… Sagitario… Júpiter… Venus”. En el segundo poema, extraído de la ilusión cinematográfica, De Niro / Mendoza es “casi, casi, casi” un equilibrista que pierde el equilibrio y está a punto de caer en el vacío: “tambaleando decide cortar la soga”…
Bruma… ¿Cometa o meteoro en este corpus? Ello dependerá del rastro que deje el libro en la poesía venidera de la autora. Si crea una estela o tiene cola, sin duda contribuirá a cambiar el rumbo de una obra en plena creatividad. De todos modos, sea lo que depare el futuro inmediato, Zaldívar tiene ya un puesto singular en el nutrido panorama de la poesía chilena de este tiempo: la femenina, y también la otra.
[1] Nota editor explicando que no se incluyen fotos.
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo María Inés Zaldívar | A Archivo Jaime Concha | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"MANO ABIERTA".
ANTOLOGÍA DE MANÉ ZALDÍVAR.
Fondo De Cultura Económica Chile S.A. 2014, 244 páginas.
PRÓLOGO
Por Jaime Concha

