Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Javier del Cerro |
Autores
|
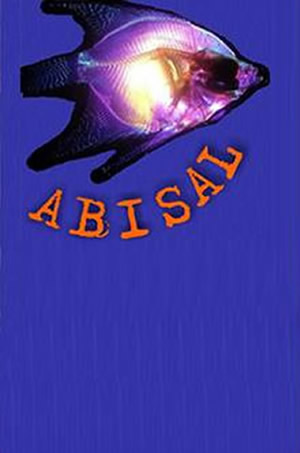
Notas sobre “Abisal” de Javier del Cerro
Por Fernando Rodriguez
.. .. .. .. .. .
Estas notas de impresiones en torno a una lectura del libro “Abisal” de Javier del Cerro intentan, en primer lugar, situar al lector en una perspectiva muy personal; la perspectiva de los descubrimientos; o quizás mejor, invitarlo a un juego de viajes y descubrimientos: un viaje al universo poético de “Abisal”; al descubrimiento del poema y sus diferentes opciones de lectura.
A partir del prólogo, prólogo visual, el autor nos entrega las coordenadas físicas del texto a leer. Éste dividido en tres partes definidas como Cantos; cantos que se nos ocurre caracterizar en su orden correlativo como: Telúrico, Cósmico y Ancestral.
En honor al tiempo y al espacio, estas tres fases serán abordadas de manera conjunta en un solo segmento que reúne los aspectos, a mi parecer, más relevantes de esta obra. “soy un Abisal / mi cuerpo una perfecta nube gris / calcinada, espesa / En medio de mi hogar nada me pertenece” (pág. 11).
A partir de estas líneas se enuncian los diferentes planos que definen el canto. La dimensión interna y externa del poema que asocia lo subjetivo con lo objetivo en la mirada del poeta. Su relación espacio-tiempo trasciende la realidad mundana, para instalarnos en el imaginarium del poeta, el canto como único soporte real de la página escrita.
Del vuelo sin alas de Altazor al vértigo de lo desconocido, cliché de cucarachas amantes de la claridad, eso dicen, pero que en Abisal cobran un nuevo sentido. Aquí ver es hundir la cabeza en la oscuridad para recuperar la visión primigenia; la del vidente, la del chamán que anticipa, recrea y transforma:
“doy vida a un ojo muerto, / de alma transparente / pegado a mí / como animal / a su hembra. / Como un pez!” (pág. 18).
Aquí nace el ojo muerto, el ojo pez que nace y nada en la oscuridad.
“el sonido del mar pasa por mi ojo / como un espectáculo / muero, / es otra dimensión / del tiempo la oscuridad.” (Pág. 18)
En esa aparente realidad específica del texto nos situamos, ¡oh, magia extemporánea de la palabra!, en los orígenes paganos de nuestras primeras lecturas; lecturas condenadas en nuestro tiempo pero que nuestros censores, a regañadientes, leían en secreto, y nosotros maravillados por su efecto psicodélico, alucinante. Lecturas que nos producían un efecto catártico, psicodélico, alucinante. Rimbaud y el Cementerio Marino de Valéry, Los cantos de Lautréamont. Rimbaud, porque este Abisal tiene algo de verdad en lo oculto de sus profundidades, donde el salón en el fondo de un lago (1) son las especies de un mar bioluminiscente.
Aquí estamos de vuelta a esa mirada, una mirada intravenosa que se sumerge en ese mar imaginario:
“abro el ojo, /lo cierro, para / ver en su oscuridad / el silencio” (pág. 20).
Cierro los ojos para ver mejor, escribía Goethe, quien también eligió la oscuridad como opción, no como punto de partida, sino alejamiento y que murió gritando: mehr Licht¡“¡más luz!”(2).
Del Cerro elige bajar al abisal de sus ancestros para incursionar en el cosmos de los abismos, ese es su alejamiento, el detachmen de T.S. Eliot (3), para ver con más claridad. Elección que a primera vista nos parecería antojadiza, y que por momentos se nos torna inequívoca.
Falsa ambivalencia, lo que es un alerta, un llamado de atención frente al texto; no todo lo que se mueve está vivo. No toda claridad es visible para el ojo humano. Aquí se nace después de morir, principio y fin de la mirada.
Para ello el viajante lírico acude a su personal iconografía, que nos lleva y trae de la mitología de la antigua Grecia al Anábasis de una supra realidad que trasciende el fenómeno surreal. Fenómeno que a veces pareciera ser la clave de su discurso.
Ni tan cierto, ni tal falso; opción válida como punto de inicio de lectura. “Mi madre es una hermosa Aya de tres pechos / amamantó a siete hermanos / a ocho hijos de su dios. / Mató a los hombres de la tribu por golpeadores / y me fue a parir entre ballenas” (pág. 12).
¿Quién es pues este ente que nace entre ballenas? Este falso Ícaro que “acicala sus alas”, quien atado a un imaginario mástil de Odisseus (4) quien con pasión edípica seduce y se deja seducir por una madre que: “canta hermoso como diez sirenas” (pág. 12)
¿Y que nos franquea la entrada a un universo de abismos y cielos marinos?
Esto es “Abisal”, el abisal que todos llevamos dentro, el íntimo, el soberano; el omnipresente. Aquí no se necesita de alas para volar,
“las alas para las aves” (pág. 13).
Aquí no se necesita de naves para navegar. Sólo la mirada; su mirada lúdico-existencial, que se desplaza de los micros a los macros de un cosmos tan inmediato como inalcanzable. Este Abisal nace y muere en la mirada para volver a nacer convertido en pez; en cuerpo, en oscuridad, en silencio.
Mirada que ve, cuando no ve lo que otros ven. Luego una declaración de amor por los hombres que viven donde una vez reinó el amor:
“amo a los hombres. / la carne y las escamas / no se ven / en las profundidades. / Mi voz de pez / es el ojo arrojado al mar” (pág. 14).
Ojo que rescata y redime un mar cifrado, sitiado, azotado,
“devorado por los siniestro / una luz en un roquerío” (pág. 17).
Ojo que con terror desciende “llorando peces y lágrimas” (pág. 19).
Desesperación de la mirada, “comensal del párpado” (pág. 19).
Mirada que se alimenta de oscuridad, oscuridad necesaria para optar al silencio: silencio para ver mejor, para ser mejor; silencio para el mejor estar. Silencio que en su teluridad:
“talla y dibuja la piedra” (pág. 21).
Es así como en este texto aventura para un lector no avezado, lo aparentemente explícito
“Dejo de respirar / para que otros respiran.” (Pág. 43)
no es más que un recurso estilístico para dimensionar mejor los límites de este intro-trip y sus diferentes opciones de lectura.
“Mueren especies / y un dios se extingue” (pág. 44).
¿A qué especies se refiere? ¿La especie del Tenguzame, del Dorudon del tepis o al “pez de la esfera”? (pág. 47).
¿O al Antipez? “hijo de un dios extinto” (pág. 49).
Otra opción de lectura, otro punto de partida que nos trae de vuelta a la misma búsqueda con afirmaciones que no son respuestas: “Hurgo como un niño / en lo oscuro. / No es la muerte lo siniestro, / lo siniestro es la usura” (pág. 21).
Usura que para nuestro despiste, no es la usura del poema de Ezra Pound (4), sino la usura del lenguaje, la usura de las palabras usadas y vueltas a usar para lucro de un dios que se extingue (¿Parra?). Dios emulado por generaciones que perdieron su propia habla y con ello su identidad de ser una nueva voz en la página escrita.
“¡Usureros / en la geografía de Chile!” (pág. 50).
Pero la verdad emerge entre líneas; la usura asfixia a un país que alguna vez fue Chile. Opción válida, equivocada o no, esta lectura abierta nos entrega sus claves personales con sus diferentes opciones de interpretación, necesarias para entrar en el universo de “Abisal”. Empresa no fácil, que por el contrario, nos plantea un desafío que una vez asumido, termina por seducirnos.
Este viaje aventura para los sentidos, nos ofrece un universo espantosamente familiar para nosotros, chilenos. Un universo de mares numéricos donde el infierno es:
“un círculo de fuego”…donde…”dos serpientes sueñan” .……”una gran ola…que…las ilumina” (pág. 24).
Mares de Chile donde
“cada muerto insepulto es un pez” (pág. 28)
Pez que el silencio convierte en denuncia y la mirada en canto. Ojo – pez – mirada, que nace en la oscuridad de las profundidades marinas. Ojo-mirada que no solo rescata cuerpos insepultos para la memoria colectiva de los hombres, sino también restos, fragmentos de lenguas y alfabetos exóticos a la mudez y sordera de las masas.
Arqueología del lenguaje que reconoce sus límites.
De ahí las falsas pistas, las afirmaciones apócrifas y sus deslumbrantes guiños a la gran poesía que emerge aquí y allá en estos Cantos. Los desiertos espaciales y la cosmogonía de un Saint-John Perse, ese surrealista de las distancias, como fuera llamado alguna vez, trasciende en sordina en este territorio atemporal que es el universo de “Abisal”.
Poesía celebración, a ratos icónica, por momentos sacrílega, de la claridad que ya no ilumina. Luz apócrifa de un
“Dios extinto” (Pág49).
La luz de “Abisal” es la que emerge de la aparente oscuridad de su escritura. De nuevo la mirada que retorna, la mirada del ojo muerto:
“ojo del 1800…apuñalado por una prostituta africana” (pág. 11).
El ojo abisal
“anclado a una estrella” (pág. 52)
emerge de las profundidades del inconsciente colectivo en estos cantos, para señalar la esquiva luz de las tinieblas donde yace la verdad:
“la luz en los desaparecidos” (pág. 52).
En la memoria cíclica de esta lectura, otra opción, paráfrasis de un poema de Juan Luis Martínez (5)
Usted es un abisal. Su cuerpo es una nube calcinada. Está en su hogar. Nada le pertenece. Su alma es la de un bastardo. Su ojo derecho muere en el siglo 19. Cuando era calvo y amigo de artistas tuberculosos. Remedo de africano. Amante de una poeta. Se niega a ser una mercancía. Porque no tiene nada, decide hacer de su vida un poema. Se instala en una estrella, desciende al fondo de los abismos marinos en busca de una verdad.
Bon Voyage!
* * *
Notas
(1) Rimbaud…Una temporada en el infierno.
(2) Goethe…
(3) TS Eliot…
(4) Ezra Pound. Canto XLV “With Usura”
(5) “El desdichado” JLM. La nueva Novela Edic. Archivo. Chile 1977