Proyecto Patrimonio - 2017 | index | José Donoso | Autores |
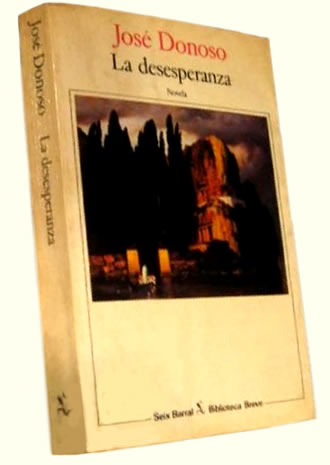
El lugar de la desesperanza
José Donoso, La desesperanza. Barcelona, Seix Barral
1986, 329 págs.
Federico Schopf
Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos N°472, Octubre de 1989
.. .. .. .. ..
Un cantante comprometido —que ha hecho carrera en el exilio, pero cuya estrella comienza a declinar— retorna temporalmente a Chile sin planes preconcebidos. En el aeropuerto se entera de que la viuda de Neruda ha muerto: «una dolorosa noticia que trazaba un itinerario para las horas inmediatas» y decide asistir al velorio. Allí se reencuentra con viejos amigos y comienzan sus dificultades, en especial, cuando se cruza algo casualmente con un antiguo amor en un bar cercano. Los acontecimientos —no tan imprevisibles— y las decisiones se precipitan en el interior de un espacio y un tiempo vertiginosamente limitados: desde el velorio de Matilde Urrutia hasta poco después de su turbulento entierro; desde el crepúsculo hasta la mañana siguiente, pasando por un paseo nocturno que Judit y el cantante realizan por un paraíso de olores y jardines, es decir, las calles de un barrio residencial convertidas —por obra y gracia del terrorismo de Estado— en un mezquino infierno.
La desesperanza de José Donoso se hunde en la realidad chilena de nuestros días. En varios de sus episodios memorables, reaparece cierta representación esperpéntica de lo real que como en obras anteriores del autor está destinada a realzar dimensiones de los personajes o características del medio social. Pero estos momentos se elevan casi espasmódicamente —al modo de olas intermitentes— sobre una escritura que el narrador acomoda o, más bien, enmascara en un estilo descuidadamente realista. Ya el marco de referencias reales que introduce el narrador —la muerte de Matilde Urrutia y la alusión a personajes conocidos de la vida cultural y política— comprometen a su escritura con un grado más que necesario de verosimilitud (verosimilitud realista) en la constitución del mundo que nos comunica. Supongo que este marco de referencias —que se extiende también a la mención familiar de diversos barrios— constituye uno de los medios con que el narrador procura persuadirnos de que su escritura es un espejo que, lisa y llanamente, más bien esquemáticamente, reproduce las deformaciones provocadas en la vida cotidiana por la represión política y otras represiones de más larga data.
Los personajes se mueven —se emocionan, toman decisiones, echan pie atrás en estas decisiones, se rebelan, se resignan— presionados por fuerzas externas que no controlan o por impulsos de zonas de su psique que escapan a su voluntad: ellos son el escenario de las tensiones entre la necesidad (que no aparece) y el azar. Su voluntad, sus intenciones, su pasión son sólo rapsódicas y subyugadas por fuerzas extraindividuales. Desaprovechan los encuentros y oportunidades que les proporciona la casualidad y se dejan arrastrar —¿por necesidad introyectada como impulso autodestructivo?— a la derrota. Notoriamente, el narrador quiere hacerlos representativos de formas frustradas de la existencia. Los desplazamientos que estos personajes realizan por algunos barrios e instituciones de Santiago —junto a los espacios y tiempos del recuerdo— pretenden darnos una visión relativamente amplia (ya veremos sus limitaciones) de la vida social de los últimos años. En este sentido, resulta acertada la calificación general —propuesta por Alfonso Calderón— de La desesperanza como una «novela de atmósfera». Pero la forma de esta novela —y con ello su sentido más profundo— oscila ambiguamente entre la forma de una novela política o su parodia.
El narrador aspira (o parece aspirar) a darnos un panorama de una totalidad difícil de abarcar. Por eso, elige una serie de personajes centrales y secundarios a los que atribuye —o les supone— una función representativa. Su elección no es, por cierto, gratuita y él cree dominar o, al menos, conocer las razones de ella. Mañungo, Judit y Lopíto arrastran una derrota política (la de 1973 en Chile). Son intelectuales en un sentido demasiado amplio de la palabra. Pertenecen a capas sociales diversas. Ocasión pasada de su entrelazamiento fueron la vida universitaria, el espacio político de la democracia y el hipismo (ahora trasnochado) de su generación. Representan una parte de la oposición y no precisamente la más activa y vertebrada desde el punto dé vista práctico y desde el punto de vista teórico (que es otra forma de la práctica).
Mañungo (el cantautor) no es un personaje simpático o lo es sólo a medias (sus opiniones sobre las mujeres tendrían que alejarlas, aunque sucede al revés). Ve en el amor una suma de mezquindades. Tiene humanidad suficiente para creer que en su éxito ha habido una contribución decisiva de la suerte. El narrador destaca con frecuencia su oportunismo político y cierto arribismo social. Mañungo es algo siútico. Admira a Matilde Urrutia y la recuerda como Venus surgiendo de la espuma (en versión belle époque). En un momento, piensa que no puede cantar más música comprometida —su especialidad— porque ha perdido su convicción íntima. Pero su conducta —al menos la que expone el narrador— no ratifica esta integridad moral. Mañungo padece una enfermedad —un ruido persistente en el oído— que su ex mujer interpreta como manifestación de la neurosis y él como un llamado desde su lugar de origen: Chiloé. Mañungo es un personaje que conecta (debería conectar) el mundo moderno —su alienación, su racionalidad instrumentalizante, su catástrofe— con un mundo en que la mitología existe. Pero esta imbricación de diversos niveles de realidad no resulta como en otras narraciones de Donoso, por ejemplo, como en El obsceno pájaro de la noche. El llamado que hace una bruja no tiene la fuerza necesaria y Mañungo queda a medio camino entre París y Chiloé: se queda en Santiago.
Aquí reanuda su relación con Judit, el personaje más convincente —más verosímil— de la novela. De familia ilustre, se ha rebelado desde adolescente contra su clase. Ha sido militante de diversos grupos políticos de izquierda y sufre de incapacidad de comunicación y entrega amorosa. Ha tenido relaciones voluntaristas con compañeros de estudio y de lucha política (entre ellos, algunos callamperos). Es protagonista de algunas de las escenas más notables de la novela. Le hace el amor con la boca al cantante, pero no permite que éste la toque. Sobre una lápida en el cementerio, está a punto de consumarse su entrega amorosa, pero un detalle imprevisto vuelve a frustrarla. Poseída por la histeria, dispara, en pleno toque de queda, contra una perra para impedir que goce en una violación colectiva. Hace algún tiempo, Judit ha sido detenida por la policía política junto a otras mujeres. Todas fueron violadas, menos ella, que oculta este privilegio —con un ambiguo sentimiento de culpa y frustración— ante sus compañeras de infortunio. Su torturador —encapuchado, anónimo— la ha perdonado, pero le ha hecho fingir que es penetrada. Judit ha gritado de horror, pero también de placer. Cree que el torturador no se ha atrevido a tocarla por inhibiciones sociales. Ha percibido en ella sus signos de clase. El narrador insiste en muchos lugares en su distinción, en la diferencia social de Judit y la pone además en la mente y en la boca de otros personajes. Desde su liberación —ocurrida por una combinación de azares e influencias sociales— Judit busca a su torturador para vengarse de lo que no ha ocurrido realmente. En un momento —que no está a la altura de la profundidad psíquica de Judit— no lo mata. Judit tiene impulsos autodestructivos: la consumación del placer coincide en ella con su destrucción. Judit sólo puede entregarse a su torturador genérico y, con ello, eliminarse y eliminarlo. Quizás el narrador —prolongando una obsesión de la narrativa de Donoso— quiera emblematizar en la conducta de Judit el impulso autodestructivo de una clase o, en general, del hombre.
Lopito ha sido también amante —por una sola vez— de la bella Judit. Proviene de algún estrato bajo de las capas medias. Su físico repelente es recordado a menudo, sospechosamente, por el narrador y ciertos protagonistas afines. Siendo militante de las Juventudes Comunistas, se ha robado los fondos de la Federación de Estudiantes. Sus hábitos no corresponden a los de un intelectual de su generación y a la posición política que le atribuye el narrador. Inexplicablemente ha publicado, en su juventud, un libro de poemas y hace muchos años que no escribe una línea. Ha caído en el litro. Pequeño de estatura física y moral, mediocre, ridículo, es un fracasado que por defender, borracho, a su hijita —en otra de las escenas logradas de la novela— es detenido por la policía. Bajo la impresión de su muerte en una comisaría de barrio, Judit y el cantante alteran sus planes de marcharse a París y deciden —¿por cuánto tiempo?— permanecer en el país.
El fragmento final —un toque final de maestría— es una cruel y eficaz alegoría de la visión oficial del país, es decir, del otro Chile, del Chile diferente que —en una reproducción en miniatura— se ofrece desprovisto de fealdad y máculas para la gente linda y la otra que, hipócrita o inocentemente, necesitan tranquilizar su conciencia.
No cabe duda de que los personajes de esta novela pueden ser parte de la realidad referida y parte, además, de la oposición a una dictadura que ha impregnado de angustia la vida cotidiana y ha coartado gravemente las posibilidades de desarrollo del individuo. Pero no es sorprendente —dado los rasgos que de ellos se destacan— que no sean portadores de esperanza alguna. No representan fuerzas vivas de las distintas capas de la sociedad en que se incluyen. Son más bien sujetos desprovistos de toda energía y de todo proyecto. Representan sectores no esenciales para la consecución de un cambio social. Por desgracia, tampoco son esenciales para este cambio las mezquinas pugnas —en que se enfrentan otros personajes más directamente vinculados a partidos políticos— en torno a una misa y a ciertos manuscritos de Trotzky. La solución de compromiso a que se llega puede ser todo un símbolo de esterilidad política.
La elección de los personajes —en la medida que el narrador les niega su condición de individuos y los caricaturiza— nos da indicios de la posición y la relación de este narrador con la objetividad (imaginaria o real) referida. El narrador adopta cierta distancia irónica frente al mundo que narra y quiere darnos la impresión de que deja actuar —y sentir y pensar— a sus personajes. Pero en realidad ocupa el lugar de sus conciencias. No sólo interviene desde la distancia o en comentarios que satisfacen su evidente narcisismo. También está presente allí donde se oculta o enmascara. Su subjetividad —sus deseos, sus carencias e impedimentos— también están mediatizando y transformando la posible interioridad de sus personajes, manipulándolos perversamente. Ante protagonistas tan desmotivados y descontextualizados, la casualidad, por ejemplo, suele venir en su ayuda. Desestructura así el mundo. La casualidad no surge siempre de las cosas —como podría ser—, sino de las intervenciones con que el narrador, deus ex machina, mueve los hilos.
Pero el narrador no es sólo un conspirador inconsciente, embargado por ocultos designios pedagógicos: es también una víctima de sí mismo y su escritura. Su máscara (auto)indulgente no sólo lo encubre. Ciertos contenidos de esta novela se revelan allí donde deja de operar la intención del narrador (y del autor). Son delatados por la escritura. En primer lugar, sus fantasmas y temores ante todo cambio. Su desesperanza — proyectada y confirmada simultáneamente en ciertos personajes claves— no puede ser generalizada, no puede ser exteriorizada. Ninguna parte puede usurpar el lugar y el tiempo de magnitudes sociales más complejas y extensas. Quizá la desesperanza surja —¿es ésta nuestra esperanza?— de que el narrador no haya sabido penetrar y trabajar en sus materiales, es decir, con una imagen, no haya sabido soplar en los rescoldos de un pasado tan reciente y tan aparentemente sepultado.