Proyecto Patrimonio - 2006 | index | Juan
Mihovilovich | Autores |
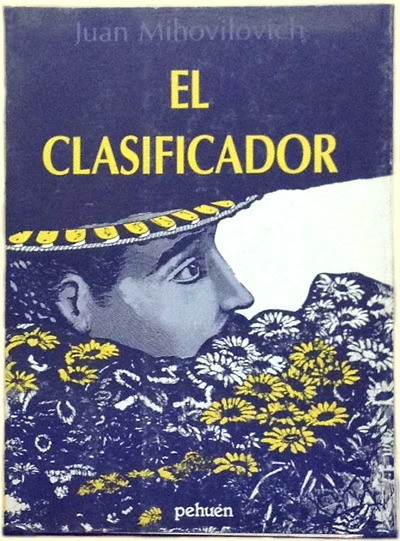
EL
CLASIFICADOR
Editorial Pehuén, 1992
Juan Mihovilovich
El Clasificador
Para muchos puede parecer cualquier cosa, algo del montón.
Para mí no. Mi trabajo siempre me llenó de orgullo.
Es cierto que llevo años en esto de clasificar correspondencia,
pero es una labor digna y me gusta. Me gusta sentir la textura de
una carta, sus rasgos pulcros, sus colores. Seguramente he bajado
varios miles de veces hasta el subterráneo de este viejo edificio
de correos. Infinidad de veces aferrado a la carcomida baranda de
esta crujiente escalera bajo mis zapatos. Y ello
para instalarme en un metro cuadrado oscuro y que deprime a algún
visitante ocasional. Rara vez alguien se sumerge en mi brumoso espacio.
Esto tiene sus ventajas: siento que este sitio es sólo mío,
que de alguna manera me pertenece. El ambiente grisáceo del
entorno es ya una cuestión de tradición. Al principio,
cuando recién me contrataron, pensé en pedir al jefe
de sección que pusieran algo brillante. No sé, algún
tubo fluorescente, una lámpara de rayos ultravioletas... algo
más acorde con la blancura de los sobres. Pero, luego me percaté
que lo gris venía con el edificio. Y más aún:
resultaba inimaginable un subterráneo que desentonara con el
resto. Así que de a poco me fui identificando con el escaso
mobiliario. Me confeccioné un par de ternos plomizos, en ocasiones
usaba oscuros mamelucos y con el transcurso del tiempo mis sienes
se fueron tornando cenicientas. Aquí, en esta densa humedad
que puede palparse con los dedos, voy llenando de direcciones y apellidos
un libro renegrido que pesa varios kilos. Debo anotar cada sobre que
me arrojan por una ventanilla. He perdido la cuenta de las cartas
recibidas. Al inicio las contaba. Me entretenía desafiando
a la memoria, repasando nombres que por meses y años se iban
repitiendo. Después, todo sería rigurosamente igual,
cada día, al anochecer, de madrugada. Ni siquiera había
pausas invernales. Claro que mi estilo de trabajo otorga ciertos beneficios.
Es verdad: mis compañeros de arriba me estiman.
Siempre he estado dispuesto para un reemplazo, siempre solícito
para la emergencia. Si alguien se enferma piensan en Delfín;
si un embarazo, Delfín cubre el pre y el post natal. Yo ni
siquiera acepto el sobresueldo. Es mi deber les digo. Cualquiera lo
haría. Aunque sé que es una frase de autoengaño.
No exagero si afirmo que he pasado por todos los puestos de correos:
recepcionista de giros, empleado de franqueo, funcionario de certificados...
Pero, a riesgo de parecer raro, clasificar correspondencia llena más
mis expectativas. Guardando las debidas proporciones me siento como
si pudiera manejar una parte del destino de los hombres. Jugando con
la imaginación me planteo hipótesis, como qué
pasaría si un día no clasifico una carta decisiva, alguna
que avise la muerte de un hijo prematuro o la que anuncie la definitiva
llegada de Cristo. Algo se trastocaría, un sutil pliegue del
destino se anticiparía y el curso de las cosas no sería
igual. La idea es tentadora, pero nunca me he atrevido. A mis sesenta
y cinco años lo mínimo constituye un riesgo innecesario.
Hace unos días la gerencia me llamó. Puede acogerse
a retiro me dijeron magnánimos. Les contesté que todavía
no, que aún tenía fuerzas suficientes. Piénselo
bien, Delfín. Es un beneficio y a sus años... No lo
entienden. Para mí es como respirar, aunque se trate del sótano
del correo. Al final accedieron, no sé si por lástima
o cansancio. Lo cierto es que me retiré haciendo más
venias que las necesarias.
Tiempo después constato ya no ser el mismo. Las manos me tiemblan
sin motivos, la vista me juega malas pasadas y hasta me cuesta recordar
los nombres de las calles. En este desajuste varias veces me han encontrado
dormitando sobre un sinnúmero de cartas sin clasificar. Como
en todo orden de cosas, al comienzo me ayudaron. Se turnaron un par
de veces por dos o tres semanas, pero después me abandonaron
a mi suerte. No me quejo. Siempre he asumido mi responsabilidad. Claro
que de este modo las cosas no marchan. Sin querer he retenido las
entregas. En ocasiones me han sorprendido entonando canciones de corte
epistolar. Boleros, baladas y hasta rancheras cuyo motivo central
es una carta, una carta que no llegó, que llegando dijo lo
que no debía, que rememorando llora una ausencia o invoca la
propia soledad. No es que me lo proponga. El caso es que he ido sustituyendo
el trabajo efectivo por una especie de ensoñación involuntaria.
Quizás la molestia decisiva para los de arriba fue descubrir
que me escribía a mí mismo. Y seguramente no por el
contenido de lo que me decía, sino por una razón más
bien egoísta: porque obviaba el pago del franqueo o de las
estampillas. Como si fuera poco pasaba muchas horas ensimismado con
las piernas de los transeúntes. Por el tragaluz del lado sur
los zapatos taconean todo el día. Así las cosas el desenlace
era previsible.
Está despedido dijeron sin ninguna nostalgia. En estos casos
la única respuesta posible es tragar saliva con dificultad
y sentir cómo se va apretando la garganta. Tal vez mirar como
un descuido la foto enmarcada sobre el escritorio o un diploma colgado
en la pared. Por eso es natural que ahora me retire cabizbajo y el
trayecto del sótano a la calle se me haga interminable. Pareciera
que transito un cementerio de sobres lacrados presionado por casillas
gigantescas. A pesar de ello repaso oficinas que conozco de memoria
y percibo aún el gentío silencioso. Lo que no entiendo
es la actitud del personal. Evita mirarme. Me ignora como si yo no
existiera, como si la tierra me hubiera tragado de repente. No me
parece justo. Y no se trata que les enrostre mis reemplazos. Uno espera
una sonrisa, un apretón de manos, un gesto solidario. Pero,
ya no fue. Y no es que quiera parecer obsceno si en medio de esta
plaza llena de jazmines orino el viejo tronco del acacio. Nada de
eso. Simplemente me atrajo un nombre tallado en su corteza. Un nombre
escrito cuando yo era apenas un muchacho y lo único gris estaba
en el fondo de mis ojos.
Pasos en el
techo
Todas las noches se sienten pasos extraños en el piso de arriba.
Al principio no le di mayor importancia. Había llegado recién,
el departamento me pareció confortable y, salvo una pequeña
filtración de agua a la altura del baño, el resto no
ofrecía ningún inconveniente. Cuando el encargado me
hizo entrega oficial del inmueble me dijo en tono de broma que arriba
penaban. No sabemos porqué los arrendatarios lo entregan de
inmediato . Me aseguró que nadie lo había ocupado por
más de dos semanas. Tampoco le tomé demasiado asunto.
Me preocupaba trasladarme lo antes posible. Durante meses esperé
la oportunidad y ahora estaba aquí, instalado al fin, y unos
cuantos pasos en el techo no invalidaban mí buen ánimo.
La verdad es que nunca fui muy supersticioso. A menudo había
escuchado historias de ánimas y aparecidos por boca de mi padre,
pero siendo niño la imaginación se desborda y después
me resultó medio nebuloso recobrar el sentido de los relatos.
Así y todo, las primeras dos semanas fueron normales. Me acostumbré
a mirar por la ventana a la hora del crepúsculo. Cada día
la misma furtiva pareja se amaba en el mismo rincón del edificio
de enfrente. Un viejo gato gris procuraba trepar por las enredaderas
y el anciano del tercer piso dormitaba quieto en el balcón.
Entrando a la cuarta semana un hecho se me antojó inusual.
Alrededor de las diez de la noche sentí pasos vacilantes en
el techo de mi cuarto. Inicialmente lo atribuí a mi fantasía.
Me entretuve con algún nerviosismo en un texto de poesía.
Pero, al poco rato los pasos se renovaron. Los trancos largos y vacilantes
se hacían cortos y rápidos. En el silencio de la noche
el ruido de las pisadas tenía algo de sonido atemorizante.
Como un eco persistente los pasos golpeaban mi cerebro y ya no pude
concentrarme en la lectura. Para aquietar mi manifiesta intranquilidad
pensé al instante que debieron arrendar el piso superior. Eso
era. Lo habían arrendado como el resto del edificio. Lo demás
caía por su propio peso. Sumido en mi proceso de autoconvencimiento,
me dormí. En los días siguientes los pasos se reiteraron
y en igual sentido reafirmaba mi convicción hasta conciliar
el sueño entrada la noche. Con lo que no contaba fue con el
casual encuentro que tuve hace unos días con el encargado de
los arriendos. Cuando le pregunté por los nuevos ocupantes
del departamento me miró intrigado. No hemos podido arrendarlo
me manifestó como midiendo mi reacción. Para no parecerle
sospechoso le dije que me pareció escuchar pasos la noche del
sábado. Sonrió. Le dije que penaban ¿No lo recuerda?
Y se alejó prolongando aún más la sonrisa. Ese
mismo día regresé más tarde que lo acostumbrado.
Sin embargo, alcancé a ver lo de cada día: la pareja,
el gato gris y el anciano dormitando en el balcón. A eso de
las once y treinta intenté dormir. Sabía que apenas
decidiera hacerlo el ruido del techo se haría sostenido. Al
comienzo nada ocurría para mi asombro. Pero, cuando creí
habituarme a la normalidad, sucedió. Primero fue un ruido sigiloso,
como algo tenue saltando a intermitencias. Luego me pareció
que alguien gateaba rasguñando el cielo raso intentando transmitir
un mensaje. No se trataba de una caminata como las veces anteriores.
No eran trancos largos ni pasos cortos y directos. Una mezcla rara
de un cuerpo pesado que se arrastra, se levanta, camina y vuelve a
arrastrarse. Me erguí en la cama con cierta lentitud y constaté
que ya era de madrugada al mirar por la ventana. Mis acompañantes
habituales no se divisaban. Sentí esa especie de vahído
violento que precede a la soledad. El mundo se había detenido
en la ventana. El farol del antejardín comunitario daba una
luz tenue y cansada. Descorrí levemente las cortinas para ampliar
el ángulo de la visión. Apenas emergieron los árboles
de la avenida mecidos por la brisa nocturna. Arriba el sonido inmaterial
del peso arrastrándose se prolongaba con una cadencia sobrenatural.
No sé bien cómo describirlo. Lo cierto es que ese ruido
persistente procuraba deslizarse hasta mi pieza. Me pareció
una locura, un contrasentido imaginar siquiera que un sonido trivial
tuviera visos de existencia, de algo que palpita, que deambula con
particular autonomía. Lo real es que ese deslizamiento invisible
bajó por la filtración de la puerta del baño
y se internó en mi cuarto. Lo último que recuerdo fue
una especie de sopor asfixiante penetrándolo todo. Después
las cosas se han vuelto rutinarias. Todas las noches camino por el
piso que ahora habito. Abajo retiraron mis cosas, los muebles y mi
ropa. Hoy llegó un nuevo arrendatario que sonrió displicente
cuando el administrador le hizo el viejo comentario. Vi cómo
miraba la pareja furtiva, el gato gris y al anciano dormitando en
el balcón. Luego se durmió creyendo oír pasos
en el techo de su habitación.
Virginia
en la ventana
Me dio pena verla. Eso es todo. No es que quiera dramatizar la situación.
Simplemente la recordaba de otro modo y claro, verla ahí no
ha sido muy reconfortante. Solía acordarme de ella de vez en
cuando. Al principio nadie imaginó que un día pudiera
estar cerca de mí. En esa época arrendábamos
un departamento. Eramos cuatro tratando de sacar un título
de cualquier manera. Vivíamos en el tercer piso de un pequeño
edificio, una de esas típicas construcciones que sirven de
sustento a algún rentista al que nunca se conoce. Por lo mismo
el departamento no era de los mejores, pero en tiempos de estudiantes
nos conformábamos con poco. Cerca de la universidad, con locomoción
al alcance de la mano y con relativo estatus ante nuestros compañeros
por el hecho de vivir a un par de cuadras de la arteria principal,
y no en una pensión, que era lo habitual. Desde el tercer piso
se podía controlar en algo el espacio circundante. No había
otros edificios. El nuestro era el único que se destacaba por
sobre el resto de las edificaciones. Abajo había un garaje
mecánico donde entraban y salían automóviles
esporádicamente. Ese garaje ocupaba parte importante del patio,
en el que se compartían los colgadores de ropa con los vecinos,
con la incomodidad de los vehículos estacionados y con la dueña
de la panadería que estaba en el primer piso. Al costado izquierdo
comenzaba la calle prohibida y justo en el vértice opuesto
se veían los primeros bares y prostíbulos disimulados.
Hacia el lado norte y frente al primer piso había una casa
colindante con el patio y separada por una pandereta. Era un chalet
de clase media con entrada para autos y un espacio abierto al lado
de dos ventanas que daban a la muralla. Desde lo alto se podía
observar el movimiento interior, y se transformó en una especie
de ritual colectivo ver qué ocurría cada noche después
de las diez. Allí nos apostábamos para mirar a Virginia,
la misma Virginia que estoy viendo ahí, al otro lado del mesón.
Nos excitaba verla pasar desde su pieza al baño y viceversa.
Era incitante contemplar cómo en sus idas y venidas retornaba
cada vez con menos ropa. Al comienzo completamente vestida, después
regresando sin la blusa y por último sacándose el sostén
y quedando con esas dos voluminosas redondeces desafiando a la ventana.
En esa ventana no había cortinas, apenas un visillo transparente
que permitía divisarla con cierta nitidez mientras sus prendas
íntimas iban desapareciendo luego de cada movimiento. Virginia
era la empleada de esa casa y durante el día rara vez la divisábamos,
salvo cuando casualmente nos topábamos en la panadería
o en la feria que se establecía a una cuadra del edificio los
martes y los viernes. Durante semanas hicimos de su ventana y la nuestra
un rito unilateral. Nosotros saciando a medias una líbido intranquila
y motivando alguna oculta desazón nocturna. Ella, ignorante
de su desnudez y sus efectos, actuando cada noche como actriz involuntaria.
Se quedaba sentada en la cama largo rato como si le costara decidirse
a presionar el interruptor de la luz. Yo se lo dije después,
cuando lo creí pertinente. Primero se sonrojó, en seguida
se alteró diciendo que éramos unos degenerados sin ninguna
vergüenza. Le encontré razón a medias, pero no
quise rebatir. Por otro lado el resto de mis compañeros no
sabía que yo había accedido a Virginia y por tanto no
entendía porqué dejaba de mirar por la ventana. Yo argumentaba
que un tiempo estaba bien, pero una mala costumbre como esa no podía
perpetuarse. Que una cosa era la lógica curiosidad de unos
días y otra distinta la morbosidad permanente. Al cabo de un
tiempo se cansaron, además no lograban entender el cambio de
visillos por gruesas cortinas en la ventana de Virginia. Ello causó
inicialmente exclamaciones de decepción y luego de aburrida
aceptación. Pronto nadie se asomaba por la noche, así
que la habitación de Virginia gozaba de su propia luz y nosotros
de la nuestra. Lo concreto es que con ella me tropecé en la
feria. No había otro sitio posible. En la panadería
era demasiado obvio, porque la dueña nos conocía. Hubiera
visto con pésimos ojos que un universitario cortejara a una
empleada doméstica. Deduciría de inmediato, con o sin
razón, que algo había detrás. Así que
provoqué el encuentro de modo que pareciera casual. Yo había
estado contemplando a Virginia en las mañanas, cuando ella
sacaba la basura a la calle. Lo hacía a eso de las nueve. Para
poder mirarla pretextaba que ingresaba a clases después y me
quedaba solo en el departamento, con la ventana abierta y las cortinas
descorridas. Al comienzo perdí varias horas sin objeto. Virginia
no se percataba, efectuando su rutina con absoluta prescindencia de
mi observación. Pero, debió ser la obstinación
de mi presencia y la fuerza puesta en la mirada lo que hizo que un
día se detuviera a la entrada del portón y alzara la
vista. Se cruzó con la mía unos pocos segundos y eso
fue todo. Sin embargo, para mí había sido suficiente.
Ya sabía de mi existencia y lo comprobé los días
que siguieron, en que estacionado y esperando ella me miró
repetidamente. No fue sólo la mirada inicial al cerrar el portón
e ingresar a la casa. Luego salió al patio, colgó unas
prendas en los cordeles haciendo coincidir sus movimientos para cruzarse
con mis ojos. En eso estuvimos un par de semanas. Después ya
nos sonreímos y como la complicidad era evidente y silenciosa,
por las noches dejaba un resquicio en las cortinas mientras se desvestía.
Yo, en tanto, con las luces encendidas y un libro en las manos fingía
leer algunas páginas. A esas alturas poco se acordaban mis
compañeros de las sesiones de desnudo, así que podíamos
comunicarnos con Virginia sin interferencias. En la feria di muchas
vueltas a su alrededor. Ella lo sabía y cada cierto lapso se
detenía preguntando cualquier cosa, como si me invitara a abordarla.
Sentía que las piernas me temblaban absurdamente y un nerviosismo
inédito me impedía acercarme de una buena vez. Tuve
que causar esa especie de encuentro fortuito, de encontronazo casual,
resultando tan evidente que Virginia se echó a reír
en mi propia cara. No tuve más remedio que superar mi bochorno
y reírme con ella. Lo demás siguió su curso normal.
Hablamos cuestiones generales, de su familia y la mía, de su
trabajo y mis estudios y quedamos en vernos más adelante. Ocurrió
lo previsible. Un fin de semana en que todos mis compañeros
viajaron Virginia estaba conmigo en mi dormitorio. Desde el comienzo
se negó diciendo que no tenía sentido, que yo sólo
buscaba un placer pasajero y que no existía nada en común.
Le dije que era verdad lo del placer, pero que fuera o no pasajero
dependía de las circunstancias, aunque no supe decir de cuáles.
No pasó nada esa vez ni en otras que quedamos solos. Terminé
pensando que con Virginia se iba consolidando una amistad forzada
en principio, pero agradable y necesaria después. Mis compañeros
acabaron por enterarse de nuestra relación y si bien imaginaban
que todo había pasado entre nosotros no hicieron mayores comentarios.
Al contrario. Hubo una aceptación implícita y nadie
hizo mención alguna de nuestras nocturnas observaciones. Virginia
llegaba al departamento buscándome a diario. Lo hacía
al ir de compras o si la enviaban por algún trámite
al centro. A veces coincidíamos y pasábamos juntos mucho
rato conversando de cualquier cosa. Ella tenía una especial
perspicacia para entenderme y eso me halagaba, pero también
me sorprendía. Es verdad que internamente la deseaba, pero
ese deseo se iba atenuando. Virginia era atractiva y sensual. Y no
lo era sólo por ese busto erguido y desafiante que habíamos
divisado largo tiempo por la ventana. No. Tenía cierta languidez
corporal que parecía alargar sus movimientos cadenciosamente
como si a uno lo invitara a acariciarla. Cuando yo estaba asumiendo
esa amistad como algo natural pasó que hicimos el amor. Fue
un sábado por la noche. Me había quedado preparando
unas materias y los demás se habían ido. A eso de las
diez Virginia entraba por la puerta y me abrazó largamente
besándome en la boca. El resto sucedió con apasionada
ternura al descubrir que ella estaba asustada. Le pregunté
por qué y me contestó que nunca lo había hecho
y que tenía miedo. Después las citas se repitieron por
varios meses hasta que un buen día Virginia me dijo que no
me vería más. Anunció que se casaba, que había
encontrado a un muchacho de una metalúrgica que le parecía
bueno, y terminó diciéndome que lo nuestro había
sido hermoso. Eso fue todo. De cualquier manera se anticipaba a algo
que tarde o temprano pasaría. Dejé de verla y ella se
marchó del chalet sin avisarme. No volví a saber de
ella hasta cuatro años después. Terminaba el año
y no encontramos nada mejor que celebrar la llegada de vacaciones
recorriendo el barrio pecaminoso. Desde la entrada de un burdel miserable
alguien me llamó. Era Virginia apoyada en la puerta. Lucía
un ajustado vestido barato que dejaba tres cuartas partes de sus piernas
al descubierto y un escote que sus pechos rebasaban. Estaba algo bebida
y me invitó a entrar. La seguí como un autómata
con una rara mezcla de asombro, curiosidad y compasión. En
un salón lúgubre y bajo unas luces mortecinas el rostro
Virginia denotaba un increíble adelanto del tiempo Se veía
vieja y cansada y calculé que no tendría más
de veinticinco años. Es verdad que se había casado,
pero su matrimonio resultó un desastre. El la golpeaba obligándola
a trabajar de noche. Yo la escuchaba en silencio, repasando con insistencia
la primera vez que hicimos el amor, su mirada tierna y dulce descubriendo
el comienzo del placer. Me dijo que me quedara, pero que no pensara
mal. Le contesté que no, que debía marcharme. No sé
bien si era por la hora o porque un dolor oculto me impulsaba a huir
lo antes posible. Insistió que regresara otro día, que
esperaba un hijo para los próximos meses y que le gustaría
recordar el pasado de otro modo. Tal vez regrese, contesté
y me alejé casi corriendo. Por eso es que no quiero dramatizar
el pasado. Virginia es la misma que está ahí, detrás
de ese mesón del tribunal. La vuelvo a ver después de
tantos años. Parece una anciana decadente con ese vestido ridículamente
ceñido y esas mejillas con exagerados coloretes. Un actuario
le hace preguntas que ella responde con indiferencia. Escucho que
se trata de un robo o algo similar y que no es la primera vez que
la detienen. Estoy por irme cuando ella vuelve la cabeza como un presentimiento.
Por un fugaz instante me mira profundamente y luego regresa los ojos
al actuario para seguir hablándole con desgano. Me retiro pensando
que no me ha reconocido, que su mirada pasó de largo y yo me
figuré una profundidad angustiosa que sólo existió
en mi imaginación. Siento que trago saliva, que me cuesta respirar.
Y a medida que avanzo hacia la puerta, como en una nebulosa veo a
Virginia caminando por el cuarto y a nosotros bebiendo en las sombras
su inquietante desnudez.
Hospicio
Lo normal es que evitemos visitar los asilos. Más aún
si se trata de sitios para ancianos menesterosos. Quizás, porque
tememos encontrarnos con una realidad que a todos nos espera. Tal
vez, porque el tiempo acumulado en la decrepitud dimensiona de golpe
nuestra insignificancia. En fin, lo cierto es que estábamos
allí, sorpresivamente, en una de esas típicas visitas
asistenciales que buscan aquietar un poco las conciencias. No sabíamos
bien qué hacer ni adónde ir, pero no faltó el
anfitrión amable que con gestos solemnes comenzó a mostrarnos
el recinto. De partida y sin relación aparente alguien del
grupo afirmó que el tiempo no tenía tanta importancia
si uno sabía utilizarlo. Lo dijo y se quedó mirando
un punto impreciso del espacio con expresión ausente. Otro
de los nuestros se tomó las manos con infantil persistencia
presintiendo que su opinión sería necesaria. No nos
percatamos, pero súbitamente la noche se acercaba. Error de
cálculo o simple intencionalidad para no ver los rostros claramente.
Algunas estrellas empezaban a asomarse sin premura por un tragaluz
y sentimos una especie de tibieza sofocante que parecía vibrar
en el aire como una campanada. Un pesado aroma de viejo que simulábamos
ignorar impregnaba con insistencia nuestras narices. Las inhalaciones
se volvían autónomas mientras usábamos las sonrisas
con medida benevolencia. Recorriendo los pasillos constatamos que
el silencio se condensaba de modo progresivo. Todo asumía una
quietud de cementerio como si ciertas almas arrastraran sus pasos
con sigilo. Fue al llegar a un recodo que nos encontramos con algo
que nos antojó inusual. Tampoco teníamos claro si aquello
estaba allí desde siempre o se puso de manera subrepticia.
Lo concreto es que al fondo de una de las galerías se alzaba
un raro entarimado predispuesto con alguna finalidad especial. A su
alrededor una multitud de ancianos cabizbajos se amontonaba en unas
bancas de madera. Alguien subió al escenario ocasional acaparando
nuestra atención. Era un hombre extraño, de mirada vidriosa
que denotaba una sutil inteligencia y cierto desplante mundano contrastante
con su pordiosera apariencia. Sobre el entarimado había un
piano antiguo, con un atril y unas hojas. Al instante pulsó
las teclas y una melodía increíblemente hermosa llegó
hasta esos corazones adormecidos. Sin que nadie se lo propusiera los
labios iniciaron modulaciones coincidentes. Dios ha venido disfrazado
musitó a nuestro lado una viejecilla de ojos violetas. Vimos
que alargaba su mano huesuda para aferrar el brazo de otro anciano
de moribunda ensoñación. Desde ese estrado ocasional
el hombre gesticulaba como evadido del mundo cada vez que pulsaba
las teclas. Casi podíamos tocar las súbitas visiones
proyectadas por los ancianos. No parece real murmuraba una mujer negando
con la cabeza inclinada sobre su pecho hundido. Tiene las manos brillantes
como si fueran relámpagos afirmó uno de sabio aspecto
aferrándose con fuerza las rodillas. Veíamos que el
hombre se trasladaba hacia esas mentes dubitativas como si buscara
atrapar los últimos sueños colectivos. A veces se detenía.
Caminaba de un extremo a otro del escenario y terminaba arrojando
una flor amarilla a la multitud. Los más cercanos extendían
sus manos carcomidas para poder tocarlo, pero él se retiraba
veloz con pasos de prestidigitador circunstancial. Volvía a
sentarse y cantaba. Nuestro anfitrión nos explicaba que todo
era una parodia. Cada mes de abril los ancianos festejaban la llegada
del otoño. La ceremonia la asociaban a la caída de las
hojas amarillas. Ese era el tiempo en retirada. Una forma de mitigar
sus efectos era cantando. Otro era la danza que procuraba atrapar
los últimos vestigios del movimiento. Nos vimos asistiendo
a nuestro propio drama. Lo único que nos diferenciaba de aquellos
rostros seniles era una cuestión de perspectiva. Nosotros asistíamos
como invitados imprevistos a una comedia humana ambivalente. El hombre
del escenario y los ancianos de las bancas eran la misma cosa. Como
si adivinara nuestros pensamientos el anfitrión nos susurró
quedamente que el actor era miembro del hospicio. Lo cierto es que
estábamos siendo atrapados por un recoveco del tiempo que se
anticipaba. La función se había predispuesto para nosotros,
independientemente que se hiciera cada otoño. Después
de todo el otoño pasaba por fuera. Ahora estaba en nuestros
cuerpos. Por vez primera percibíamos que el ciclo natural nunca
se desgasta. Eramos nosotros los llamados a morirnos. Sentimos que
la anciana de ojos violetas nos contemplaba con ternura. Le sonreímos
por inercia, como una manera de despedida colectiva que anticipaba
el regreso. Al salir teníamos miedo de volver la vista. Sólo
atinamos a mirarnos con cierto aire de perplejidad. Sin saber aún
qué lugar era el verdadero y pensando qué hacer con
el tiempo que restaba.
Ficus
A los ficus hay que cuidarlos. Se les debe poner en rincones protegidos,
lejos de las corrientes de aire. Si usted se fija bien son plantas
de hojas numerosas, sus colores varían según las tonalidades
del día y por eso hay que tenerlas cerca de la luz. Pero, nunca
tan cerca, porque tienden a irritarse. Los ficus son como seres humanos:
suelen cambiar en los momentos más impensados. Aquí,
por ejemplo, donde usted ve tantas clases de plantas y de flores,
sólo el ficus tiene un sitio especial. Creo que lo sabe y hasta
parece que hiciera evidente su condición privilegiada. Maceteros
singulares, cuidado sobreprotector, limpieza cotidiana. En fin, nada
escapa a su sensible agudeza. Si por casualidad lo dejamos mucho tiempo
olvidado nos hará patente su desconsuelo. Se deshojará
sin motivo y arrugará su imagen como si estuviera agonizando.
No, no se ría. Es verdad. No hace mucho uno de los ficus predilectos
del jardín murió por su propia voluntad. A usted le
parecerá de antología, pero lo habíamos dejado
al final del invernadero como una manera de experimentar sobre sus
reacciones. Nunca pensamos, claro está, en su actitud contestataria,
casi ostentosa y soberbia. Languideció tan rápido que
antes que pudiéramos percatarnos yacía en el suelo como
una cosa moribunda. Si daba la impresión que boqueaba. ¿Ha
visto usted un pez fuera del agua? ¿Le parece exagerada la
comparación? Si lo hubiera visto me encontraría razón.
El ficus pinteado, como lo llamábamos, se estiraba en un extraño
proceso invertido. Se encogía como un feto desnudo que ha llegado
al mundo antes de tiempo. Definitivamente el ficus es una planta delicada.
A veces la equiparo a la delicadeza femenina, y al exagerado cuidado
que debe tenerse con una mujer. Me refiero al trato, naturalmente.
¿Ha notado cómo responde una dama si es tratada como
tal? ¿Si? No, no me mire así, como si no entendiera.
Creo que lo comprende demasiado bien. Ya le diré porqué
asocio tanto el ficus con el sexo femenino. Recapitulo. El ficus pinteado
terminó muriéndose, eso quedó claro. El problema
era reemplazarlo. Pensamos en un gomero, pero lo encontramos muy ampuloso,
con esas enromes hojas cubriendo la entrada del sol nos causaba más
problema que deleite. Lo descartamos por eso, y además, porque
siempre he creído que las plantas deben ser de hojas pequeñas,
diminutas, que puedan sentirse cerca y distantes a la vez. El Picus
pinteado era irremplazable. Lo constaté bastante después.
El invernadero se veía más bien triste, como si le faltara
una pieza. La comparación puede parecerle irreal, pero ¿Ha
resuelto usted un rompecabezas? Imagino que sí. Pues bien,
imagine ahora que ene este invernadero sus partes son pedazos de algo
mayor, de algo que se va encajando día a día, año
tras año. Primero una raíz por aquí, un tallo
cuidadosamente regado por allá y al cabo de una década
se conforma un panorama diferente al resto del mundo. A cualquiera
este sitio se le antojará distinto y eso ya constituye bastante.
Entrar a este recinto, sentir el calor de la humedad y los rayos de
sol multiplicados y repartidos por el espacio interior, resulta un
placer insuperable. Si a eso usted le suma el verdor de plantas exóticas,
las inigualables formas de reino vegetal, tendrá que concluir
conmigo que el paraíso no está demasiado lejos. Está
bien. Es bueno que sonría si cree que exageré un poco.
De todas formas este jardín, discreto y cerrado, atrae y cautiva,
¿no lo cree? Puedo ver en sus ojos un gesto afirmativo, de
otro modo no estaría tanto rato aspirando el aroma de las flores
y palpando los filodendros. Ahora bien, cuando le digo que el ficus
no podía reemplazarse no me refiero a la inexistencia de otras
plantas. Sería absurdo. De hecho usted ve la cantidad de ellas
que se alzan por las paredes, que obstaculizan las entradas y dificultan
el poso. Sustituir un ficus significa reemplazarlo en el corazón
y eso es lo difícil. Uno se enamora de ellos, pero particularmente
se enamora del ficus que riega y cuida desde que es apenas una raíz
pugnando por encarnarse en el macetero. Al ficus pinteado lo trajimos
del sur, precisamente como dos o tres hilachas colgantes envueltas
en un papel satinado. Nos dijimos: si dura el trayecto sobrevivirá.
Se vino así, tal cual, sin agua y metido en una maleta, medio
olvidado entre unos libros. Pero, al trasladarlo al macetero, un poco
por ver qué pasaba, la sorpresa fue grande. A la semana se
asomó una hoja brillante con una especie de desafiante timidez.
Podrá parecerle raro, pero si usted conociera a un ficus desde
que se asoma a la vida me entendería mejor. Es como un niño
que necesita cariño. Si usted deja solo a un niño recién
salido del vientre, no durará mucho tiempo. Es cierto que luchará,
agudizará un tanto su sentido de supervivencia, pero inevitablemente,
morirá. El ficus es así y sobre nuestro ficus pinteado.
Con su diminuta hoja erguida como anunciando la creación nos
sobrecogió. De allí a hacerlo el predilecto había
un paso. No fue automático, sino un cariño progresivo.
Después vinieron otras hojas hasta que su espesura era fácilmente
perceptible desde cualquier ángulo del invernadero. ¿Qué
por qué experimentamos con él? ¿Qué por
qué lo dejamos al final del invernadero para medir sus reacciones
si era un riesgo? La verdad que no es fácil contestarle. ¿Se
ha dado cuenta que a las cosas que uno ama también en parte
se las odia? Especialmente ocurre con las cosas hermosas, o al menos,
las que uno interiormente descubre bellas. Por ahí va un poco
la analogía del ficus y la mujer. Pero, no se preocupe, de
eso no hablaré todavía. Además, a usted le interesa
conocer primero el carácter y sentido de las plantas. Sí,
ya sé que no vino aquí por un ficus y que cuando se
le sugerí se le antojó vulgar. ¿Qué ha
cambiado en algo de opinión? No me cabe duda y a medida que
le describa otras bondades del ficus pinteado su curiosidad por el
género aumentará. No sé bien por qué lo
dejamos aislado al final del invernadero. Creo que al comienzo fue
como una descarga emocional. El ficus ocupaba demasiado nuestra atención.
Apenas asomaba el día lo primero que hacíamos era acariciarlo
con un paño de seda, limpiarle las gotas del rocío y
sacarle las pequeñas motitas de polvo del día anterior.
Nos turnábamos para colocarlo en el mejor sitio del invernadero.
Allí daba la idea de brotar de modo permanente. Creo que sin
darnos cuenta nos olvidamos del resto de las plantas. ¿Qué
cómo nos percatamos? No de modo muy simple. Si usted se fija
bien todo el invernadero es una pequeña selva en miniatura,
pero no siempre fue así. Al contrario. Concentrados como estábamos
en el ficus pinteado relegamos a un segundo plano flores tan hermosas
como los lirios o las camelias. Eso resultó casi como un preanuncio
de la fatalidad. No, no me mire de ese modo. No estoy diciéndole
nada extraordinario, o si lo es, para nosotros hace mucho entró
en el ámbito de lo común y lo corriente. La fatalidad
fue de orden general. Una mañana de octubre, es decir, en plena
primavera, no pudimos ingresar al invernadero. ¿Por qué?
No es tan difícil decirlo, lo complicado es transmitirlo fielmente.
Había un hedor terrible que llegaba a botarnos. Abrimos esa
puerta que está ahí, a su izquierda, y nos pareció
que si en algo se podía asemejar la muerte a un olor nauseabundo
esa comparación la teníamos ante nuestras narices. No
fue posible entrar y cuando miramos por aquel rectángulo de
luz, que ahora está a su derecha, vimos un panorama desolador.
Casi todas las plantas y las flores se estaban deshaciendo. Incluso
se podía ver cierto grado de descomposición como una
especie de gangrena exterior. Le reitero: no me mire con ese aire
de incredulidad. Lo que digo es cierto y tan cierto es que el remedio
surgió como una cosa del azar. Como es ficus pinteado estaba
más cerca de la puerta fue la primera planta que sacamos. ¿Qué
pensábamos hacer? Nada especial. Simplemente se nos ocurrió
que había que sacarlas todas. Apenas el ficus estuvo fuera
del jardín éste se recuperó como por encanto.
Puede parecer increíble, una milagrosa cura natural. No lo
sé. Tampoco lo supimos ese entonces. Pero, la prueba tangible
de la reconversión del invernadero la dio después el
propio ficus. ¿Cómo? Le explico. Cuando se produjo la
regeneración automática del resto de las plantas vimos
al Picus medio triste. No me diga que no cree en la tristeza de las
plantas. Existe. Si existe la descomposición cómo no
va a existir la tristeza. El estaba al aire libre, había sol
y una brisa caliente, pero de inmediato el ficus se encogió.
Debo decirle que a esas alturas su volumen era considerable. De todas
maneras se redujo bastante, aunque al cabo de un rato el proceso se
detuvo. Creo que allí surgió la decisión de aislarlo.
Imagínese. Durante dos años había sido el centro
del invernadero, nuestra gran preocupación, el objeto más
preciado de nuestros afectos. Y claro, no podíamos arriesgar
todo a una sola planta. Me parece que tomar la decisión no
fue tan difícil como asumirla. Dejar al ficus pinteado solo,
al fondo del invernadero, sumido en la humedad, sin luz ni agua permanente,
era un desafío. Y aunque le parezca más increíble
todavía la actitud del ficus no fue humilde ni condescendiente.
Más bien diría que altiva, contestataria, casi ostentosa
y soberbia, como antes le decía. El resto ya lo sabe. ¿Qué
tiene que ver con la comparación aludida? ¿Le parece
poco? En todo este rato le ha llamado la atención que hable
en plural: lo trajimos, lo limpiamos, lo quisimos. Es verdad. Cómo
no extrañarle si usted me ve solo en este invernadero. Pero,
tenga paciencia: la comparación ya viene. Obviamente no siempre
fue así. El asunto es que nos queríamos mucho con Eulalia.
¿Qué quién era Eulalia? Mi mujer, quién
más. Era una parte importante, si no la vital, de este jardín.
Por ella nació mi afición a las plantas y las flores.
Me enseñó a comprenderlas, a aprender su lenguaje, a
utilizar determinados tonos de la voz. ¿Qué no cree
en el lenguaje de las plantas? No sea escéptico. También
existe. Es más: sin la palabra suave y solidaria las plantas
no toman conciencia de sí. ¿Recuerda que le dije que
el ficus parecía humano? Bueno, a la generalidad de las plantas
les sucede. El problema es que en el caso del ficus pinteado su sensibilidad
era enfermiza, una especie de hipocondríaca necesidad de afecto.
Si no se le otorgaban cuidados excesivos su reacción era inmediata.
Pero, estoy volviendo al ficus, aunque usted entenderá después
porqué siempre regreso a él. Eulalia era entonces el
alma de este espacio verde. Yo casi respiraba por sus poros. ¿Ha
sentido usted que el cariño es una especie de pulsación
vital y acelerada? ¿No? Lo siento por usted, porque sin duda
no ha amado. Eso sentía por Eulalia. La idolatraba a tal grado
que terminaba por anular mi personalidad. De todas formas anularse
por otra persona no es tan malo. Al menos se vive por el otro. ¿Se
ha fijado que muchos ni siquiera viven por sí mismos? Cómo
van a vivir luego para otro. Eulalia era, se lo reitero, mi equilibrio
en el mundo. Sí, estoy recapitulando a la insinuada analogía.
Yo la trataba con sublime veneración, le dije que la amaba.
Pero, amar no basta. El amor no es una cuestión platónica
que muchos idealizan sin jamás haber querido. El amor está
hecho de pequeñas sutilezas, de gestos que parecen ingrávidos,
etéreos, pero que si no están presentes, lo deforman
y opacan. Hay que querer con delicadeza. ¿Me va entendiendo
ahora? Sobre todo si se trata de querer a una mujer. El punto se establece
en cómo no hacer de los pequeños gestos una trivialidad.
O en el peor de los casos, en cómo hacer que el gesto perdure.
Si, sé que ya va entendiendo. La idea de traer al ficus desde
el sur, envuelto en papel satinado, fue de Eulalia. Insistió
tanto que lo creí una broma y sonreí. Un par de colgantes
hilachas vegetales olvidadas casi entre unos libros. ¡Imagínese!
Cómo un pedazo de raíz moribunda puede cambiar la perspectiva
de la vida. Para nosotros el invernadero era un complemento más
de nuestra actividad. Con el ficus pinteado pugnando por sobrevivir,
con su diminuta hoja desafiante y altiva creciendo con firmeza, con
su multitud de hojas dispersas atrapando la luz, con su atracción
invisible para que estuviéramos pendientes de él, comprenderá
usted que era otra cosa. Sí, otra cosa. Porque el invernadero
se nos dimensionó distinto. El ficus como motivo central entre
tantas otras plantas. Una especie de árbol de pascua en mitad
del bosque. ¿Entiende la comparación? Así y todo
el resto de las plantas se alzaba como un muro protector, una forma
de resguardo circular. Sí, ya sé. De nuevo me voy alejando
de Eulalia. Y fue precisamente eso. Me fui distanciando de su figura
y de su influjo. No es que hubiera dejado de quererla. Nada de eso.
Pero, ¿recuerda lo que le anticipé sobre la delicadeza?
A una dama se la trata con cuidado, con solícita preocupación.
Se es preciso uno se anula y vive por ella. Lo increíble fue
que empecé a olvidar mis viejas atenciones. Ya no más
miradas de embeleso ni una flor matinal para alegrarle el rostro.
Hasta el desayuno en cama lo dejé de lado. Temprano me iba
al invernadero y le susurraba al ficus, secaba sus hojas con esmero,
removía cariñosamente su tierra endurecida. En fin,
por ahí va comprendiendo. Mientras el ficus crecía en
tamaño y belleza Eulalia se encogía. Yo no lo noté.
O si lo noté no le di la importancia que tenía. Los
papeles se fueron invirtiendo y ella se transformó en mi sombra.
Lo dramático de todo esto es que nadie dijo nada. Era un cambio
de roles natural, sin palabras. ¿Cómo un designio? Puede
ser. Aún así seguíamos en lo nuestro de tácita
manera. Todavía acudíamos juntos al jardín, pero
si he de ser honesto Eulalia surgía como una especie de estampilla
no engomada: caería en cualquier momento. Creo que el último
acto común fue el día del hedor generalizado. Me parece
estar aspirando ese olor penetrante y descompuesto. Sacamos al ficus
pinteado entre ambos. A esas alturas el macetero era impresionante
y apenas contenía las raíces. Cuando estuvo fuera, y
por favor no haga ningún gesto, el ficus lloró. Le dije
que se había entristecido, pero lo acertado es decir que lloraba.
Sentía sus gemidos en mi interior como un desgarro. ¿Qué
tal vez no era el ficus quien lloraba? ¿Y quién sino?
El resto de las plantas se había recuperado y el olor se disipaba.
Sí, un milagro de la naturaleza, un acertijo divino, lo que
usted quiera. Por eso el ficus se entristeció, imagino que
por eso. ¿Se ha percatado cómo cambia de pronto nuestro
interior? De la tristeza a la alegría y viceversa en sólo
un paso. Antes que pudiéramos entenderlo, el ficus de nuevo
erguido y altanero, seguro de sí y de su influjo. Con el dolor
de mi corazón lo dejamos dentro. Y aunque sea difícil
creerlo lo situamos al fondo, perdido en un rincón del invernadero.
Y digo difícil porque mi idea inicial no era ingresarlo. La
idea fue de Eulalia, de ella, que casi no habría la boca y
sin embargo, tuvo el ánimo suficiente para decidir en el momento
preciso. En otras circunstancias me hubiera opuesto, pero debo decirle
con sinceridad que pocas veces en mi vida he estado tan confundido.
Compréndame: con cambios tan bruscos e imprevistos uno resuelve
sin reflexionar. Retomo la idea. Lo dejamos dentro para medir sus
futuras reacciones y como quedó relegado a un puesto secundario
e irrelevante las demás plantas recuperaron su orgullo. ¿Qué
pasó después? Cálmese, siempre las cosas desembocan
en algo. Aunque parezca repetido ¿ha sabido de un río
que no llegue al mar? Yo creí que colocar al Picus transitoriamente
encarcelado era cuestión de pocos días, que sería
una especie de escarmiento. Lo terrible es que ni siquiera fue eso.
¿Recuerda lo que le señalé al comienzo? Al poco
tiempo languideció y murió, no sin antes boquear como
pez fuera del agua. ¿Me creerá si le digo que lo despedí
con un ceremonial? Para mí el ficus pinteado había sido
una suerte de talismán. Desde su progresiva evolución
hasta su ocaso circulamos por el invernadero como mimetizados. Lo
menos que podía hacer era regresar el ficus a la tierra como
a cualquier humano. Polvo somos ¿no es así? Lo metí
en una caja de madera al lado del invernadero, como una cruz como
señuelo, allí, tras sus espaldas. No fue muy triste.
Lo admito. Lo peor fue el ceremonial de Eulalia. Sí, y no me
mire de ese modo como si los ojos se le fueran a salir. ¿Por
qué Eulalia? ¿Tiene mala memoria o no me expliqué
bien? Ella se estaba muriendo, pero nadie lo sabía. Mejor dicho,
yo no lo sabía, aunque era cuestión de observarla detenidamente
y concluir que sus fibras parecían de papel. Cuando el ficus
languideció todavía me ayudó a buscar su reemplazo.
Desechamos un gomero, descartamos un rododendro y al final este otro
ficus que le estoy ofreciendo. ¿Qué de dónde?
Aunque también le parezca increíble comenzó a
crecer solo. Allá, al fondo del invernadero, justo en el sitio
que murió el ficus pinteado. Sí, es este mismo que usted
está viendo dentro de ese macetero. ¿Qué pasó
con Eulalia? No lo sé bien. Hasta hoy no he podido descifrarlo
con exactitud. Es cierto que olvidé demasiado mi natural obsecuencia
y mis delicadezas. Pero nunca pensé que fuera un olvido eterno.
Es decir, no era un olvido en toda la extensión de la palabra.
Un buen día Eulalia yacía como una amarilla hoja otoñal,
arrugada y seca al lado del nuevo ficus. ¿Qué cuándo
fue? Qué importa cuándo, lo que importa es que sucedió.
Sí, es verdad que me repuse. Después de todo la vida
continúa y este invernadero me ayuda a soportar mi soledad
y su ausencia. Además, he llegado a entender que siempre habrá
algún ficus diferente dispuesto a concitar mi atención.
Por eso no me angustia que se lo lleve. Usted llegó preguntando
por una planta exótica, por algo original. Sí, ya me
lo dijo: alguna hermosa y extraña planta para su mujer. A ella
también las plantas le fascinan. Imagino que el ficus será
de su agrado. Después de todo no cualquiera posee un ficus
de este invernadero. Eso sí a los Picus hay que cuidarlos.
Se les debe poner en rincones protegidos, lejos de las corrientes
de aire. No lo olvide.
Tortura
Sueña que lo alzan cual guiñapo humano chorreando sangre
de narices. Siente la boca llena de coágulos espesos y dientes
aflojados. Sueña que lo cuelgan de los pies y le golpean el
cuello y la cabeza. Debajo las hormigas huyen de las gotas de sangre
que remueven el polvo. Sueña que le abren los párpados
resecos de lágrimas y queman su visión invertida.
Al despertar transpira helado y manotea en la oscuridad.
Se palpa el cuerpo como si algo le faltara.
¿Qué te pasa? pregunta la esposa sacudiéndole
los hombros.
No es nada. Soñé que me estaban golpeando-. Contesta
tembloroso mientras su mujer se mira con horror las manos ensangrentadas.
Tiempo de luciérnagas
A Luis G. Izquierdo,
en memoria-
Puede ser muy pronto. Lo acepto. Asumo el riesgo de tu imagen ahora,
cuando estás palpitando demasiado fuerte en mi memoria. Quién
iba a suponerlo. Recién ayer me llamaron por teléfono
para decirme que habías muerto. Así, de repente, sin
elucubraciones ni adornos. Yo no puedo describir con exactitud mis
emociones, pero creo que dije cualquier cosa. Lo normal, que cómo
había sido y si tu esposa y tu hijo estaban bien. Cosas así
o por el estilo. Claro, uno debiera estar preparado para morirse.
Es una costumbre demasiado antigua, pero siempre ocurre que nos sacude
y nos deja indefensos. Lo que sí recuerdo con exactitud es
que después miré por la ventana, por esa ventana que
no tiene mucho que decirme, salvo mirar esos viejos edificios de oficinas
que continuamente están descascarando algún sueño.
De cualquier forma no vi el paisaje acostumbrado. Es extraño,
pero ahora que lo aprecio mejor, al frente no habían edificios.
Si quisiera describirte el entorno me sería imposible. Lo único
que se alzó como por arte de magia fue una veloz secuencia
cinematográfica por donde pasaban horas y años atropellándose.
En ese cine ocasional, de meras circunstancias, tu muerte no existía.
Puede parecer más extraño aún, pero la primera
asociación que haría más tarde es que las visiones
tenían dimensión. Realmente eran como en el cine, con
sonidos, movimientos y una particular forma de relieves. No, no vayas
a pensar que tu muerte me desfasó el cerebro. Tú bien
sabes de qué modo la fantasía absorbía nuestras
conversaciones, pero siempre tenían base cierta. Por lo demás,
la experiencia indica que los recuerdos se plasman casi autónomos,
independientes de la voluntad, y si emergían allí, ocupando
el espacio de los edificios, no dependían de mí. Yo
seguí la secuencia como si los actores miraran de reojo hacia
la ventana. Los actores éramos tú y yo, en principio.
Después, las escenas se multiplicaban y en ellas los actores,
los cuadros y las sensaciones. Cuando uno ve una película ella
transmite la emoción si el arte existe. Aquí era diferente.
La emoción, la escena y yo, mirando desde la ventana, eran
la cinematografía. Quiero que me entiendas: era un todo, pero
lo increíble estaba en que su unidad respetaba las autonomías.
Por eso te veía tan nítido como si pudiera tocarte.
Ahí existías, caminábamos juntos por un camino
rural, cerca de la cordillera. Era en Noviembre, mes de aproximaciones,
al calor, a los cielos más limpios, a los nacimientos. Noviembre
siempre me pareció la antesala de algo y no es casualidad que
sea el undécimo mes. Cuestión de coincidencias aparentes,
pero demasiado reales a veces como para soslayarlas. El cielo, entonces,
era limpio, de una transparencia que acercaba las estrellas. El ruido
de los grillos se podía tocar con los dedos, y esa especie
de sonsonete continuo de los insectos hacía innecesario conversar.
Lo único que decías es que avanzáramos a alguna
parte. Yo te seguía con la mirada hacia arriba. Una luna redonda
como bola de cristal provocaba el brillo de los álamos que
ronroneaban con suavidad mecidos por la brisa. La semana anterior
me habías hablado de tu descubrimiento, de una forma de vida
que te trastocaba todo. Bien sabes cómo me reía. En
tono de broma, es cierto, pero risa al fin. Tu proceso de converso
se me antojaba un insulto para la inteligencia. Creo que te lo dije
reiteradamente, quizás como sutil mecanismo de defensa. Si
algo teníamos en común era nuestra autosuficiencia y
cierto particular menosprecio por el sentido común. Claro está
que intuí una forma de avance que me resultaba misteriosa,
intrincada, similar a un secreto. Mientras la noche seguía
su curso frente a mi ventana creo que te dije que regresáramos,
que esa caminata tardía me cansaba. Es verdad que una paz inicial
nos hermanaba, pero todas las cosas, si no tienen pronto resultado,
cansan. Sabía que algo deseabas mostrarme y quise rechazarlo.
Resultó tarde. De pronto me vi metida entre unos pinos frondosos
oliendo el aroma del bosque. Me pediste que nos internáramos
más bajo la espesa arboleda. Hubo un momento de oscuridad total
y sentí miedo, un miedo infantil de perdernos en el bosque
como en los cuentos de niños. Pero, al instante un resplandor
diminuto zigzagueaba por los troncos. Avanzaba al unísono,
disgregado y creciente. Y antes que tuviera tiempo para pensar miles
de lucecitas brillantes nos estaban envolviendo. Se paraban en los
hombros, en el pelo, en las orejas y sí extendíamos
las manos las llenaban de luminosidad. Yo nunca había visto
una luciérnaga. Ver cientos de ellas danzar en el espacio me
produjo una emoción incontenible. Las veía palpitar
de vida, dilatarse y retraerse como si quisieran decirme algo. No
sé cuánto tiempo estuvimos allí, en silencio,
convertidos fugazmente en dos estatuas fosforecentes que se mezclaban
con la naturaleza nocturna. Desde aquí veo que fue un chispazo
en el tiempo, una ínfima parte de la secuencia, y sin embargo,
tuvo la virtud de anonadarme para siempre. Como anonadado estoy ahora
sintiendo que todo esto es absurdo. Nada nuevo me dirías. Un
simple retroceso, pero no soporto lo injusto. Y debo reconocer con
hidalguía que tu muerte me resulta sin sentido. Si al menos
hubiera sido de algo natural, de vejez, de cansancio o hasta como
suicida en un momento depresivo, lo entendería mejor. Pero
así, chocando contra un simple poste de alumbrado, se me antoja
pueril. Y, aunque te parezca de antología, otra forma alternativa
de iluminismo personal, yo supe que te morías. Claro que lo
supe recién, porque anoche viví tu muerte con tal precisión
que me llega a doler cuando lo asocio. A la hora que te arrojaban
la piedra contra el parabrisas y perdías el control de la existencia,
yo me abría hacia la berma. Venía por la carretera y
dos focos de luz me enceguecieron. Apenas tuve tiempo de esquivar
el golpe. Puede parecer un hecho casual, una simple analogía
que quiero subliminar, pero bien sabes que no es así. Como
no fue el azar que el año pasado te detuvieras en el camino
y llevaras a la misma familia que, meses antes, yo había recogido
en el mismo lugar, a horas similares y con el mismo destino. Como
si fuera poco nuestros automóviles eran idénticos. Ellos
te narraron como fábula el encuentro anterior, cómo
los trasladé, de qué conversamos y del billete escondido
en el libro que les regalé. Cuando nos encontramos lo primero
que hiciste fue abrazarme. Yo no entendía. Nos preguntábamos
si el azar existía, si las cosas cada ciertos períodos
tendían a repetirse y toda la vida no fuera otra cosa que sucesos
análogos en tiempos distintos. Sabíamos que en el fondo
no era así. Queríamos creerlo, creer que la casualidad
era un truco del destino para conformarnos, pero la realidad siempre
nos jugó malas pasadas. Como esa luminosidad inusual y pequeñita
que me despertó de madrugada a fines de Enero. Yo estaba en
el sur, tres días encerrado en medio de araucarias. Allá
me llevaste como incitándome a vivir. Desde aquí veo
a esa luciérnaga solitaria al lado de mis zapatos. Te costó
creerme cuando regresé y te dije que se había disipado
lentamente por unos pasillos. Que sólo yo la vi durante la
noche. Lo sobrenatural se volvía cotidiano y nos escrutamos
con medido escepticismo, sabiendo que un anhelo oculto viajaba con
nosotros hacía algún sitio. A este sitio, tal vez. A
esta ventana que porfiadamente sigue reproduciendo escenas de la vida
real como si soñara. Por eso me pareció muy pronto al
comienzo. Está demasiado encima tu viaje al infinito. El teléfono
sigue sonando para decirme que has muerto, pero yo estoy contigo en
este recuento cinematográfico que avanza autónomo por
la ventana. Desde el edificio de enfrente miramos hacia arriba. Levanto
el teléfono y contesto. Cualquier cosa, que cómo o algo
similar. En eso estoy cuando percibo que el día ha transcurrido
y la noche se ha adueñado del espacio. Que otra luciérnaga
extraviada se golpea con suavidad en los cristales y una estela de
luz se va diluyendo entre las sombras. Intento desviar la atención,
pero no puedo. Aunque procure ser un truco del destino la casualidad
se obstina. Está de nuevo aquí, hasta después
de tu muerte.
Tenía mi mundo
A Vania y
Andrés, cuando medían la vida con ojos de niños...-
He gateado como todos los niños. A los ocho meses gateaba.
A los dos años seguí gateando, pero hice algo extraño.
Bueno, no tan extraño en realidad: me alzaba en cuatro manos
manteniendo los brazos y las piernas rígidas. De esta forma
las cosas que me rodeaban tenían otra perspectiva. En apariencia
lo que explico es complicado. Yo vivía en esa posición.
Para mí cada figura poseía su propio significado, aunque
también en ese entonces los objetos y los seres los veía
diferentes. Mi padre era un par de piernas bajo un par de pantalones.
Al escuchar su voz las piernas se movían, luego la voz provenía
de sus piernas. Su cabeza eran dos piernas y como yo no divisaba más
allá de las rodillas suponía que un cuerpo comenzaba
en los zapatos y terminaba en las rodillas. Así y todo entendía
las cosas con facilidad. No era complejo tener mi mundo. Los muebles
estaban al revés, pero al revés era lo cierto. Una puerta
se abría desde abajo. No conocía las ventanas ni imaginaba
que se espiaba a la gente tras una cortina. Vivir así no era
costumbre ni tampoco un hábito: simplemente el mundo era de
ese modo y hasta hoy no logro responderme con exactitud por qué
un día cambié de posición. Yo era feliz. Mejor
dicho, nunca cuestioné la felicidad ni me compliqué
respecto del entorno. Teniendo un ángulo de visión limitado
todo era sencillo. A nadie vi un rostro enojado y al escuchar palabras
agresivas no sabía que llevaban una finalidad. Por lo demás
mi idea de rostro estaba asociada a un par de piernas y éstas
mantenían siempre idéntica posición. De ahí
que en nada variaba mi forma de escuchar. Hoy sé la relación
que existe entre un rostro alterado y las palabras. Puedo asegurar
que nada tiene de agradable.
Yo sabía que la gente me consideraba un niño raro.
Lo descubrí cuando una vecina le comentaba a mi madre mi supuesta
anormalidad. Le insistía que debía mantenerme en pie,
porque tres años en el piso eran excesivos. Mi madre contestaba
confundida sin saber qué hacer. Insistía en levantarme
y de inmediato yo retomaba mi posición habitual.
Lo cierto es que las buenas intenciones de mi madre no prosperaban.
Incluso recuerdo que inicialmente no fui motivo de exagerada preocupación.
Además, la generalidad de las guaguas se arrastran antes de
caminar. Si me erguían sentía extraños mareos.
Todo daba vueltas de manera vertiginosa. Hasta mi propio cuerpo se
me antojaba una pelota girando interminable. Al final me quedaba quieto
sobre el suelo y sólo allí podía reconocerme.
En esas circunstancias mis padres tomaron medidas extremas. Decidieron
amarrarme un par de veces a la cuna para que me acostumbrara. Fue
peor. Ya tenía cinco años y para no vomitar cerraba
con fuerza los ojos. Nada ni nadie me hacía abrirlos hasta
que el cansancio me vencía y terminaba durmiendo.
Pero, era obvio que aquella situación no sería eterna.
Erguirme contra mi voluntad sirvió a quienes deseaban convertirme
en ser normal. En esos lapsos que pasaban como torbellinos se asomaron
los verdaderos rostros de mis padres, o al menos los aceptados por
la mayoría. Al comienzo me asustaron y rápidamente apretaba
los párpados tratando de olvidarlos. Claro está que
esa experiencia era el preanuncio del cambio absoluto. Para un niño
que ignora bocas y pupilas verlas súbitamente era peor que
una pesadilla.
Un día desperté mirando el techo de la casa. Hasta
ese entonces dormía boca abajo y debo reconocer que así
aprendí a ver algunas cosas enteras. El gato por ejemplo, o
los pajaritos que se posaban a mi lado cuando me sacaban al patio
a tomar el sol. Conocía mejor que nadie a los insectos y me
entretenía por horas observando sus trabajos. En fin, había
tanto a mi alrededor que todo parecía mío.
Pero, un día tenía que despertar boca arriba admirado
del techo de mi pieza. También vi pajaritos: eran de papel
y colgaban de unos hilos.
Fue en ese momento que entró un hombre trayendo en la parte
superior una cabeza. Me miró complacido. Me nombró sonriendo
y supe en ese instante que recién nacía.
Un raro movimiento interior
Empezó a nombrarlo despacito, suavemente, casi como un murmullo.
Había despertado como todos los días: de espaldas en
su cama, la mirada posándose en los vericuetos del techo y
en las intrincadas figuras del papel decomural en las paredes. El
proceso habitual era abrir los párpados y escuchar simultáneamente
el trino de los gorriones. Eso era normal. El parque frente a su casa
estaba repleto de pájaros, los árboles llenos de nidos
y podían divisarse los rasantes vuelos sobre las hojas. Se
trataba, entonces, de un día como todos. Sin embargo, un raro
movimiento interior a la altura del pecho lo había sobresaltado.
Fue una sensación indescriptible, tenue y persistente que parecía
tocarle el corazón. Como si fuera algo pasajero trató
de restarle importancia. Encendió el radio como cada mañana,
abrió las ventanas, aspiró la brisa helada, pero estaba
escrito que esa percepción inusual no lo dejaría en
paz. Percibió que esa extraña sensación tenía
la virtud de iluminarlo por dentro, dimensionándole la materia
como algo inconsistente. Presintió que si seguía el
impulso inicial podía traspasar las barreras de lo tangible,
que podría salir a la calle sin hacerlo, pasar entremedio de
los árboles como si volara y visualizar a su alrededor bandadas
de gorriones con rumbo desconocido. Si esa interna pulsación
venía cerraba los ojos y se transportaba, sobre todo a esa
hora en que la ciudad estaba quieta, cuando nadie atravesaba las calles
todavía y las luces del alumbrado público apenas se
van extinguiendo con la claridad del amanecer. Presumía que
ese mimetismo espacial le otorgaría esa libertad indefinible
que va siempre más allá de las palabras. En ese estado
procuró trasladarse fuera de su habitación cuando vio
por la ventana que dos palomas revoloteaban cerca de la torre de la
iglesia. Supo que el peso de lo material luchaba todavía por
reducirlo a su cuerpo, a su circunstancia inmediata, al tiempo que
todo lo maneja. Sin embargo, con sutil insistencia algo se movía
bordeándole el corazón y un leve ensanchamiento de la
respiración lo aguijoneaba. Se levantó como si de momento
desechara esa presión que tendía a tornarse permanente
y que no entendía. Bajo la ducha se frotó el pecho con
firmeza comprobando que el calor era interno. Esa presión viva
e independiente de su voluntad se asociaba al calor concentrado en
un punto impreciso de su corazón. Luego se asomó a la
calle. Al despertar estaba seguro que el cielo se hallaba nublado,
incluso lo reafirmó recordando las dos palomas blancas recortadas
nítidamente bajo las nubes oscuras. No obstante, la mañana
se presentaba límpida, transparente, con demasiada luminosidad
para los meses de invierno. Como todos los días esperó
el bus en la esquina. A esa hora la gente ya empezaba a circular y
los vehículos pasaban raudos hacia el centro. Miró el
reloj del campanario y pensó que era posible irse a pie. El
día lo invitaba, además tuvo una súbita necesidad
de observar cada cosa como si la viera por primera vez. Inicialmente
no se percató que lo miraban con curiosidad, aunque cuando
sus ojos se cruzaban con los de un transeúnte notaba un dejo
de extrañeza en sus pupilas. Pero, el día era hermoso,
los pájaros llenaban el espacio como si se concentraran todos
los trinos del mundo a su paso. Qué podía importar que
alguien lo escrutara con un sesgo de ironía. Contó las
casas, los árboles, los rosales brillando en la alameda. Mentalmente
repasó la arquitectura en el trayecto. Nunca se había
percatado de sus formas coloniales, de las mansiones de comienzos
de siglo, de la iglesia construida con ladrillos. Al llegar al puente
constató que había caminado más de quince cuadras
sin notarlo. Se volvió para reconstituir el trayecto. La presión
y el calor seguían vivos. Un asombro fugaz lo recorrió
entero. Vio que detrás la ciudad era gris, que tenía
la cadencia habitual de los inviernos y que nadie miraba el cielo,
los árboles ni los pájaros. Además, todo el mundo
vestía como suele hacerlo en la estación. El recién
se percataba de su desnudez. Una pesadumbre incontrolable tan fugaz
como su asombro lo envolvió breves segundos. Giró sobre
sí mismo y se dispuso a cruzar el puente. Hacia adelante la
claridad seguía su ritmo particular. La belleza del día
se ababa como algo enigmático que sólo cumplía
la misión de atraerlo. La ciudad lo llamaba y él pasaba
el puente como si volara. Recordó que cierta música
lo transportaba, en cambio aquí la música no existía.
Era toda la vida una sinfonía y él se sentía
feliz avanzando. Al llegar a la plaza se arrodilló para ver
de cerca las flores y aspirar el aroma del pasto. Tocó la áspera
textura de una palmera y por primera vez notó que una figura
empezaba a formarse en su cabeza. La presión subía hasta
sus sienes y se estacionaba como si intentara hablarle. La figura
era algo difuso intentando diseñar una forma, delineando sus
contornos para que la comprendiera. Sin saber cómo empezó
a nombrar esa figura, suavemente, como un murmullo. Cristo, dijo despacito.
Cristo, repitió temblando. Ahora avanzaba lentamente, sin apuro.
Se sentó en un banco de la plaza y miró el par de cisnes
que nadaban en el estanque. Les sonrió sin mover un músculo
de la cara. Los cisnes se detuvieron devolviéndole la sonrisa.
Se sintió incómodo, nervioso, como si estuviera develando
un secreto inconfesable. Cada vez que miraba hacia atrás, que
repasaba el trayecto recorrido, se estremecía con la fealdad
del mundo rutinario. Las casas oscuras, las gentes grises y opacas
caminando hacia ningún sitio. Avanzaban en círculos
y en la infinitud del espacio se le antojaba que giraban eternos como
el perro que jamás se morderá la cola. Una especie de
tristeza inmanejable lo inundó entero. Lloró. Lloró
de dolor al ver a la misma limosnera de cada día. La misma
boca desdentada con su simulacro de mueca agradecida. Idénticos
embaucadores se estacionaban frente a algunos edificios esperando
a los incautos. Y por todos lados se voceaban las reiteradas noticias
semanales. A un costado de la iglesia un anciano dormitaba su acostumbrada
borrachera. Desde una clandestina calle lateral le llegó el
inconfundible aroma de un prostíbulo barato. Sintió
que la figura crecía en su cabeza. Por sus labios incontrolables
la palabra se asomaba como si tuviera consistencia. Cristo, decía.
Cristo, exclamaba. Su exclamación, poco a poco, se fue transformando
en una especie de alarido. Su grito desesperado asustaba. El creciente
gentío se arremolinaba a cierta distancia rodeándolo
en círculos concéntricos. Una mezcla de compasión,
lástima y temor cruzaba los rostros de los transeúntes.
El gritaba sin medida, mientras sus pupilas irradiaban una luminosidad
indescriptible. Alguien asociaba ese brillo impropio a la locura.
No pasó mucho rato para que se lo llevaran. Un carro policial
se detuvo a un costado de la plaza. Bajaron raudos y lo amenazaron.
No era necesario. El bajó el tono de la voz, agachó
la cabeza y caminó con ellos. Lo dejaron en el sanatorio. Allí
está ahora desde hace meses. A nadie asusta y nadie lo escucha
mucho tiempo. A veces recuerda un raro movimiento interior a la altura
del pecho. Pero, es incapaz de dilucidar de qué se trata. Ya
no siente esa presión y el calor simultáneos que lo
iluminaban internamente. De vez en cuando se ve flotando entre los
árboles como si fuera un gorrión que va y viene hacia
su nido. La mayor parte del día, sin embargo, lo ocupa en nombrarlo
despacito, suavemente, casi como un murmullo.
El puente
Todos los días realizaba idéntico trayecto. Por lo
mismo, cada día veía la estructura de ese puente de
madera, antiguo y endeble alzándose varios metros sobre la
carretera. Desde el ángulo de la ventanilla del bus no era
posible percibir hacia dónde conducía. Uno podía
imaginar que al otro lado había cualquier cosa. Y podía
hacerlo porque detrás de los primeros escalones que conducían
a la parte alta del puente se alzaba, a su vez, un muro de concreto.
Es decir, uno visualizaba el comienzo, los siete u ocho escalones
iniciales, su primer vértice superior y después nada.
Durante un tiempo que no puedo precisar controlé siempre mi
curiosidad. La pasada del bus frente al puente formaba parte de mi
rutina diaria. En ocasiones me entretenía suponiendo qué
había al final de su estructura, qué cosas podrían
percibirse desde arriba. A veces me aferraba a un par de ideas persistentes:
al otro lado existían ruinas indígenas del período
de la conquista o un cementerio carcomido por los años evidenciando
las últimas ruinas de sus mausoleos. Sólo en una ocasión
estuve a punto de descifrar su misterio. Un día otoñal
bajé del bus dispuesto a subir los escalones. Para mi desgracia
el sector se hallaba acordonado. Alguien ilustre cruzaba el puente
en ese momento. Desde esa vez seguí con mi costumbre de desatar
libremente la fantasía. No puedo precisar cuánto tiempo
ha transcurrido desde entonces. Lo que sí me consta es que
se trata de un lapso definitivamente largo. Diría que casi
toda una vida. Por eso, presintiendo que si no lo hacía ahora
no lo haría nunca, me he decidido. Hoy he bajado con lentitud
del bus y he procurado subir los viejos escalones de madera. Anoche,
es preciso decirlo, soñé con este instante. Soñé
que llovía delicadamente como ahora llueve. Me veía
subir con paso cansado los pocos escalones que quedaban de lo que
por años fuera un puente de madera y que ahora, al igual que
en el sueño, vanamente intentaba recordar.
Nos amamos en septiembre
A Jorge Montealegre,
por una historia parecida... -
Me cuesta imaginar que lo ocurrido con Fernanda pudiera haber tenido
otro final. Y me cuesta porque a esas alturas de la vida todo era
confuso. Los hechos se sucedían de manera tan azarosa que analizarlos
de un modo significaba contraponerlos de inmediato a una realidad
que sacudía diferente. Yo tenía dieciocho años
y podría pensarse que la existencia se abría pletórica,
que transitar hacia el futuro era asumir los sueños, los que
me acosaban en los pasillos de la universidad mientras leía
un texto de metafísica en vez de estudiar ecuaciones o sumas
algebraicas. Hasta la semana anterior al reencuentro con Fernanda
todavía era posible suponer que mi condición de poeta
tendría cabida en el mundo circundante. Porque más allá
del azar situándome en la historia y a tener ese ineludible
compromiso con una causa difusa que entendía a medias, la poesía,
seguía siendo mi bastión, la cuota de valor que podía
derrotar al tiempo y permanecer en los demás por sobre ese
ruido incesante de balazos y persecuciones. Hasta la semana anterior
yo me encontraba en casa de Martín. Desde hacía un año
me había cobijado por ese innato sentido de la fraternidad,
el mismo que lo acercaba más a la gente que a la filosofía,
que lo realzaba como pensador callejero aunque dictara una cátedra
universitaria. Es cierto que dormía en el sillón del
living, pero me sentía a gusto. Nadie me molestaba y yo procuraba
no incomodar con mi presencia. A menudo alargábamos las veladas
hablando de Dios, de la esperanza, del justo destino de los hombres
y que siempre habría algo más que llenarse el vientre
y desaguar cada día la vejiga. Martín era una especie
de hermano mayor, como el padre que no tuve y que remotamente se asomaba
en la memoria cuando me sentía solo y desorientado deambulaba
por las calles buscando el sitio amigo donde pasar la noche. Por eso
mi predilección por Martín y su familia no era una cuestión
circunstancial. Era mucho más que pasar los días en
su hogar, comer juntos, sentarnos en el patio al atardecer y tomarnos
una cerveza. No recuerdo después momentos tan plenos como los
vividos en esa casa rodeada de palmeras y jardines repletos de flores
que rara vez pude precisar. Allí estaba un poco el tiempo que
se iba y el que venía. Entrecruzados en un borde de la historia
tratábamos de descifrar al país, dentro de un espacio
que cambiaba vertiginosamente. Por ahí pasaban a diario las
relaciones humanas, la música, la poesía. En más
de una ocasión me he preguntado en estos años si esa
existencia era normal, si cabía dentro de los parámetros
de la vida común y corriente. Es posible, pero en la balanza
queda un gusto amargo que aún no he logrado dilucidar. Lo real
es que en la casa de Martín había encontrado ganas de
vivir y eso iba más allá que el simple alojamiento.
Era la casa de los sueños, y no porque todo fuera evanescente
y un mero soplido existencial pudiera borrarla del espacio. Nada de
eso. Era la casa de los sueños comunes y si mi pequeño
sueño personal era aceptado en ese sueño familiar no
tenía más remedio que sentirme feliz y agradecido. Un
año cumplía en Septiembre en esa casa y como irónica
paradoja se trataba de un Septiembre diferente. Uno no asocia demasiado
las fechas, salvo si un hecho sacude. Entonces se busca en la pared
un calendario, aunque más tarde se olvide el día, pero
no el suceso. Un año cumplía aquella mañana en
que la historia se reducía a unas pocas horas. De pronto el
mundo estaba loco y las radios desconcertaban. Ruido ensordecedor
de helicópteros y disparos provenientes de lugares que sólo
podían suponerse. Al mediodía ya nadie andaba por las
calles. Me asomé a la puerta para divisar apenas un escuálido
perro husmeando las paredes de la esquina. A lo lejos una sirena surcaba
el aire como un aviso. Inesperadamente me quedaba sólo en esa
enorme casa sin poder salir, encerrado conmigo mismo, descorriendo
a ratos las cortinas para apresurar la llegada de alguien, de Martín,
de Marcela o de cualquiera. Pero, no ocurrió. Ni ese día
ni lo días que siguieron. Solía consolarme pensando
que vendrían cuando menos lo imaginara y que las cosas seguirían
su curso. Pero, al quinto día supe que nadie de la familia
regresaría. Traté de no hacer demasiadas conjeturas
y asumí la idea de no verlos por un lapso prolongado. Después
me atreví a salir al encuentro de la realidad, aunque el encierro
fuera parte de una realidad que no me había recogido. Anduve
por calles que casi no recuerdo observando las paredes todavía
pintadas con consignas, los pocos automóviles circulando apresurados
y respiré ese aroma de miedo que podía palparse en el
aire como algo denso cubriendo la ciudad. A la vuelta de una esquina
la encontré a boca de jarro. Allí estaba tensa y erguida,
simulando contemplar una vitrina. Fernanda lucía igual de bella
llenando el espacio con su presencia dulce y atrayente. De nuevo me
cautivaba su hermosura natural y esa mirada suave que siempre parecía
estar acariciando. Era increíble tenerla ahí, al alcance
de la mano. Bastaba estirar los dedos y podía tocarla, aspirar
otra vez la tersura de su piel que por semanas me había perseguido,
desde la primera vez que la vi ensimismada escrutando el cielo apoyada
en un monolito del parque universitario. Allí nació
mi ingenua insinuación varonil y su respuesta tímida
y esquiva. En esa ocasión nos hablamos por esas casualidades
que resultan inevitables, intuyendo que tendríamos que conocernos
mejor, saber de nuestros pensamientos, de los anhelos personales y
las mutuas procedencias familiares. Nos vimos diariamente un par de
semanas en una especie de juego cautivante, de idas y venidas hasta
su pensión, de detenciones tácitamente programadas en
rincones oscuros para tomarnos las manos y abrazarnos, para besarnos
a veces y a veces para deseamos. Después la perdí en
el tráfago del gentío que nos llevaba por veredas opuestas.
Ella asumía su próxima condición profesional,
dispuesta a recibirse de parvularia y acunar infantes en alguna guardería.
Yo, siempre creyendo en antiguos ideales que a fuerza de repeticiones
pretendía rejuvenecer. Por algo nos extraviamos. Por eso o
porque no estaba aún maduro el tiempo del encuentro decisivo.
Lo real es que ahora estábamos observándonos como era
previsible y una complicidad manifiesta nos enlazó de inmediato.
A nuestro alrededor el mundo se caía a pedazos, y por algo
nos reencontrábamos. El nuevo abrazo era la continuación
natural de ese otro abrazo inconcluso. Nos nombramos quedamente, nos
susurramos cosas que ninguno percibía con claridad, pero que
estaban diciéndonos que en medio de un caos irreconocible lo
auténticamente conocido se hallaba en nosotros. Con Fernanda
habíamos demorado un encuentro que ningún calendario
podía posponer eternamente. Conversamos de lo que ocurría
y me preguntó por Martín y su familia. Ella entendía
toda esa confusión como parte de otra confusión mayor
que nunca me nombró. Sin saber cómo cerca del toque
de queda estábamos frente a la casa de Martín. Sin mirarnos
ingresamos todavía tomados de la mano. Adentro recorrió
las habitaciones, tomó algunos retratos de Marcela y de los
niños contemplándolos largo rato como si intentara memorizarlos.
Ojeó las estanterías repletas de libros y curioseó
unas notas y apuntes de Martín apiladas en su escritorio. Cuando
me preguntó si era obvio que debía quedarse nos reímos
con fingido nerviosismo. Comimos algo, encendimos la radio para escuchar
la monótona reiteración de lo que nos desconcertaba.
Después temblamos juntos al oír los persistentes ruidos
de vehículos pesados 0en las calles, enfocando a veces las
ventanas y provocando fugaces resplandores en las paredes y espejos
de la antesala. Apagamos las luces y nos deslizamos sigilosamente
bajo los sillones, tocándonos casi, rozándonos a menudo
en una extraña atracción que presagiaba lo inevitable.
Allá afuera la ciudad tenía sus dueños. Nosotros
nos necesitábamos para no morimos de angustia ante nuestra
propia soledad. Nos quedamos acurrucados como si el tiempo se hubiera
estacionado, sintiendo la respiración agitada de Fernanda muy
cerca de mi boca. Cuando tomé su rostro con mis manos y vi
sus mejillas cubiertas de lágrimas supe que podía amarla.
No importaba lo que trajera el futuro ni el pasado perdido. El presente
era lo único verdaderamente nuestro, lo que nos revitalizaría
hasta salir del enclaustramiento y recobrar un día los deseos
de vivir. Es cierto que lloraba, pero había en ello algo de
sublime. Lo entendí al besamos y porque aferrando nuestros
cuerpos descubríamos que la felicidad es más plena al
filo de la misma muerte. La muerte que pasaba por fuera y que en cualquier
momento podía entrar por una puerta y dejarnos en otra dimensión.
Sentía que pasaban veloces los días anteriores, los
recados de Fernanda en la casilla de la escuela, mis respuestas nerviosas
a través del hilo telefónico. Pasaban raudas las reuniones
de biblioteca y el estudio de doctrinas que costaba asimilar. Lejanas
pasaban las advertencias sobre un tiempo de catástrofes, donde
nada tendría más sentido que huir, huir a algún
lugar del planeta en que nadie supiera de nosotros para recobrar un
paraíso que ninguno conoció. Sé que Fernanda
tenía tanto miedo como yo. Ambos desprovistos de una experiencia
que jugábamos a disimular, pero sabiendo que ninguno tuvo nunca
otro cuerpo tan cerca y tan profundamente. La sentía cobijándose
en mis labios desafiando a la muerte, intuyendo que Martín,
Marcela y los niñitos nos miraban desde un sitio ajeno al dolor
y al desencanto. En ese instante de fugaz felicidad sentí que
la angustia pasaba como un cometa, se estacionaba arriba nuestro y
partía con desgano. Con Fernanda nos amamos como no he vuelto
a amar más tarde y sé que el sentimiento es compartido.
Nada fue más cierto que tenernos allí, rodeados de dolor
y de miserias, perseguidos sin saberlo por una historia que dudábamos
nos hubiera pertenecido alguna vez. Por eso quizás nos amamos
por primera vez como si naciéramos de nuevo, mirándonos
en el infinito espejo de lo trascendente. El universo entero entraba
por la ventana, se quedaba quietecito al lado de la cama y parecía
sonreírnos. Eramos dos contra todo y en algún secreto
lugar de las entrañas de Fernanda soñé que ese
momento se prolongaba. Después me susurró una promesa
para perpetuar la ruptura de ese espacio virginal. Yo la sentía
cohesionada a mi fuerza interior, sujeta todavía a mi beso
y pronunciando lo que sólo los amantes pronuncian luego del
amor. Volvió al otro día y al siguiente. Me acostumbraba
a esperar su llegada por las tardes regando las flores y asomándome
de vez en cuando hasta la calle. Allá aparecía siempre
precedida por el mismo perro blanco que husmeaba cada día las
paredes. La veía nerviosa apurando el paso mientras yo repasaba
las frases que escribía para decírselas en voz baja
mezclándolas con el resto de país que se nos escapaba.
Tal vez, porque ese resto se hacía más exiguo, a fines
de Septiembre Fernanda no llegó. Su ausencia coincidía
con la muerte de Neruda que una radio informaba escuetamente. Pensé
en Marcela y en Martín, en mis padres fallecidos hace tanto,
cuando yo era aún el germen de asceta ciudadano y quería
cambiar las injusticias con mis primeros versos. Pensé en ellos
tratando de rescatar sus rostros ambiguos y en cambio surgía
Fernanda junto a la vitrina. Después me acomodé a esperar
que vinieran a buscarme. Ellos llegarían cuando notaran que
nadie vivía en la casa de Martín, cuando constataran
que no se encendían las luces por la noche, porque Fernanda
y yo hacíamos el amor entre las sombras. Ya no tenía
sentido salir de ese sitio. Afuera tampoco tendría sitio alguno.
Por eso me quedé callado y acurrucado en una esquina de la
casa. Por un iluso momento había imaginado un final distinto,
un final con Fernanda esperando en otro rincón de la ciudad
donde la semilla de nuestra virginidad diera sus frutos. Creo que
a pesar de todo eso me mantuvo vivo. Suponer que esos días
se prolongarían más allá de ese mes y de ese
año. Por eso esperé casi sin miedo que me llevaran.
Después que se cansaran de pasar por la calle iluminando los
espejos
de la antesala, cuando se aburrieran de golpear las murallas y comprobaran
que la casa estaba vacía, que esa era la casa de Martín
donde no había nadie. Que sólo yo iba a dormir durante
el año y que por eso me llevarían lejos. Bien lejos.
Donde Fernanda no pudiera imaginar que seguiría vivo. Donde
nadie supiera nunca de esa casa en que ella y yo nos amamos en Septiembre.
La petición
Una mujer en la antesala de un tribunal no tiene nada de particular.
Pero, esta mujer irradia algo especial. Los ojos le brillan de extraña
era cuando entrega un arrugado manuscrito en el mesón.
Es la cuarta vez que lo presento le dice débilmente al oficial
del juzgado. El la observa enarcando las cejas mientras alisa el papel,
donde apenas se distingue un timbraje borroso en un extremo. Luego
se toca la punta de la nariz con el índice izquierdo y se aleja.
Ella lo ve conversar con un compañero de trabajo. Se percata
de la complicidad de sus sonrisas. Sabe que la escrutan con aire burlón
y descuidado. La mujer aguarda ansiosa. Se restrega sin pausas sus
fláccidas manos y de vez en cuando, juguetea nerviosa con el
desgastado medallón de bronce colgándole del pecho.
El personal del tribunal se arremolina en un rincón. Comentan
en baja. La miden de reojo como si pretendieran ignorarla. Después
la olvidan y regresan a sus labores. Ella continúa esperando
como si el tiempo se extendiera en la infinitud de sus pupilas.
La mujer presiente que en algún momento cerrarán el
tribunal. El oficial regresa con el arrugado manuscrito entre sus
manos. La contempla con lástima como si recién reparara
en ella.
Lo siento señora. Su petición no es posible ahora.
El juez no puede fallar de buenas a primeras algo tan importante.
Ella lo mira con sus ojos de perro asustado mientras el oficial la
toma de un brazo encaminándola hacia la puerta.
Usted sabe agrega de pronto, con un gesto de ternura que pedir un
lugar en el paraíso requiere de un largo proceso.
Lo sé responde la mujer inclinando la cabeza. Después
guarda el manuscrito en su cartera y antes de salir levanta los ojos
como implorando.
¿Mañana, tal vez ... ?
-Tal vez… -sentencia el oficial y cierra lentamente la puerta del
tribunal.
Es que tienes los ojos
cerrados
Es que tienes los ojos negros Pablito, los tienes como si te hubieran
pintado la cara de blanco y los ojos se te hubieran achicado. Los
tienes como esas pelotitas de carey, de esas que venden los gitanos
bajo la carpa morada, de esa carpa donde una mañana tú,
yo y los demás, nos acercamos despacito y miramos por un agujero.
Era pequeño el agujero ¿Te acuerdas Pablito? Por ahí
los vimos. Estaban medio colorados y nosotros nos mirábamos
asustados. Creo que no podíamos irnos y parece que ellos jugaban
a quererse, porque se subían encima de ellos mismos. Pero,
si te acuerdas bien Pablito, la rubiecita, la de las trenzas largas,
la que tenía unas tetas chiquitas, la que se limpiaba los mocos
con la punta de su vestido blanco, esa rubiecita lloraba cuando el
gordo de bigotes se le subía a caballito. Todavía te
estoy viendo medio asustado tirándome las mangas para que nos
fuéramos. Pero no. No nos movimos esa tarde y después
volvimos dos veces, en la noche y al otro día hasta que nos
acostumbramos. Y cada vez que los gitanos levantaban la carpa los
veranos nosotros nos arrastrábamos debajo de los matorrales,
por entremedio de las piedras, como si fuéramos soldaditos
de plomo. ¿Te acuerdas Pablito de ese cuento, ése donde
le faltaba una mano al soldadito? ¿O era un pie? Bueno, no
importa. Lo que importaba era que tenías los ojos bien abiertos,
muy abiertos, como si tuvieras que mirar todo lo que pasaba, porque
había poco tiempo. Me llegaba a doler cómo abrías
los ojos. No como ahora que los tienes casi cerrados, casi como si
te los hubieras pegado con pegamento. Tienes pegamento en los ojos
Pablito. Déjame verte. ¿Qué te hicieron? ¿Quién
te puso pegamento en las pestañas? Parece que hubieras llorado.
¿Lloraste Pablito? Como si hubieras llorado, igual que el día
que te empujaron contra la reja y te golpeaste la nariz. No habías
visto sangre. Sí, me di cuenta, porque te miraste la camisa
de colegio toda empapada de rojo y de nuevo te asustaste. ¿Sabes
que eres muy asustadizo? Siempre estás pendiente de algo que
te acobarde, de una sombra muy oscura, de un hombre raro que crees
te espera a la vuelta de la esquina con un saco grande y unos ojos
medio locos. Siempre terminabas llorando ¿Por qué Pablito?
Tú sabeas que luego, un poco más tarde, más rato,
serás enorme y alto como mi papá. ¿Te gusta mi
papá, verdad? Sé que sí, siempre lo estás
mirando, cuando fuma, cuando clava un clavo o pinta las paredes de
mi casa. Sé que te hubiera gustado un papá como el mío.
No sé qué le pasó al tuyo. Nadie lo conoció,
me parece que nadie. Algunos decían que tú no tenías
papá, pero tenías, tienes que haber tenido, sino ¿Cómo
habrías nacido? Es tonto lo que dicen ¿No te parece?
Muy tonto. Yo creo que de envidiosos, de malos que son, por eso hablan.
No tienen en qué ocupar el tiempo y cuando lo ocupan lo hacen
para perderlo. Pero, que eso no te preocupe Pablito, tú tienes
un amigo, después de todo. Yo soy tu amigo, aunque alguna vez
me haya reído de tus piernas chuecas, de tu cojera tan cómica.
Pero, eso es normal Pablito. Aunque te cueste creerlo, hasta tu cojera
resulta simpática en ti. Debe ser porque eres tú y siendo
uno, uno es como es. ¿Me entiendes? Sé que me entiendes.
Además, es tan poco lo que no comprendemos que no podemos enredarnos
mucho. Lo que sí no logro entender son tus ojos, siempre tan
tristes, hasta cuando te reías tus ojos estaban medio idos,
más bien como si estuvieran tristes. ¿Verdad que era
así, que es así? No digas nada. Cada uno sabe qué
le pasa dentro y nadie puede explicarlo. Como cuando te perdiste en
la playa y te buscamos por todos lados. ¡Pablito, Pablito! te
llamábamos. ¡Responde! te gritábamos a coro, y
tú estabas encaramado en los tijerales de una casa sin terminar.
Me acuerdo bien. Estabas con la cabeza metida en un agujero parecido
al de la carpa de los gitanos, pero no mirabas hacia adentro. Mirabas
las aguas del río y sonreías, te reías en silencio
y nos hiciste callar como si pudiéramos despertarte. Pero,
tú estabas despierto y sonreías. Nos miraste sin vernos,
bueno a mí me pareció que no veías a nadie y
que mirabas más allá de nosotros. No, no pienses que
me burlo. Siempre te encontramos medio raro, medio difícil.
Alguien decía que eras como un pájaro que vuela bajo
tierra. Como un pájaro que va taladrando el piso, en silencio,
muy silencioso, queriendo llegar a algún sitio, pero no llega
nunca. ¿Te parece que tú eres así Pablito? A
mí, no sé. Es que es tan difícil ser uno mismo.
Mi padre, ése que tú siempre espías entre las
tablas del cerco, a veces me retaba porque yo te imitaba y caminaba
como tú, y sonreía como tú. Pero, yo lo hacía
sin maldad ¿No lo crees? Tal vez no era así, tal vez
trataba de burlarme de ti y de todo lo que tú eras. No lo sé
bien. ¿Y qué importa ahora? Tampoco lo sé bien.
Hay tantas cosas que no me dijiste y que no dijiste a nadie. En fin,
tú sabías lo que hacías ¿O no lo sabías?
Bueno, eres dueño de tu vida, pero no entiendo, te repito,
por qué tus ojos están tan chiquitos y negros, negros
como un arco iris de un solo color, de un color medio gris, como el
cielo gris de este invierno. ¿Sabías que es invierno?
Quizás empezaste a olvidarlo. ¿Uno empezará a
olvidar de repente? ¿Qué crees? No, no digas nada. Me
lo imagino. Ni siquiera me respondas por tus ojos. Ayer estaban claros,
claros y abiertos. ¿No te acuerdas de ayer? Antes que se te
pusieran cerrados, antes que te cayeras de la chancadora de ripio
como un saco de cemento, antes, los tenías abiertos. ¿Qué
hacías allá arriba? Es alto, te gritamos, es alto y
puedes caerte. Pero, no respondiste. Alguien dijo que habías
escrito sobre tu padre, que habías puesto su nombre en la pared.
Y que dibujaste un par de piernas derechas, derechitas como tablas
y que nadie supo cómo venías cayendo tan rápido,
rápido como un pajarito en picada. No sé Pablito, pero
algo pasó por tu cabeza. ¿Verdad? No me digas nada.
A lo mejor entiendo. Lo que no comprendo es cómo tus ojitos
se te achican tanto y se pusieron tan, pero tan negros. Tan chiquitos
tus ojos y tan grandes que estaban ayer, tan grandes y tanto que veían.
Podían pasar a través de nosotros y no vernos, y vernos
más allá de nosotros mismos. Y ahora están cerrados,
pequeñitos y cerrados, como si nunca los hubieras abierto.
Algo vuela sobre el lago
Casi al llegar sentí esa especie de aleteo suave y veloz tocando
mis mejillas. Como el entorno atraía de golpe las miradas pensé
que era la brisa y no le di mayor importancia. Yo había estado
en el lago la semana anterior, por eso lo recordaba con tanta precisión.
Es verdad que era un lago artificial, pero a esas alturas resultaba
tan válido como uno natural. Uno asume que un lago es tal donde
quiera que se encuentre. Ve sólo el agua contenida entre los
cerros y le parece que siempre ha sido igual. Claro, si uno comienza
a caminar por los alrededores nota algún camino inconcluso,
una huella de animales trunca como si el borde del agua los hubiera
cortado de un hachazo. Lo que hay debajo sólo es posible suponerlo.
Tal vez en otro tiempo hubo caseríos y circulaba gente por
el fondo. Ahora el lago lo ha cubierto todo, o casi todo. De vez en
cuando unas ramas de árbol surgen extraviadas en la superficie
como mudo testimonio de una muerte húmeda. Algunos islotes
desparramados emergen como icebergs de tierra y desperdicios. Y sobre
ellos vacíos tarros de conservas, botellas quebradas y restos
de diarios incrustados a medias en el suelo. Como cualquier otro lago
del mismo modo refleja los rayos de la luna. En él rebotan
como haces luminosos los insectos mirados a contraluz. Para una noche
normal el origen del lago debiera ser algo secundario, una cuestión
accesoria. De todas maneras el paisaje absorbe, atrae y cautiva. Se
puede estar horas contemplando la intangible cadencia de las aguas
y ese ruidito cómplice de astillas y musgos en la orilla. A
ese lago artificial llegamos por casualidad, aunque si uno hurga en
su interior sabe que alguna implícita razón nos llevó
hasta sus bordes. Era de madrugada, la tibieza de la noche tenía
algo de sofocante, de vaho caliente que dificultaba la respiración.
Laura me dijo que un sitio ubicado en un declive atrajo de inmediato
su atención. Nos acercamos en silencio. Se trataba de un claro
caprichoso rodeado de arbustos, de árboles sombríos
y unas flores que, en la claridad nocturna, se visualizaban vistosamente
albas. Detrás del claro otro de esos caminos con un final supuesto
bajaba hasta el lago. Lo seguimos despacio. A lo lejos voces de campamento
nos llegaban como diálogos entrecortados. Débiles fogatas
brillaban a una distancia incalculable, aunque parecían al
alcance de la mano. Los espacios no sugerían dimensión.
Todo era aproximado. Si uno estiraba los dedos para tocar la forma
de un sauce se encontraba con la nada, y su sombra seguía incólume
más allá de la intención. Si proyectaba la mirada
hacia el cielo las estrellas estaban allí, tan cerca de los
cerros que la vastedad del universo sugería una estrecha realidad
encajonada. Había un orden predispuesto, aunque no sé
por qué tenía la vaga sensación que todo aquello
era incompleto. Los islotes, las ramas de los árboles, los
caminos inconclusos, daban la idea de algo tronchado, como si un espejo
reflejara oblicuamente la mitad del rostro y se supiera que el resto
está detrás. De pronto, por una tácita decisión
estábamos desnudos en el agua. Por largo rato nadamos despreocupados.
El braceo apenas se escuchaba y el canto letánico de un ave
desconocida llegaba cada ciertos intervalos. A veces nos tocábamos,
nos palpábamos bajo el agua, sentíamos los muslos, las
rodillas, como si jugáramos a descubrirnos en la quietud de
ese paisaje de artificio. Aferrados a unas raíces de la orilla
nos besábamos largamente mecidos por un vaivén que era
común. Como algo repentino sentí de nuevo ese ruido
de alas sobre nuestras cabezas. Fue algo fugaz, una especie de aleteo
suave y veloz que casi tocaba mis mejillas. De inmediato miré
a Laura, pero ella seguía con sus ojos entrecerrados y su boca
me buscaba en el espacio. Mi sobresalto no la sorprendió y
cuando abrió los párpados me sonreía. Nadé
unos pocos metros hacia adentro y ese aleteo pasó raudo enfriando
mis cabellos. Era evidente que eso era real, que ese vuelo incorpóreo
podía percibirlo. Sin embargo, Laura me llamaba desde la orilla
ajena a mi angustia incipiente y una vergüenza que ocultaba.
No podía atemorizarme con el vuelo de un pájaro silvestre.
Un aleteo nocturno en los bordes de un lago artificial no era motivo
suficiente para amedrentar a nadie. Le pregunté si sentía
algo, si percibía el sonido de esas alas girando locamente
sobre mí. Era obvio que no. Me dijo si bromeaba. Le contesté
que sí cuando abrochaba mi camisa. Me tomó de las manos
y nos sentamos de nuevo en las piedras de la orilla. Mientras se apoyaba
en mi hombro esas alas oscuras y siniestras rozaban casi mis orejas.
Iban y venían con una velocidad indescriptible hasta que sentí
que unos ojillos rojos intentaban penetrar por mis pupilas. En ese
silencio compartido el corazón palpitaba como si no me perteneciera.
Yo veía esa cosa alada obstinada en avanzar directamente hacia
mi frente y hundir sus dientes afilados. Tomé a Laura de los
brazos y comencé a correr como si emergiéramos de ese
camino inconcluso, como si viniéramos huyendo desde el fondo
de un valle oceánico sin peces ni corales. Laura me preguntaba
riendo porqué nos retirábamos. Creía que jugaba
y simulé hacerlo. Al llegar arriba nos abrazamos. Laura me
decía algo al oído mordiéndome la oreja. Yo miraba
por encima de su hombro hacia la orilla. Allá abajo mi cuerpo
desnudo se extendía encima de las piedras. Sobre él
esa cosa alada avanzaba directamente hacia sus ojos. Cerré
los míos como si unos dientecillos puntiagudos se clavaran
en ellos. Un chillido siniestro cortó el espacio y se fue perdiendo
como tragado por las profundidades del lago.
Interrogatorio
Me preguntó fríamente. Respondí y mi voz llenó
los ámbitos de la habitación. Sonrieron. Mi sonoridad
segura golpeó los techos y las ventanas, dio un suave paseo
por las paredes y se depositó en sus oídos. Volvieron
a sonreír. Cada vez que mis respuestas crecían serenas
sus mejillas se extendían mostrando el enceguecedor brillo
del oro de sus dientes en una mueca de gozo y complacencia. Uno de
ellos dijo algo que resbaló por mis sentidos y se fue rebotando
por el suelo. Traté de recoger mi turbación, pero sus
miradas detuvieron mi ademán. Tuve que acomodarme en la silla,
observar el sucio cortinado e imaginar que respiraba, más allá
de los cristales, el aroma de los árboles. Insistió
otro. Me dijo que cómo y que dónde. Le contesté
que quizás, que lo pensaría. No era hora de inseguridades,
contestaron a coro. Sabía o no. Volví a acomodar mi
nerviosismo en la silla. Busqué un pañuelo inexistente
y desabroché el nudo de mi garganta. Se intranquilizaban haciendo
notar su impaciencia en mi acomodo. Mi cabeza giraba estática.
Me llené de sus camisas y corbatas. Paseé mi lejanía
por sus cabellos engominados y detuve la niebla que me cubría
en las descascaradas paredes de cemento. Estaba bien, me señalaron,
y por ser así, estaba mal, agregaron. Será de nuevo,
repitieron, sintiéndolo mucho. Contesté que no era posible.
Les pedí que fueran comprensivos, aunque no comprendieran mis
razones ocultas. Y por cada petición amargas dudas nacían
por mi boca llenando los ojos de justificaciones. Ya no sonreían,
pero dentro de ellos la poderosa y sarcástica sonrisa de sus
nombres ocupaba todo el reflejo que había en sus miradas. Que
no era posible, insistieron, mientras yo buscaba en el suelo mi propia
respuesta y preguntaba por mi imagen, por ese hombre que ingresó
por el pasillo y tomó asiento frente a sus pupilas. Sentía
que de pronto me desprendía de mí deshaciéndome
a mi lado. Como un desgarro salía mi parte occipital equilibrándose
débilmente cuando mi parietal izquierdo se alejaba dando tumbos
sin que la tristeza alcanzara a cubrir su vergüenza. Como esponjas
de aire cayeron mis orejas llenando el suelo de ruidos contenidos.
Después, fueron parte de mis fosas nasales y mejillas, hasta
terminar desmoronándome sin ninguna apariencia. Quedé
como un desarticulado montón de piezas inconclusas y a medida
que me veía formándome en mis desaciertos, estructurándome
en simples pedazos de ninguna cosa, también en nada se transformaba
la silla, donde empezaba a reposar en paz como el humillante cadáver
de mis insensatas formulaciones, de mis indignas solicitudes.
Me dijeron que no y me fui levantando hacia abajo, cada vez más
abajo, en tanto sus dedos llenaban una hoja negando mi pasado. Luego
me fui perdiendo en silencio por las sillas, arrinconado contra ningún
muro y, cuando sus voces llamaban otro nombre, me hice tan pequeño
que pude salir por la rendija de la puerta sin que los pasos revelaran
mi presencia. Y creo que absolutamente nadie se percató que
yo había estado allí aquella mañana.
Una clase
de amor
Pregunta por él, porque no siente sus brazos rodeándole
el cuerpo. Su voz ya es un susurro que poco a poco se diluye. No sabe
dónde se ha perdido ni qué hace sobre esa mesa fría
mirando las tablas de un techo desconocido. Ve una lámpara
celeste iluminando un viejo candelabro. Un par de cortinas azules
y blancas como el gorro marinero de su hermano. No logra comprender
cómo llegó a ese cuarto oscuro con olor a muerte, con
un aroma de rosas marchitas que le recuerda las que su madre coloca
en la tumba del abuelo. Escucha un lejano sonido de campanas. Imagina
una antigua iglesia sin vitrales, con murciélagos colgando
de sus vigas. Supone que no debe estar donde se encuentra, sino lavando
su blusa de colegio, zurciendo su único chaleco, lustrando
de nuevo sus zapatos y corrigiendo el dictado de los martes. Sin embargo,
está allí, tendida sobre una mesa helada mientras suben
por sus piernas agudos escalofríos. Tiembla y tiene miedo.
Miedo de cerrar sus párpados para siempre, de no volver a verlo
ni de verse. Sus ojos se contraen como cuando llora demasiado, después
que él la amenaza con abandonarla. Y presiente que será
cierto, que no regresará jamás y le será imposible
acostumbrarse a sus fotografías. Visualiza su propio sufrimiento,
aunque de mil maneras le ha dicho que sólo ha sido suya, porque
es lo único que ama. Pero, a él nunca le basta. Le complace
verla en ese estado deplorable. Que su súplica sea constante
en un morboso afán de mortificarla. Ella no entiende esa clase
de amor, pero lo necesita. Sobre todo ahora que el frío paraliza
sus espaldas y desde el techo se abalanzan sombras oscilantes tratando
de envolverla. En medio de la oscuridad se interroga y recuerda. Repasa
la mutua promesa de una casa colorida con pájaros verdes revoloteando
por pasillos interminables y docenas de plantas reptando por las paredes.
Se aferra a los sueños y al futuro que pensaban inventar. Por
eso no logra entender dónde está la sonrisa que ama
ni su tibia mirada reconfortándola. Sólo esas tablas
del techo que cuenta por enésima vez. Mira de reojo a un loro
embalsamado y a la gruesa mujer que deambula silenciosa. La siente
entrar y salir por las cortinas dejando una estela de adiós,
de lejanía e infinito. Le parece que caerá a un abismo
negro e insondable del que no regresará. Por eso tiene miedo
cuando la mujer se ausenta. Una parte suya la sigue y al regresar
retorna menos vida. Ella cierra los ojos nuevamente. Necesita tocarse
el cuerpo, palparse las caderas, saber si sus pechos están
en su lugar. Pero, no puede moverse. Una presión invisible
la asfixia atrofiando sus músculos. Procura hablar y sus labios
modulan sin sonidos como las sombras de las paredes. Esas sombras
que la persiguen desde su nacimiento. Recuerda un cuento que no la
dejaba dormir. Un niño corría bajo la luna llena perseguido
por algo. El niño se detenía y aquello también,
hasta que superando el temor se vuelve enfrentándose con su
propia sombra. Así se siente. Como si de su interior salieran
las cosas más oscuras del mundo para cubrir las luces de la
pieza. Es allí cuando la mujer regresa con algo entre las manos.
Hace un gesto con los dedos para que ella la perciba. No comprende
porqué trae una mascarilla ocultándole el rostro. Se
aterra ante unos ojos siniestros dispuestos a saltar y atraparla.
Ella sabe que no podrá moverse y aunque quisiera huir, no podría.
No tendría dónde ir. Si lograra salir y él no
estuviera esperándola el tormento sería peor. Y no quiere
la tortura eterna. Internamente ruega por divisarlo afuera. Se esfuerza
por distinguirlo más allá de la inesperada claridad
que por segundos inunda la habitación. Pero, no aparece y se
pregunta si alguna vez estuvo, porque si se trata de una pesadilla
dura demasiado. La mujer regresa con metales en las manos, con largos
cuchillos y cucharas que parecen derretirse en el espacio. Presiente
que van hacia ella y lentamente se introducen en su vientre. Le están
removiendo las entrañas y sacan esa parte suya que ya saliera
con la mujer por las cortinas. Algo terrible le punza el interior.
Siente que se va muriendo y grita. Le grita a él. Que no se
vaya, que la espere a la salida del colegio y le diga que la ama.
Pero el sueño lo va cubriendo todo. Ve una bandada de jilgueros
volando entre cientos de plantas que avanzan por las paredes. Trata
de despertar dentro del sueño y es inútil. Su intento
es imposible y se va durmiendo en el más profundo desamparo.
Cuando la mirada avisa
Siempre recuerda su partida. Y la recuerda bien porque el día
que ella se marchaba lo asoció con la desaparición de
Manuel. El se perdió en la nada un año cualquiera. Ella
se extravió por la carretera tiempo después. De alguna
forma el desaparecimiento era común, aunque con algunas diferencias.
En el caso de Manuel la esperanza de encontrarlo vivo era remota,
casi una ilusión que se negaba a morir en el corazón
de su madre. En cambio, ella seguiría viva, pero fuera del
radio de acción personal. Lo más probable es que no
volviera a verla, a pesar de que estaría buscándola
en cada signo que dejara su presencia. Le resultaba extraño:
no había notado su existencia real hasta que ella le comunicó
su decisión. Antes todo parecía un juego que variaba
de la diversión a la tristeza, sujeto a una especie de infantil
complicidad donde ciertas claves las entienden sólo quienes
juegan. Difícilmente el día se le antojaba de veinticuatro
horas. Pasaba como un suspiro interior que llenaba sus acciones de
vitalidad. No entendía cómo otra persona lograba modificar
tanto el curso de los propios actos. Recién constataba que
era así. Por eso recuerda tan bien el día en que asomó
sus oscuros ojos en la puerta como disculpándose de existir.
Fue innecesario que abriera la boca. Había en su mirada ese
especial resplandor que suele otorgar la despedida, un resplandor
invertido, como si se tratara de una lenta succión de la luz
hacia adentro. La vio y lo supo de inmediato. Y simultáneamente
no sabe por qué recordó también los ojos de la
madre de Manuel. Cuando la visitaron tenía una pañoleta
gris entre las manos y le rezaba a un cristo de madera adherido a
la pared. Esa casa poseía algo de mansedumbre espacial, pensaron
al unísono. Una de esas casas pobres que rezuman humildad,
donde habitante y espacio parecen una sola cosa. Le pidieron que contara
como temiendo despertarla. No podía. Al mover los labios la
habitación se llenaba de ahogados gemidos y su dolor traspasaba
las ventanas como un mensaje que nadie recibía. Era invierno.
Llovía. Llovía tenuemente, con esa singular delicadeza
de los últimos vestigios invernales. No habló ese día
ni los siguientes. Pero, le quedó grabado ese resplandor invertido
que es el mismo de ella en la despedida. Quizás presienta que
las miradas, como los seres mismos, en algún momento se entrecruzan
y la memoria es apenas un conducto obligado de las sensaciones que
estremecen. No pudo hablarle. La miró largamente y se abrazaron
como si nada aconteciera. Sabían que aquello llevaba un mensaje
cifrado. Pensó que nadie estaba mucho tiempo con nadie y si
alguien partía de improviso algo se quebraba dentro de manera
inevitable. Tal vez, por esa extraña dualidad de las miradas
la imagen de Manuel le llegó tan nítida y real. Por
lo mismo recordó el día de la llamada. Inicialmente
le pareció otro caso más. Era normal. Nadie tenía
el futuro asegurado. Salir de la casa al amparo de las sombras significaba
un riesgo asumido cuando todos llevaban a cuestas el estigma de la
subversión. Aquella noche ordenaba información sobre
un hallazgo de osamentas. Era paradójico. En esos años
hurgar expedientes desechos de un juzgado, con muertes presuntas e
inhumaciones, constituía a lo menos, una irreverencia. Lo escrutaban
como arqueólogo de tribunales que ha extraviado su tiempo y
su carrera. Las miradas se asemejaban a una persecución. Tenían
la vistosidad de ese reojo mal disimulado que en ocasiones trasunta
simpatía y mayoritariamente, sarcasmos. Aquella noche llamó
el padre de Manuel. Su voz entrecortada por años quedaría
incorporada a su cerebro preanunciando una búsqueda inútil.
Después, llegaron a la casa y más tarde recorrieron
la carretera. Era presumible que por allí lo vieran, pero nadie
dijo nada. Llegaron a un río caudaloso como si asistieran a
un funeral anticipado una mañana húmeda y nublada. Caminaron
horas auscultando la corriente, removiendo temerosos las zarzamoras.
Sin embargo, sabían que ningún rastro los llevaría
a su encuentro. Manuel lo sabe hoy tenía un balazo en la nuca
y las manos amarradas a la espalda. Su cuerpo, desecho por el tiempo,
emergió hace unas semanas por esas casuales informaciones que
ya resultan cotidianas. Lo intuyó cuando vio llegar ala iglesia
a ese individuo enorme, con dedos de boxeador y ojillos desencantados,
que finalmente dijo aquello que lo atormentaba. Lo vio santiguarse
y musitar largo rato hasta que las palabras fueron inteligibles. El
desenlace era claro: Manuel estaba en el último pabellón
del cementerio, sin cruz ni lápida, sin una señal de
que hubiera pasado por el mundo. Recuerda que ella lloraba en silencio,
llena de emociones encontradas. Nunca estuvieron tan juntos y tan
distantes a la vez. La muerte descubierta los acercaba al punto de
fundirlos en su encuentro. Pero, el trabajo común terminaba.
Su sentido estaba en la delgada voz de ese gigantón con rostro
de niño acusador. Por meses habían escudriñado
la historia de Manuel, sus pasos, sus hábitos, su forma de
relacionarse con el mundo. Recién caía en la cuenta
que la verdad la supo siempre. Cuando llamó el padre de Manuel
y recorrieron callados el trayecto, ya sentía que era una diligencia
inútil, pero necesaria. Sin ella no la habría conocido.
Le parece extraño cómo la muerte da curso a la vida.
La desaparición de Manuel, su secreta muerte imaginada, los
atrajo. La vio venir discreta, ágil y sencilla. Con sus ojos
profundos asomados por la entornada puerta de la oficina esa noche
inolvidable. Con ella aprendió que las cosas perduran si se
dicen con los ojos. Las palabras son apenas un rito secundario. Por
eso ver a la madre de Manuel era percibir de inmediato el fondo de
una historia acabada. Esa pañoleta gris adherida a sus dedos
y ese sonsonete fugaz elevado hacia el Cristo de madera tenían
algo de definitivo. Pero, siempre todo sigue un curso. Y ese curso
debía darse como cada proceso de vida. Sin él no tendría
este final. Ella no estaría partiendo ni jamás habría
llegado sin esa llamada de medianoche que les allanó el camino.
Y le vuelve a parecer extraño cómo su verdadera existencia
asoma ahora. Ahora, que ella dice adiós sin decirlo. Ahora,
que han terminado de una vez con la débil esperanza de la madre
de Manuel y con sus últimas lágrimas de espera. Lo demás
lo saben. Algún titular de primera página, luego el
olvido. Es cierto: ahora constata que ella ha partido. Que no le dijo
adiós de repente, sino que llegó despidiéndose
con la desaparición de Manuel. Tal vez, por eso entienda hoy
ese especial resplandor invertido que sólo otorgan los ojos
en las despedidas. Y por lo mismo no le cuesta asociarlo con el gesto
de la madre. Todo tiene sentido. Hasta el recuerdo absurdo que lo
trae de vez en cuando hasta la tumba de Manuel, como si fuera posible
que a través suyo ella regresara.
Los números no
cuentan
Tenía miedo que me trajeran. Por eso me puse agresivo anoche
e inventé llamadas telefónicas que no existieron. Cuando
mi padre me tocó un hombro y me miró profundamente a
los ojos sabía que algo extraño estaba pasando. Más
aún si después sonrió con una ternura desconocida,
entre ternura y lástima. Entonces pensé que algo parecido
a la soledad me aguardaría dentro de un rato. Por eso tenía
miedo. Pero, además no entendía muy bien esas caminatas
interminables de la tarde. Me llevaban sin sentido de un lugar a otro.
No sé qué pasaba, pero no me gustaba. Veía tanta
gente por todos lados. Surgían automóviles de mil colores
que me enceguecían. Esas avenidas enormes con cientos de personas
que corrían a ningún sitio me asfixiaban. Me faltaban
el aire y yo quería respirar aire, aire puro, transparente,
como el que teníamos con mis hermanitas en Los Maitenes. Los
Maitenes queda en el sur. Allá había un cielo muy, pero
muy azul y por las tardes, cuando estaba por oscurecer, docenas de
pájaros que se llaman tiuques se posaban en los árboles.
Los Maitenes es chiquito, casi como cruzar la Avenida donde ayer nos
comimos unas empanadas de hojas. Y a pesar de ser chiquito uno llega
a perderse entre tanto color natural. Todo es natural: el pasto, de
colores verdes y los yuyos amarillos; los animales, que lanzan mugidos
como si a cada rato despertaran; el tintineo como de campanas que
deja un reguerito cristalino que pasa a orillas del patio. En el patio
había un durazno, y todos los años, los pocos años
que recuerdo, esperábamos que maduraran y los colocábamos
en hileras sobre un mesón. Me gustaba verlos redonditos como
si estuviera inventando un universo. Después los comíamos
y mi abuelo colocaba una señal con tiza en la pared porque
empezaba otro año de esperanzas. Ya casi no recuerdo qué
es la esperanza, pero a veces me parece que se asoma por unos rayitos
de luz que cruzan las rejas de las ventanas. Aquí hay muchas
ventanas y todas con rejas. Las ventanas están altas, tan altas
que hay que subirse en una mesa y una silla para mirar afuera. Lo
que se ve no es muy bonito, pero es más lindo que ver esta
pieza de cemento y estos colchones envejecidos por la humedad. Todo
aquí es húmedo: las paredes, los armarios desvencijados
y los ojos de catorce. Catorce llora todo el tiempo con el rostro
pegado a la puerta como si escuchara pasos que lo asustan. Catorce
es mi compañero de pieza. No, no es un apodo. Es su nombre.
El mío es trece. Aquí todos tenemos nombres de números
y cuando alguien recibe una encomienda se escucha un vozarrón
por los pasillos como sí cantaran un número de lotería.
Y los números corren por los pasillos con el corazón
palpitante, porque cada paquete trae un aroma de antiguas procedencias.
A mí por ejemplo, ayer o hace una semana, me llegó un
olor de albahaca y yerba buena al abrir mi encomienda con mis libros
de poemas y mi naipe español. Necesitaba mis sotas y caballos.
Hacía días que me paseaba por el patio contando las
palomas que llegan no sé de dónde. Catorce me dijo que
vienen de la torre de una iglesia que se ve por la ventana, pero nunca
he visto que vengan de allí. El caso es que el aroma se desparramó
por el mesón del comedor como si fuera un smog de pan amasado.
Los números que a esa hora almorzaban una masa pestilente levantaron
como uno solo sus ojos lacrimosos y miraban con la boca abierta ese
vaporcillo que llenó de golpe el comedor. Allí conocieron
a las gemelas. Las gemelas son mis hermanitas. Y a mi madre que colgaba
unos pañales en el patio. Vieron cómo las gemelas jugaban
con Sultán y no tuve necesidad de decirles quién era
Sultán porque lo estaban viendo saltar dentro de su pelaje
de perro ennegrecido. Al cerrar la caja las cucharas volvieron a incrustarse
en cada boca. Así ellos conocieron parte de mi historia. Una
parte muy pequeña, porque daría años para conocer
mi vida entera. Yo también he visto de dónde vienen
otros números. La otra tarde veintiuno se cubrió la
cara desconsolado. De una carta amarilla atada con una cinta roja
se escapó una mujer que le besó la frente. Era una dama
hermosa con un vestido de fiesta repleto de vuelitos en los bordes.
Veintiuno no dijo una palabra, sólo terminó yéndose
a un rincón donde estuvo horas encuclillado. A veces no es
bueno recibir encomiendas, pero es a veces. Si uno se tapa las narices
con los dedos evita los recuerdos y ya no anda viendo cosas que lo
dañen. Pero, es tan difícil. Aquí todo es tan
monótono. Uno va de acá para allá y luego regresa
tantas veces que al final se olvida si va o viene. No sé cómo
no se hace un surco en el patio, pero sí queda una especie
de caminito gastado. Por ahí camino ahora y las palomas se
cruzan por delante. Son hermosas las palomas. Al principio no me gustaban.
Me impedían pensar mientras andaba, pero después terminé
por extrañarlas sí no venían. Qué raro.
Lo que odiaba en ellas ahora lo amo. Me dolía que volaran.
Sí, me dolía. Es que llegan por el cielo gris trayendo
un aire desconocido, un espacio que no comparto. Entonces las odiaba
por eso. Allá lejos había tanto ruido y ellas traían
apenas un pedacito de ruido a este silencio doloroso. Aquí
duele el silencio. La verdad que casi todo duele y a uno le cuesta
entender por qué. Por ejemplo no sé cuándo vinieron
mis primos a buscarme. Apenas los vi subí corriendo hasta mi
pieza, me despedí sofocado de Catorce y con mi bolso, mis libros
y mis naipes en las manos bajé anhelante hasta el patio. Nos
vamos, les dije muy seguro, pero ellos me miraron insensibles. Aunque
eso de la insensibilidad es tan relativo. Me pareció que mis
primos lloraban por dentro. Creo que trataban de no asustarme, corno
sí algo pudiera asustarme más que estar aquí.
Uno me miró el cabello diciéndome que me peinara. Aquí
hay una ropa limpia, repetían. Si quieres irte, por lo menos
podrías bañarte, aseguraban, y me palmoteaban la espalda
como si no entendiera. Pero, sí entiendo. Mejor dicho, entendía,
porque estaba alerta. Algo me decía que me dejarían
aquí. No sabía qué. Algunos números se
habían acercado y me apoyaban. Debe irse, afirmaban. Yo los
miraba y miraba a mis amigos. Es increíble, hasta ellos se
dan cuenta que debo marcharme. No comprendo cómo puede haber
parientes tan porfiados. Los parientes son una especie de miseria
colectiva. Van y vienen trayéndote siempre nada de ninguna
cosa. Una carta no es una carta: son palabras vacías. Que luego,
que después, que las cosas marchan bien mientras tú
llegas. Ni siquiera sus recuerdos son algo coherente. Te dan consejos
que no siguen. Te advierten sobre peligros que no enfrentan. Dicen
quererte y escapan de ti. No hay nada bueno en los parientes y nada
bueno en las familias. Al fin de cuentas es lo mismo. La familia es
un desorden: nadie entiende a nadie y vive preguntándose. Las
respuestas no importan, importan las preguntas. Casi como la vida
misma: una sola y gran pregunta. Por ejemplo, yo me pregunto por mí
todas las mañanas. Quién soy y me levanto. Miro por
las rejas hacia el patio. Veo un par de limoneros sin limones y otra
pared con diez ventanas altas. Casi siempre me desperezo y erupto
sin ganas. Después, o al mismo tiempo, observo a los celadores.
Los celadores son tres. A veces sen dos. Andan de blanco con unas
llaves en la mano. Parecen monos de nieve dormitando. Se ven por los
cristales de mi pieza. Están con los codos apoyados sobre una
mesa. Se ven más arriba que nosotros como si vigilaran. Pero
duermen, aunque no duermen. Si uno se acerca despacito siempre sienten,
escuchan y pegan un brinco. Se paran como un resorte y se quedan delante
como murallas. Los celadores parecen monstruitos, pero suelen ser
simpáticos. Después de unos días te sonríen
incluso. Uno los llama y vienen. Y si a uno lo llaman hay que ir.
Nada es más peligroso que hacerse el desentendido. La otra
vez Veintiuno miró para otro lado. Hasta se puso a silbar una
canción de cuna. El celador más grande puso cara de
espanto. Lo tomó del cuello y le golpeó las costillas
con el puño. Hasta a mí me dolió el dolor de
Veintiuno. Me pareció injusto. Déjalo, le dije, y lo
dejó. Veintiuno se tomaba las manos doblado como un feto. Daba
pena. Pero, las cosas son así. Hay que aceptar a los celadores
como son y si llaman, ir. En fin, luego de mirarlos, estornudo, me
rasco la cabeza, hago unas flexiones y me voy a lavar al fondo del
pasillo. Me levanto a las siete. A las siete cantan los jilgueros
en los limoneros y me acuerdo de los tiuques. Los tiuques cantan mejor.
O será que los escuchaba al otro lado de las ventanas. Los
jilgueros son verdes, de un verde brillante que deja escamitas en
el aire cuando vuelan. Tienen una rara precisión: llegan docenas
al mismo tiempo y cada uno sabe su lugar. En eso nos parecemos. Aquí
nadie se equivoca de sitio. La otra noche uno se perdió en
la galería, se metió en una pieza ajena y lo sacaron
a empellones. Tuve que dormir con sus quejidos durante horas. Después
de contar los jilgueros, canto. A veces no canto, sino que pienso.
Hago cálculos. Saco cuentas mirando el techo de la pieza. El
techo está derruido. Hay pintura descascarada y cae sobre los
ojos. Más tarde hay que esperar. Aquí siempre esperamos.
Todo el día esperamos. Pero, yo no sabía que vendrían
mis primos. Si lo hubiera sabido me peino, me afeito y lavo mi camisa.
Fue de improviso. De repente estaba a la sombra de un limonero. Parecían
conversar, pero no conversaban. Movían los labios como cuando
uno está nervioso. Es raro. Luego de eso subí, me despedí
de Catorce y nos miramos sin vernos. Bajé y volví a
subir para cambiarme. Al bajar no estaban. Mis primos, grité.
Dónde están mis primos. Todos se iban por las orillas.
Cuando alguien no quiere escuchar se va por las orillas, del patio,
del pasillo, por la orilla de la cocina. Fui hasta la cocina. Por
la cocina se puede salir sin ser visto. Siempre que Juanita esté
descuidada y nunca lo está. Así que nadie sale, pero
sé que mis primos salieron. Juanita me sonrió. Te pareces
a un animal que no recuerdo Juanita, pensé, pero no lo dije.
No pasaron por aquí, me dijo. Yo supe que sí. Yo no
había preguntado. Sólo que mis primos se fueron. Tengo
pena por eso. No sé si es pena o dolor. Me he acostumbrado
a confundirlos. Confundo también la alegría. Ahora que
se fueron me río. No sé porqué Catorce me dice
que no llore. Tuve que ir hasta un espejo. Yo me iba riendo, pero
en el espejo no me divisé. Tuve que pasarme la mano por la
cara. Cuando me sequé las lágrimas me vi hecho una mueca.
No era una mueca de risa: era risible. Yo sé que van avenir
otro día. Pero, antes tendré encomiendas. También
alguna carta y un libro de Jesucristo. Me gusta leer a Jesucristo.
Aquí hace falta un crucifijo. Después de lo del espejo
hice una cruz en la pared. Un celador me vio, pero volvió la
espalda. La cruz la hice con carbón, con un carbón de
la chimenea del comedor. Ahora tengo mi propia cruz pegada a mi cabecera.
Así que deberé esperar el libro y el paquete. Cuando
mis primos regresen les hablaré de mí. Ellos casi no
me recuerdan, pero yo seguiré esperándolos todas las
mañanas. Los Miércoles y los Domingos. Aunque a veces
tengo miedo. Miedo que no vuelvan. Porque si no vuelven Dios se queda
allá, escondido en Los Maitenes. Porque sí no vienen
terminarán por olvidarme, por creer que soy un número
de mala suerte. Y yo no soy eso. Soy un número que cuenta,
aunque nadie diga mi nombre verdadero. Por eso le digo a otros visitantes:
llamen a mis primos, llévenle estos mensajes. Entonces vendrán
dentro de poco. Y cuando me lleven terminará este miedo. Este
miedo que me ha durado tanto. Que sólo olvido cuando me duele
la cabeza, porque todo el día me duele el corazón. Entonces
vendrán. Y con ellos Dios, mi abuelo y las gemelas. Y las gemelas
jugando con Sultán en medio de un infinito universo de duraznos.
Lo que un número
no dice
Casi no recuerdo de dónde ni para dónde. Tampoco sé
si importa demasiado. Lo que sí me interesa es que vengan a
verme. Pero no han venido. No vinieron. Toda la semana he estado pegado
a los barrotes de la ventana. Ya vendrán. Ten paciencia me
dice Veintiuno mientras pinta las paredes con tiza de colores. Veintiuno
pinta arcoiris. Ha hecho infinidad de arcoiris, de un color, de dos,
de seis colores. Los pinta en cualquier sitio: en el comedor, en los
estantes, pero sobre todo en el baño. En el baño los
colores ayudan a vivir comenta orinando displicente. Veintiuno tiene
sus manías. Con esto de los arcoiris ha inventado teorías.
Dice que todos tenemos varias personalidades. Cada una corresponde
a un color. El rojo a la ira, el amarillo a la imaginación,
en fin, el azul al ensueño. Y parece que es verdad, porque
el Martes el doctor Viñales quedó fuera de sí.
¡¿Quién pintó mi delantal?! gritó
desaforado. El delantal estaba clavado en la pared con un montón
de arcoiris circulares. Parecía un disco de tiro al blanco
coloreado. Allí notamos que el color rojo era de rabia. Tuvieron
que ordenar a Veintiuno lavar el delantal. Déjalo blanco de
nuevo le dijeron. Pasó varios días lavando y estrujando.
Sentí pena por Veintiuno. No habló en una semana o algo
así. Callado almorzaba, callado se acostaba, callado pintaba.
Por un tiempo perdió su rutina. Dibujaba sólo delantales.
Pero, los hacía con muchos brazos como si fueran multitudes.
De lejos era como ver los tentáculos de un pulpo enharinado.
Nadie le dijo nada, pero sí lo mirábamos de reojo. ¿Qué
pinta Veintiuno? se escuchaba como un murmullo. No murmuren les decía
Catorce que casi siempre estaba encuclillado en un rincón.
El ya no pinta arcoiris: dibuja delantales . Delantales, delantales
repetía Catorce sonriendo sin ganas de sonreír. No sé
cuánto tiempo dibujó delantales, pero debió ser
harto tiempo. Más de una semana, creo, porque fue un tiempo
en que nadie vino a verme. Un día desperté de golpe
y me senté en la cama. Estaba asustado y transpiraba. Levanté
los ojos y mis ojos se llenaron de colores. Frente a mi ventana había
un arcoiris. Me levanté sonriendo. Salí al patio y vi
de nuevo a Veintiuno pintando las murallas. Hice flexiones, les tiré
migas de pan a las palomas y sentado en el suelo esperé que
el sol alumbrara. Cuando no había sombras porque el sol estaba
sobre mi cabeza, llegaron. No los miré. Hice como si contara
piedrecitas en el suelo. ¿Cómo estás? preguntaban
temerosos. Te trajimos dulces y bizcochos agregaban amistosamente.
Pero yo no los miré. Apenas dije cuando se retiraban: quiero
irme . Lo dije tan bajito que parece no escucharon, porque sí
hubieran escuchado yo no seguiría aquí sentado, en medio
de esta oscuridad. Allá veo la luna casi colgando de un limonero.
Es hermosa la luna en medio de esos anillos de colores. Ahora recordé
dónde vi los arcoiris de Veintiuno: alrededor de la luna. Cuando
hay un poco de niebla, como humo blanco en el cielo, la luna parece
envuelta de colores. Tiene que estar redonda y tiene que haber niebla.
Desde chico miré siempre esos colores. Entrecerraba los ojos
y surgían como resplandores. Un, dos, tres los cerraba. Un,
dos, tres los abría. Allí estaban como si miles de pájaros
volaran en círculos. Mi padre me llamaba: Que te entres. Es
tarde y hace frío . Además, llovía. Cuando llovía
todo era limpio. Hasta las sonrisas. Yo me quedaba en el patio y esperaba.
Estaba y horas esperando. No sabía qué hasta que empezaba
la lluvia. Era suave y delicada y caía como con respeto. Entonces
la luna mostraba sus anillos y mis ojos se cerraban. Quedaban dentro
los colores y por días no movían de mi cabeza. Hasta
que de pronto se iban y me quedaba solo, solo como ahora. A pesar
de ser tanto número suelto uno está solo. Cuando hablamos
se olvida al otro. Parece que uno hablara para el mundo. Es como si
pudieran verse las palabras, como si salieran marchando de la boca.
Y uno dice ¡Qué hermoso día! mientras piensa en
el dolor. Claro que los ojos a uno lo delatan. Si la mirada está
triste difícilmente la sonrisa es de verdad. Se puede reír
como una mueca, como si una máscara saliera a volar. Hace un
rato, por ejemplo, le dijeron i a Catorce: Ha muerto tu papá
y lo raro fue que Catorce sonrió. Está muy mal dijeron
unas voces. No es posible que sonría ante la muerte. Pero nadie
notó los ojos de Catorce. Yo sí, porque lo conozco demasiado.
Tenía la mirada transparente, como si tuviera en los ojos una
tela de cebolla. Sé que no veía. Cuando se tiene la
mirada así uno ve como en tinieblas. Todo es confuso y los
humanos son sólo figuras. A veces me pasa que la niebla dura
varios días. Puedo jugar de memoria: peón por alfil
y me derroto. Juego solo, aunque al principio a varios números
les encantó mi tablero. Pero fue al principio. Cuando empecé
a ganarles se enojaron. ¡Haces trampa! me gritó Quince
con los ojos desorbitados. Siempre ganas repitieron a coro. Sentí
que me rodeaban con enojo. -¡Sal de aquí! . Pero ya había
salido hasta la puerta. Cómo son las cosas. Si yo hacía
el gambito de dama todos me miraban complacidos. Si la defensa siciliana,
sonreían orgullosos. Varios aprendieron en cosa de minutos.
Es fácil repetían. Basta mover el caballo como ele y
hacían saltar el caballo como un gamo, lo colocaban delante
del rey, tras de una torre. Lo que más les gustaba era el caballo.
Creo que por eso se olvidaron de jugar. ¡El caballo, el caballo!
gritaban si mi juego los jaqueaba. Sólo les preocupaba que
no les comiera su caballo. Era absurdo: todas las piezas rodeaban
al caballo. Ni una variante pensaba. El juego es monótono.
El rey ya no interesa. No les preocupaba el jaque. Si yo jaqueaba
se miraban victoriosos. Está listo podía leer en sus
cabezas. Luego se retiraban a un rincón. Allí deliberaban.
Dibujaban la jugada. Traían el pizarrón del salón
y siempre el mismo caballo amenazado. Después volvían
con aire suficiente. Estás derrotado. En dos movidas esto se
termina . Pero, jamás ganaban. Hasta que una tarde Dieciocho
se alteró. Haces trampa insistió. Lo miré de
soslayo. Estaba ocupado protegiendo el flanco izquierdo. Hace trampa
corearon como un susurro que crecía. No sé porqué
sentí un cosquilleo en la base de la espalda. Me quise parar,
pero no pude. Si esta vez ganas será la última- dijo
Dieciocho apretándome los hombros. Dieciocho tenía unas
manos de gigante. Sentí que me aprisionaba al suelo. Está
bien, me jaquearon el caballo dije casi sin respiración. Entonces
todos se abrazaron. ¡Ganamos al fin, ganamos! gritaban corriendo
por el comedor. Saltaban arriba de las mesas, se fueron cantando a
la cocina. Allí Juanita los sacó a escobazos. ¡Fuera
insensatos! les gritó. Insensatos pensé. Eso eran: insensatos.
Por insensatos estarán aquí todas sus vidas. No saben
distinguir lo verdadero. Por eso ahora juego solo. Nadie me presiona,
nadie persigue a mis caballos. Luego todo es una neblina sudorosa.
Se borra el tablero de mis ojos. Las piezas parecen enanitos perdiéndose
apenas en las sombras. Por suerte sé el tablero de memoria.
Sí, de memoria. Lo malo de mi memoria es justo eso: es mala.
Casi no recuerdo de dónde ni para dónde. ¿Quién
eres? me dijo Viñales el primer día. Yo venía
cansado y somnoliento. No había dormido muchas noches. ¿Quién
soy? me repetí en silencio. Miré mis zapatos desgastados,
un cuadro de Van Gogh sobre la vieja chimenea. Su autorretrato pensé
medio inseguro. No le faltaba la oreja todavía, aunque parecía
de perfil. ¿Quién eres? insistió Viñales.
Viñales era gordo, gordo como un cerdo rosadito. Tenía
un mechón medio blanco medio negro sobre un ojo. Sonreía
raramente. ¿Usted quién es? respondí meditabundo.
Yo pregunto, tú respondes dijo enrojecido. No sé porqué
enrojeció tan de repente. Estaba rojo como una ciruela madurita.
Como las ciruelas del ciruelo de la casa- pensé más
veloz que su insistencia. El ciruelo del patio de la casa: qué
será de ese árbol doblado por el viento . Pero, Viñales
acomodó sus codos en la mesa. Me miró de golpe. Sí,
tan encima de mis ojos que me vi cayendo dentro suyo. Allá
voy Viñales le dije sin decirlo y comencé a caer por
su pasado. Era gordo, su pasado, un gordito rechoncho subiendo unas
viejas escaleras de colegio. Desde la puerta un grupo revoltoso se
burlaba. ¡Viñales, el gordo con pañales! . Y Viñales
corriendo se escapaba. Entonces sé quién eres Viñales
pensaba mirándolo a los ojos. Aquí estás mimetizado
y nadie te indica con el dedo . Tú y yo somos la misma cosa:
ninguno sabe bien quién es . Así que me quedo esperando
su respuesta mientras buceo como un pez en el gordo pasado de Viñales.
Sí, como un pez volador que vuela por su blanco delantal. A
veces boqueo por el aire y a veces boqueo a ras de suelo. Parezco
un pececito de acuario que cansado se mira en un espejo. Aquí
tenemos un acuario chiquitito, o más bien, un acuario mediano
con tres peces pequeñitos. Está al final de la galería
del paseo. Allá llegamos cien veces en el día. Si uno
se porta bien puede pasear el día entero. Va y viene como ascensor
horizontal. Vistos de una esquina parecemos un desfile de eternos
peregrinos. Los peregrinos no saben qué harán mañana
ni dónde dormirán en cada noche. Simplemente van midiendo
sus pisadas. Nosotros somos peregrinos de la galería del paseo.
Veintiuno ha estado dos semanas enteras paseando sin descanso. No
dormía, no comía. Los celadores trataban de pararlo:
¡Detente Veintiuno! le decían con el puño amenazante.
Veintiuno sonreía como Catorce cuando la noticia del papá
y seguía caminando. Como cualquiera contaba sus pisadas. Millones
de pisadas por la galería hasta el acuario. Los pececitos parece
que entendían a Veintiuno porque lo miraban desde el vidrio
como si quisieran hablarle. Los celadores lo seguían incansables:
uno, dos días. Al tercero se cansaban. Quedaban tendidos en
el suelo. Allí nos levantábamos sigilosos y caminábamos
al lado de Veintiuno. Era una forma de estar con él, aunque
él no nos miraba. Sus ojos fijos en el suelo. Sus ojos fijos
en el acuario cuando llegaba al final de la galería. Allí
los pececitos movían suavemente sus aletas y al moverlas Veintiuno
esbozaba algo parecido a una sonrisa. A este acuario voy si Viñales
me persigue con su quién eres implacable. Avanzo contando los
segundos de mi huida y en cada paso disminuyo mi estatura. Los pececitos
son ahora peces que no mueven sus aletas. Pequeñito, alzo los
ojos como buscando una carnada que no llega. Parece un axolotl creo
escuchar a los peces -¡Un axolotl, un axolotl! gritan todos
en la galería. Sé que me miran divertidos desde adentro.
Está preso, aunque camina leo sus mentes pensativas. Un axolotl
que no es pez y que camina . Pero, al fin la galería del paseo
siempre acaba. A veces la mojan con aceite para que uno resbale. A
veces ponen pez castilla y uno se queda pegado al suelo como si saltara
para siempre en el mismo sitio. En cambio cuando las visitas vienen
todo el patio aparece florecido. Colocan limones en los limoneros,
gomeros en los maceteros, claveles en los floreros. ¡Llegó
la poesía!- grita Treintaicinco desde su ventanilla. La poesía
que baja no sé de dónde, pero que si de bajar se trata
baja desde el cielo. Cuando las visitas están cerca, se olfatean,
se aspiran horas antes. Se siente como un cosquilleo en la yema de
los dedos. Como si fueran hormigas bailando. Los dedos me tiritan
exclama Dieciocho. Las visitas vendrán medita Treintaicinco.
Entonces se peinan, se mojan cuidadosos los cabellos y se anudan pretenciosos
los zapatos. No sé por qué yo no me alegro demasiado.
Aunque quiero afeitarme no me afeito. Aunque quiero lavarme no me
lavo. Me quedo escondido en el armario de mi pieza hasta que escucho
que gritan mi nombre que no es mío. Y sin embargo, parece que
siempre lo he tenido: ¡Trece, Trece, llegaron tus amigos! escucho
apenas metido en el armario. Me buscan arriba de las azoteas, en los
baños, alguno se va hasta la cocina. Pero nadie me busca en
el armario. Aprendí a cerrar con llave desde adentro. Es cómico:
pasan por mi lado como si volaran. ¡Trece se ha escapado! gritan
por los pasillos. Me acuerdo de una película donde un indio
huía por una ventana. Por una ventana- repito mientras imagino
una calle larga llena de naranjos. Naranjos, naranjos, como los que
había en el sur. Si escapo de aquí plantaré árboles
frutales en el huerto. Naranjos y manzanos. Limoneros nunca. Me duelen
los limoneros. Cada día están como acechando. Además
huelen a lejanía. Es extraño: están tan cerca
y huelen a distancia. Los veo pequeñitos con ese olor que me
lleva a un punto diminuto donde empiezo a diluirme. Es extraño,
pero debe ser porque hace tiempo que estoy en el armario. Sí.
A lo mejor días o semanas, porque cuando Viñales abrió
la puerta movió apenas la cabeza. Detrás estaba Veintiuno
disfrazado de arcoiris. Viñales me miró de golpe, tan
encima de mis ojos que debe haberse visto cayendo dentro mío.
Ahora sabe que su quién eres no tendrá nunca una respuesta.
Aunque empiece a soñarme caminando eternamente en la galería
del paseo. Aunque a veces me vea nadando en el acuario. No. Ya nunca
tendrá una respuesta verdadera.
La gata
parda
Nacieron seis o siete. Eran chiquitos y parecían ratones mojados.
Pero, eran gatos, gatitos grises, negros y blancos. Uno era mezclado
y tenía las patas de un solo color. Estaban al fondo, en el
galpón. Papá les había puesto una caja de madera
con un cojín que la abuela ya no usaba. A nosotros nos sorprendía
que esa gata parda y gorda que andaba por ahí ronroneando,
pegándose a los tobillos, frotándose contra los muebles
o las patas de la mesa tuviera tantos gatitos dentro suyo. Ahora la
veíamos lánguida, desvalida, estirada a un costado de
la caja mientras los recién nacidos se adherían a su
vientre succionándole la leche. Es la leche la que los alimenta
nos dijo mi padre desde su imponente altura. La gata tiene varias
tetillas. Por ellas chupan, beben y luego duermen. Un poco como eran
ustedes al comienzo. Agregó mí padre, sonriendo. Nos
miramos sin comprender. Costaba imaginar a mamá con varias
tetillas desparramadas por el cuerpo. Después, nos fuimos a
jugar, salimos corriendo detrás de una pelota, tiramos piedras
a los techos de las casas y por un rato nos olvidamos de los gatos.
Pero, en la tarde, cuando la noche empezaba a llegar, volvimos al
galpón. -¿Qué haremos con tantos gatitos? nos
preguntábamos en silencio. No sabíamos dónde
ponerlos, en qué pieza dormirían, cómo se alimentarían
después, cuando la gata parda no tuviera más leche.
Al fin, supimos que eran seis, con sus ojitos pegados, sin poder abrirlos.
Se orientan por el olfato dijo alguien y todos movimos la cabeza afirmativamente.
Como no sabíamos mucho cualquier idea era aceptable, además,
en este caso coincidía. La gata parda se veía mejor,
más despierta, menos cansada. Me percaté que su mirada
interrogante estaba fija en nosotros. No sé por qué
sentí una especie de escalofrío en la nuca, como si
un hilito de sudor bajara hacia la espalda. No dije nada. La seguí
observando como si no importara. Después de todo ella era sólo
un animal. Claro, un animal que había concebido seis gatitos,
pero nada más. Por otra parte era como de la familia. Siempre
dormía con nosotros y a veces hasta nos seguía un par
de cuadras al irnos al colegio en las mañanas. A mediodía
se nos subía a las rodillas mientras almorzábamos, frotaba
de nuevo su cabeza, le dábamos un pan y regresaba al suelo.
Por la noche nos turnábamos. La gata parda sabía siempre
con quién le correspondía. No era necesario discutir
y lo raro es que jamás se equivocaba. Allí se quedaba
ronroneando tranquila a los pies de la cama velando nuestros sueños.
A veces, cuando me levantaba en la noche para ir al baño me
estremecía un poco con sus ojos fijos y brillantes. Me costaba
dormirme nuevamente ante esas pupilas almendradas que parecían
flotar en la negrura del espacio. Tenía que darme un par de
vueltas entre las sábanas e imaginar un cuento para recobrar
el sueño. Ese mismo estremecimiento sentía ahora que
la gata parda nos miraba intensamente como si intentara decirnos algo,
como si de algún modo nos hablara y ninguno de nosotros percibiera
su mensaje. Pero, yo sí intuía esa fuerza que procuraba
traspasar mis sentidos. Por eso no me sorprendí mucho con sus
maullidos lastimeros. Empezaron cerca de la medianoche. Eran distintos
a los del mes de Agosto cuando mi padre dijo que se trataba de los
sonidos del amor. Estos maullidos traían una queja oculta,
un mensaje cifrado que hacía doler el alma. Vi que los demás
dormían sin problema y me levanté. Fui al baño
como cada noche para no orinarme y regresé. Los maullidos seguían
cortando el espacio como si lo desgarraran. Eran largos y sostenidos,
tenían algo de tristeza contenida, de aceptación desesperada
y también de ruego. Eso era: llamaba, pedía y rogaba.
Supe que ya no dormiría hasta que esos maullidos terminaran.
Me acerqué a la ventana para mirar al galpón. Una figura
grande caminaba por el patio. Mi primera reacción fue gritar
avisando a los demás, para que papá despertara, encendiéramos
las luces y lo atrapáramos. Pero, al momento vi bien. Esa figura
sombría era mi padre. Avanzaba despacio hacia el galpón
con algo colgando de una mano. Me vestí como pude, bajé
los escalones suavecito y salí al patio. Era noche de luna
llena y uno podía distinguir perfectamente los objetos para
no tropezar. Como un ladrón me agazapé a un costado
del galpón y observé por un hueco de la madera. Mi padre
había encendido una vela que temblaba levemente con sus movimientos.
Lo que llevaba en la mano era una bolsa harinera que a menudo nos
regalaban en la panadería y que mamá usaba para hacer
sábanas. Allí iba colocando los gatitos, uno a uno,
mientras chillaban espantosamente como sí los estuvieran matando.
La gata parda había intentado un arañazo, pero mi padre
la tomaba del cuello rápidamente amarrándole una pata
a un piquete del galpón. Desde allí miraba con sus pupilas
almendradas midiendo las distancias, calculando cuánto demoraría
en desatarse del lazo que la aferraba a la pared. Sus maullidos ya
no eran letánicos y desgarradores. Asumían el tono de
la furia contenida, del felino que recupera su instinto milenario
y se dispone a saltar sobre cualquiera para destrozarlo. Me llamaba
la atención la actitud serena de mi padre, sus gestos calmados,
su accionar discreto y tranquilo. Aquello parecía rutinario,
hecho en otras ocasiones. Ni siquiera se volvía hacia la gata
parda que a sus espaldas iba transformando sus maullidos en gruñidos
amenazantes. Uno a uno los gatitos se fueron perdiendo en el fondo
del saco. Los imaginaba aplastados, envueltos en una sola masa informe,
rasguñándose sin cálculo ni medida, al tiempo
que mi padre se erguía, colocaba un alambre en un extremo y
se echaba el saco sobre un hombro. Apagó la vela, descorrió
el pestillo de la puerta del galpón al salir y yo me acurruqué
lo más que pude en mi escondite transitorio. A esa hora las
calles estaban absolutamente desoladas y las pisadas se escuchaban
claramente en el silencio nocturno. Las pisadas y los chillidos de
los gatitos, que en forma inversa y proporcional se alejaban de los
maullidos de la gata parda. No pude evitar seguir a mi padre. Me había
colocado zapatillas, así que mis trancos apenas se sentían
como algo mullido y suave. A medida que la distancia de la casa era
mayor los maullidos se iban diluyendo, pero a la vez se hacían
más escalofriantes. Volvían a ser esos lamentos desgarradores
del comienzo de la noche, aunque ahora multiplicados en su dolor,
desesperadamente agónicos, como si nuestra propia caminata
nocturna los hiciera retumbar en toda la ciudad. A cuatro cuadras
de la casa pasaba el río. Había que llegar a él
zigzagueando por las calles. Eso me servía para evitar un probable
avistamiento de mi padre al volver la cabeza. Esperaba que doblara
en una esquina y lo seguía a una cuadra de distancia. Al llegar
al puente colgante se detuvo como si dudara. Giré lentamente
la cabeza, lo justo para darme el tiempo suficiente y esconderme detrás
de un tarro basurero. Me sentía terriblemente acorralado, a
la vez que descubriendo un secreto conocido por todos. Que mi padre
me sorprendiera se me antojaba atroz. Por lo mismo no pude evitar
estremecerme cuando en cuclillas vi que mi sombra se alargaba hacia
un costado del tarro basurero como si golpeara invisible una puerta.
Mi padre subió los escalones, avanzó unos cuantos metros
hasta llegar a la mitad del puente y se detuvo. Yo recordaba que la
corriente era caudalosa, porque dos días antes habíamos
caminado equilibrándonos por los bordes de los muros de contención
en un juego peligroso que repetíamos cada cierto tiempo. A
la distancia percibí que mi padre miraba el agua con la cabeza
gacha. Allí estuvo largamente como si rezara o meditara. Después
tomó la bolsa por un costado y la arrojó al río.
Los chillidos de los gatitos recién me daba cuenta habían
cesado cuando mi padre se detuvo en medio del puente Después,
me pareció que otra vez se mezclaban con el sonido de las aguas
que se los llevaba corriente abajo. Sentí que el corazón
me daba un vuelco. Si no me movía rápidamente mi padre
me descubriría. Pero, él se quedó un rato suficiente
para que yo alcanzara la esquina y me alejara corriendo. Al llegar
a la casa los maullidos de la gata parda se escuchaban espaciados
hasta que terminaron acallándose. Me costaba quitarme la imagen
de mi padre lanzando ese bulto blanco al río, escuchaba todavía
esos chillidos agudos y escalofriantes de los gatitos llevados por
la corriente. Creo que me dormí cerca del amanecer. Recuerdo
que soñé, o más bien tuve una pesadilla. Soñé
que junto a mis hermanos nos apegábamos desnudos al vientre
de mi madre. Cada uno se aferraba a una tetilla y succionaba. Estábamos
todos metidos en una enorme caja, tan alta que parecía un túnel
vertical. La caja se hallaba en mitad del patio bajo una noche de
luna. Hasta allí llegaba una figura difusa moviéndose
en las sombras con segura lentitud, encendiendo una vela y acercándose
a nosotros. Al levantar nuestros ojos descubríamos las pupilas
almendradas de la gata parda y su cabeza peluda equilibrándose
en el cuerpo de mi padre. Desperté sobresaltado, sintiendo
todavía ese maullido escalofriante, que como un grito de triunfo
apagaba la vela al borde de la caja de madera. Al día siguiente,
cuando fuimos al galpón no encontramos a los gatitos. Mi padre
nos dijo que temprano los habían regalado, que no habían
querido despertarnos para que no sufriéramos, que en todo caso
estarían bien y que la gata parda seguiría con nosotros.
Al decirlo me miraba como al pasar, con un gesto de reojo que no podía
disimular. Después, la gata deambuló varios días
con un especie de nerviosismo controlado. Mis hermanos dejaron de
llorar a los pocos minutos y al segundo día ya casi no recordaban
a los gatitos que parecían ratones al nacer. A la semana la
gata parda dio la impresión de conformarse. Dejó de
caminar infatigable debajo de la mesa, de las camas y sobre los tejados.
Volvió a frotar su cabeza en los tobillos, a ronronear con
suavidad si alguien le pasaba la mano por el lomo y a esperar paciente
un pan a la hora del almuerzo. A mí me costó más
tiempo olvidar a los gatitos. Cada vez que me levantaba a orinar a
medianoche veía esos ojos almendrados fijos en las sombras
como si vigilaran nuestros sueños. Incluso hoy, después
de tantos años, despierto en las madrugadas recordando la caja
de madera, los gatitos y la gata parda. Y a menudo, en esos bruscos
sobresaltos, surge mi madre desvalida y nosotros succionándola,
aferrándonos con desesperación a su extraño cuerpo
de felino.
Ella era mi
larva
"El gusano se convierte
en maripo-sólo cuando se
embriaga con el esplendor y la magnificencia de la vida".
(Nexus. Henry Miller).
Ella dijo ser mi larva. Soy tu larvita, me decía, y yo imaginaba
algo blando estirándose en el aire y saliendo raudamente como
una mariposa. Sí, ella era mi larva, una especie de gusanillo
de seda que deambula lento y suave por la tierra, hasta que el tiempo
prodigioso le descubre que puede erguirse y transformarse en otra
cosa. Esa otra cosa no es fácil predecirla. A lo más
puede pensarse que una larva no tiene formas precisas, que se escabulle
cada cierto lapso para automodelarse, o bien, para que alguien ayude
a que se estructure de otro modo. Una larva es una condición
inferior de algo que se intuye, una espera en la antesala de un jardín
que se sueña y se respira. Pero, claro, ser larva es casi no
ser nada definido y he ahí la paradoja sabiéndose ya
distinto y hermoso en poco tiempo. Por eso la larva se cobija de los
goterones de lluvia, se escuda del viento y de los depredadores de
larva que suelen merodear por los alrededores. Si una larva supera
su condición inicial, su manera de arrastrarse por el mundo
o de aferrarse con calculada desesperación a una rama de árbol,
su futuro está, desde luego, asegurado. Ella era mi larva y
como tal se adhería a mí como a la luz futura. Y no
porque yo brillara demasiado o fuera un radiante portavoz de la naturaleza.
Nada de eso. El punto es que una larva no sabe bien a qué se
aferra, aunque es de suponer que se desliza en busca de seguridad.
Y bueno, seguridad nunca he tenido demasiada. A lo más he estado
consciente de su carencia. Mi existencia discurre manejada por un
raro determinismo y cierta dosis de fatalidad, que puede haber hecho
atrayente que una larva me tomara como un desafío incorporándose
a mi indeciso espacio. Allí quedó mi larva, cual rémora
adherida a mis huesos y a mi alma. Sobre todo a mi alma, a esa cosa
incomprendida que siempre se maneja con vagos conceptos, pero que
de vez en cuando asoma su intangibilidad como si su sentido pudiera
aspirarse. De ahí que aferrada a mi alma yo previera que mí
larva podía asegurarme su reconocimiento. Era mi larva, lo
decía, es verdad que lo decía. Y más que con
palabras, con gestos. Así no era mucho lo que podía
obviar. Un gesto es un anticipo de la interioridad, de lo que lentamente
dimensiona el sentimiento. Si no fuera por los gestos jamás
habría supuesto que ser larva era bastante más que el
simple hecho de mencionarlo como algo anecdótico o festivo.
Del mismo momento que lo dijo me quedé pensando. Supuse de
inmediato que el estado larvario no era nada y que lo era. Y como
por encanto me llegó una imagen infantil: una plisada oruga
arrastrándose primero y subiendo después por el tallo
de un clavel. Yo la tomaba con un palo delgadito punzándole
los pliegues, la dejaba avanzar, la devolvía, la empujaba al
suelo y volvía a subirla por el mismo tallo humedecido. Hasta
que la abandonaba como si de pronto recordara que existían
otros juegos. Después que dijo ser mi larva insisto quedé
reflexionando. De alguna extraña manera la imagen larvaria
era imprecisa. Me sugería algo denso y pegajoso posado en uno
de mis hombros. Sin embargo, no había miedo ni rechazo. Al
contrario: la suavidad de la imagen se posesionaba de mi cuerpo de
modo envolvente hasta acercarse a un estado personal que yo ignoraba.
Llegaba hasta mi alma y eso sí era algo peligroso. Que una
larva se quede en proceso de próxima gestación no tiene
nada de particular. Se cumple el ciclo vital, el mágico círculo
de la transformación y el cambio. Pero, cuando la condición
larvaria se eleva por encima de lo natural y se inmiscuye en los laberintos
propios de lo desconocido, ahí sí, la situación
se torna delicada. Una mezcla de asombro y temor, un cierto sentido
del peligro factores inherentes a mi humana condición- me hicieron
retraerme y quedar a la expectativa. Claro, uno puede preguntarse
ahora a la expectativa de qué, si lo que se aproxima es ignorado
y el concepto de alma es siempre una abstracción. Lo temido
residía en que mi larva se insinuaba posesionándose
de otras realidades. La realidad estaba constituida por los dos: ella
y yo asumiendo lo cotidiano como pez y rémora que navegan juntos
por los recovecos existenciales evidenciando una sola cosa, rara y
compleja tal vez, pero una sola cosa al fin. Después, cuando
el simple proceso de alejamiento físico fue sustituyendo esa
levedad material, el panorama varió. Y sobre todo varió
por dentro. A esas alturas el peligro era más real que aparente.
Lo aparente siempre ronda los derroteros físicos. Lo auténtico
siempre vislumbra el ansia de infinito. El alma es una especie de
infinito que un estado larvario es capaz de intuir y al cual se acerca.
Si así no fuera no habría nunca mariposas, aunque sólo
duren veinticuatro horas. Pues bien, mi larva estaba allí,
adherida a mi espacio y haciendo de mí su transitoriedad. Lo
que haría más tarde dependía como cruel coincidencia
de cuán capaz fuera de volar. Y para volar sólo es necesario
tener alas. Cuando tenga mis alas volaré solía decirme
abrazándose a mi cuerpo como si fuera el tronco de un rosal.
Si yo me atenía a lo estrictamente necesario, es decir, a que
estuviera a mi alcance y besarla, por ejemplo, lo demás se
perdía lejano y el batir de sus alas era apenas un sonido informe
procurando confundirme. Algo así como un señuelo indirecto
para que yo asumiera su condición de larva como cuestión
esencial. Lo increíble de esta particular manera de acercarnos
radicaba en que mi propio sentido de la adherencia empezó a
ser carne en la propia carne de mi larva. No sé si se entenderá,
pero mientras ella estaba aferrada a mi espacio como elemento de circunstancias
yo podía asumir que su estancia era pasajera, que más
tarde se iría como algo perfectamente legítimo y natural.
Desgraciadamente no ocurrió de ese modo. Lo insinué
hace un momento. Creo que la imagen de la rémora tiene mucho
que decirme para entender el proceso del vuelo y de la consecuente
herida que me provocara. La rémora es un pez que se aferra,
convive y succiona a un pez más voluminoso. La larva es un
paso previo de algo mayor, alcanza su punto álgido y deviene
en declinación posterior. Pero, en tanto se acepta que un estado
larvario es compenetrado por un elemento adicional en mi caso, el
alma la misma larva pasa a ser una forma anticipada de la muerte.
Puede parecer trágico, pero es así. Lo que me cuesta
entender es, precisamente, la manera en que mi larva personal se fue
adueñando de mi alma dejándome vacío. Decía
que surcó el espacio y se metió más allá
de lo físico. Es verdad. Y por eso mismo fue bordeando con
rigurosa e implacable certeza los límites de lo profundo. Larva
y trascendencia se acoplaron dentro de mi ser y yo buscaba el cuerpo
real, su propio cuerpo y su mirada para ver y palpar los orígenes
del alma común, que estaba siempre más allá,
y que a menudo, producto de nuestros contactos, se acercaba. Que fuera
mi larva, entonces, era sinónimo de transitoriedad. Lo fugaz
asomando sus espadas y cortando el espacio personal, cercenando pedazo
a pedazo lo que nos quedaba, para meterse definitivamente más
adentro, como visualizando la incuestionable soledad humana. Era mí
larva cómo no serlo si había aprendido a desentrañar
el misterio de la evolución, si la veía acercarse lenta
y segura hacia mi faz dormida y despertarla. Volaré después
me repetía y era cierto. Creo que desde el instante preciso
que supe que era larva, constaté a su vez, que no podía
ser mía. Si era larva a ella misma pertenecía y su estado
superior no era sino la ratificación sencilla de su anterior
estado. Pasaría por mí como una oruga silenciosa y deslizante
que avanza lenta y firme hacia su huida. Para avanzar me necesitaba
y requería mi presencia para no caer. Se había colado
en mí como anticipo de lo venidero. Soy tu larva me decía.
Tu larvita . Y se quedó aferrada a mis huesos y a mi alma,
aunque después saliera volando como cualquier otra bella mariposa.