Proyecto Patrimonio - 2018 | index | José Miguel Martínez | Autores |
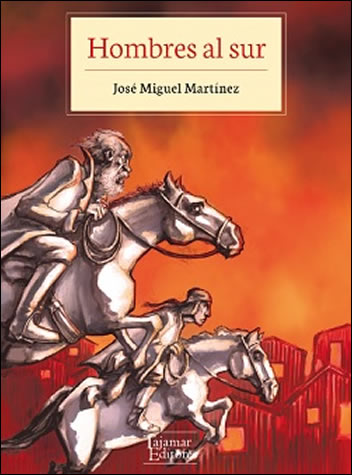
A la hora señalada
Presentación de Hombres al sur. Tajamar Editores (2015). 344 págs
Por José Miguel Martínez
.. .. .. .. ..
El western favorito de mi viejo es "High noon", con Gary Cooper. “A la hora señalada”, es su traducción al español. Mi viejo siempre elaboraba sus apreciaciones del género usando de ejemplo esa película. Decía que cuando pensaba en "High Noon", pensaba en una forma de resistencia silenciosa; pensaba en Gary Cooper, esperando, resistiendo solitario mientras se acercaba la hora señalada. Eso es el western, decía él –y cuando decía eso, a mí parecía que decía algo así como: esa es la vida. A veces discutíamos: él hacía un panegírico de los western clásicos, mientras yo defendía los spaguetti western. Él decía que el western clásico hablaba de una historia moral, psicológica, como en "High Noon", por ejemplo, donde vemos la espera solitaria de un sheriff jubilado; el pueblo lo ha abandonado, y él espera ese tren inevitable donde viene el forajido Miller, para enfrentarlo. En cambio, decía mi viejo, en los spaguetti western hay un derroche de estilo, donde lo que importa es la acción, donde lo que importa es la estética de la violencia, donde lo que importa es Morricone, soltándose las trenzas. Lo de Corbucci, lo de Leone, decía mi viejo, es modernismo, es para otra generación de hombres. En el fondo, mi padre decía esto porque él en sí mismo es un clásico, un caballero de otra época, de esos que ya se extinguieron.
"Hombres al sur" nace de varias aristas que se cruzan y que, francamente, no sé si logran llegar a puerto. Y una de esas aristas, la principal, quizás, nace de mi amor por el western, inculcado por mi padre, arista que comienza a tomar forma cuando, a fines del 2013, yo acompañé a almorzar a la vuelta de la editorial a Alejandro Kandora, editor de Tajamar, y él en ese almuerzo me preguntó qué cosa quería publicar después de "El diablo en Punitaqui", si acaso quería publicar una novela sobre el gordo Granola, personaje principal de ese libro, y yo le dije que no, que lo que yo quería era escribir un western, un western a la chilena. Y él se sorprendió, y se puso a hablar con entusiasmo del género; se puso a hablar de "Más corazón que odio" de John Ford, "The Searchers", y yo pensé en ese momento que su escuela del western era parecida a la de mi viejo, o sea, la de los clásicos. Yo le dije que lo mío iba más en la senda de Peckinpah, de Leone, el revisionismo, la violencia y la parodia, y él habló entonces de "La pandilla salvaje" y de "Érase una vez en el oeste", y en ese momento yo sentí que nos entendíamos, porque Alejandro estaba a medio camino entre mi viejo y yo, en términos generacionales. Y fue antes de despedirnos que él me dijo que escribiera un western, porque él sentía que el western era un género que podía abarcarlo todo. Borges dijo alguna vez: de los diversos sabores de la literatura, el sabor que yo siento más profundamente es el sabor épico. Y cuando pienso en el cinematógrafo, por ejemplo, instintivamente pienso en algún western.
Hoy en día el western es un género más bien olvidado, venido a menos, pero inmortal a pesar de todo. En literatura tiene muchísimos referentes, sobre todo en Estados Unidos, siendo para mí Cormac McCarthy y Elmore Leonard influencias importantes. Con Gonzalo Baeza a veces nos escribimos, y hablamos del western, y bien lo dijo él en uno de esos correos, que a pesar de que el western es uno de los mitos fundantes de Estados Unidos, y las películas lo han difundido en todo el mundo y hecho parte del imaginario colectivo a nivel global, el tema de los pioneros, la expansión territorial, los colonos, el hombre contra la naturaleza, etc., son relatos arquetípicos que aparecen en todas las culturas y países. Ciertamente, pienso yo, cada región tiene su western, y en el caso de Chile nuestro western se sitúa en el siglo XIX, un siglo marcado por hitos de sangre. En una entrevista, a Carlos Droguett le dijeron que su obra literaria aparecía signada por la sangre y la violencia. ¿Por qué -le preguntaron- ahonda usted el tratamiento literario de esos temas? Y él respondió: mi obra novelística aparece signada por la sangre y la violencia, porque la historia de nuestro país aparece signada por la sangre y la violencia. Y en el siglo XIX, estos hitos de sangre y violencia se pueden notar tanto en su primera mitad, con la independencia del país y las guerras contra España, Perú y Bolivia, como en su segunda mitad, con la guerra del Pacífico, el auge de la industria del salitre, la pacificación de la Araucanía, además de las muchas, muchísimas guerras civiles que se suscitaron a lo largo de esos cien años de historia. Y es justo en la mitad del siglo XIX donde se sitúa "Hombres al sur", en la llamada Revolución de 1851.
Retrocedo. Quiero explicar porqué elegí esa fecha, y no otra. Partí escribiendo "Hombres al sur" con lo mismo que ustedes podrán leer desde el primer capítulo. Esto es, una imagen, que me daba vueltas en la cabeza: un viejo barbón, enfermo, acompañado de su criado, un huaso con dentadura de oro, cruzan el secano en carreta, donde se encuentran con un mapuche joven, vagando por ese árido paisaje. A dónde se dirigía ese viejo, era algo que yo no sabía en ese momento. Solo sabía que, lo que estaba empezando a escribir, era un western. Fue en ese periodo, justo al comienzo, que Alejandro Sotomayor, más conocido como el Soto, tío de mi mujer y amigo personal, me prestó un libro que inspiraría y terminaría de dar forma a la novela. Este libro era "Motín en Punta Arenas y otros procesos celebres" del crónista, Enrique Bunster. Fue con ese libro que conocí la historia del motín de Cambiaso, una historia olvidada, como el género del western; uno de los hitos más brutales del siglo XIX chileno. Entonces busqué y leí más libros sobre este asunto, como el “Cambiaso” de 1877, por ejemplo, primer recuento del motín realizado por Benjamín Vicuña Mackenna, y empezaron a aparecer otras aristas, que se cruzaron con esa arista original, y en ese momento entendí que el viejo, ese viejo barbón y enfermo, don Ángel, a donde se dirigía era a Punta Arenas, a la colonia penal de Punta Arenas, la misma colonia penal que había sido fundada en 1849 para recibir a los presos políticos del país y que, a fines del año 1851, se vio envuelta en un sanguinario motín encabezado por el teniente de artillería, Miguel José Cambiaso. Así que empecé a escribir y a avanzar en ambas historias, la del viejo don Ángel, que recorre la región del Bío-Bío a caballo, que se dirige al sur austral, y la del motín de Punta Arenas; y entonces la historia transmutó, y dio paso de un western a una película de John Carpenter, adquiriendo el tono de un mundo post-apocalíptico, abandonado a su propia suerte. "Hay una gran racha de violencia en cada ser humano. Si no se canaliza y se entiende, se expresará en guerra o locura", dijo Sam Peckinpah. Estas palabras explican el motín, tal como yo quise narrarlo.
Algo tenía que unir ambas historias. Un puente. Una nueva arista. Apareció, en mi cabeza, otra imagen, la imagen que une ambas historias, imagen que tuve conmigo y que no me abandonó sino hasta el final: un pueblo en llamas, y dos jinetes que cabalgan desbocados, extáticamente, como animales salvajes hacia el encuentro con el fuego. Esa imagen es el vértice esencial entre las aristas, porque representa el momento en que las historias se vuelven una sola. ¿Y cuál es esa historia o, más bien, la historia de fondo, que une y mueve a todas las aristas? Gramsci dijo: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos." El viejo mundo es el padre; el viejo mundo es don Ángel. El nuevo mundo sería la siguiente generación: el hijo. El hijo de don Ángel, destinado en Punta Arenas. Don Ángel viaja, entonces, a Punta Arenas, en busca de su hijo. ¿Y los monstruos que surgen del claroscuro? Pues ambos. El encuentro inconexo entre ambos. El mal inherente de los padres y el mal inherente de los hijos, como un duelo western. Porque, ¿qué más western que el duelo entre un padre y un hijo? Un padre y un hijo que se buscan, que se baten en un duelo epistolar, sin encontrarse. Padre e hijo: vínculos, en apariencia, imposibles. Pensemos en las palabras de mi viejo, cuando hablaba de "High Noon": una forma de resistencia silenciosa. Eso es don Ángel. Un personaje de western clásico. Un hombre esperando, como Gary Cooper, resistiendo solitario, mientras se acerca la hora señalada. Pensemos en las palabras de mi viejo, cuando hablaba del spaguetti western: un derroche de estilo, donde lo que importa es la violencia, donde lo que importa es Morricone, soltándose las trenzas. Lo de Corbucci, lo de Leone, decía mi viejo, es modernismo, es para otra generación de hombres. Eso es el hijo. El hijo de don Ángel. Un personaje de western moderno.
Distintas aristas, entonces, distintas escalas que se entrelazan: “Hombres al sur” es la historia de un territorio, el Chile del siglo XIX, de esos paisajes que parecen pinturas de Rugendas, y de la fricción que se genera en el cruce entre el mundo salvaje y su incipiente civilización de progreso. Pero también, y esencialmente, es la historia de un padre y un hijo, y del desencuentro generacional entre ambos; es la historia de un viejo en busca de redención, mediante el intento de reparo de la relación con su hijo, y es la historia de un hijo que, a través de la violencia, busca un encuentro con su padre. El encuentro -o desencuentro-, representado como un cierto fatalismo que se repite, y que solo puede expresarse a través de un duelo, entre padre e hijo. Eso es el western, decía mi viejo –y cuando él decía eso, a mí parecía que decía algo así como: esa es la vida.