Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |
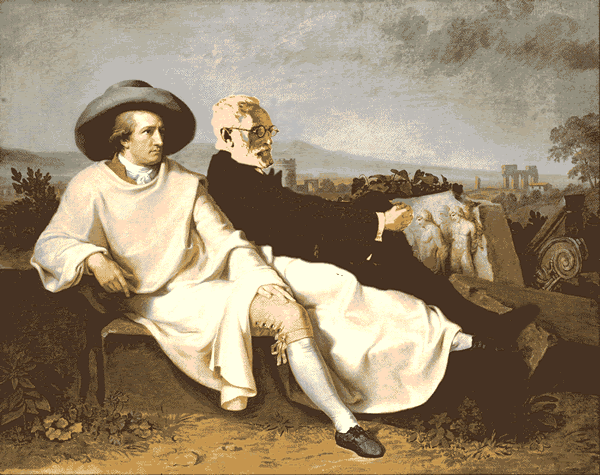
El triunfo de la voluntad es el triunfo de la violencia
Joaquín Trujillo Silva
El Mostrador, 22 de enero de 2016.
.. .. .. .. ..
La mente es un laberinto en cuyos rincones es posible quedar atrapado; es un laberinto que se reconfigura, y entonces libera. Corolarios que en otros tiempos parecieron inobjetables, hoy lucen forzados, huecos, absurdos.
Hay una famosa escena de la Guerra Civil Española, que ha sido vuelta a relatar mil veces, y que narra magistralmente el historiador Hugh Thomas. Se trata de aquella ceremonia en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Los enemigos de la Segunda República se dan cita, vociferan, corean al general Millán Astray, quien grita excitado por otro grito: “¡Viva la muerte!”, mientras habla de extirpar el cáncer al cuerpo social. Ante esta multitud enfervorizada el viejo Miguel de Unamuno, entonces rector de la Universidad, se pone de pie, y clama: “Viva la vida”. Hoy nos parece que el grito del general Millán Astray y su coro es un absurdo, casi de antagonista de melodrama, malo de caricatura; la historia recuerda a ese Te Deum de la ópera Tosca, con el lujurioso jefe de policía a la cabeza. El grito del general luce falto de lógica. En cambio, las palabras de Unamuno nos caen sensatas, mas tienen algo de perogrullada, suenan a salida propia de gente bienpensante.
¿Es necesariamente así?
No.
En el subtexto y contexto del grito del general y su hinchada está la siguiente idea: dadas ciertas circunstancias (la guerra fraticida) sólo la muerte de algunos es capaz de salvaguardar la vida de otros. Por lo tanto, el grito de “Viva la muerte” es una manera no ingenua de gritar “viva la vida”. Unamuno, en cambio, es un ingenuo anticuado; cree poder seguir replicando “Viva la vida”, así tal cual, cuando los cruentos escenarios no están dados para esas tarjetas navideñas. Al insistir en “viva la vida”, Unamuno no está decidiendo nada; su falta de decisión sería una manera irresponsable y encubierta de aceptar un hágase la muerte, sin ninguna vida.
El sabio cosmopolita George Steiner (hoy vivo) nos recuerda que en el siglo XIX, Goethe observó con preocupación la emergencia de una dialéctica que proponía concepciones del mundo (agreguemos) como las del general Millán Astray. Goethe, mucho antes que Unamuno, observó que aquel (el del general) era un pensamiento criminal. Como espíritu creativo y científico —poco dado a la filosofía abstracta— Goethe desconfiaba de las encerronas paradojales. Goethe creía ver en la creación artística y en las ciencias naturales ejemplos exitosos de salidas de escape imprevistas a esas encerronas. No nos referiremos a las muchas diatribas contra Goethe especialmente a partir de la Revolución de 1848. Digamos tan sólo que se transformó, para muchos, en una especie de busto molesto, un expunk devenido liberal escéptico salido del rococó, un cínico, “un mayordomo de los señores”, como se dijo entonces.
Una doctrina como la del “espacio vital” (Lebensraum) fue fundamental para la empresa nacionalsocialista. ¿A qué llevaba esta doctrina en los específicos términos de la vida y la muerte, y en los del triunfo? Se trataba de un espacio geopolítico reducido donde la ganancia de unas naciones es la pérdida de las otras; un espacio también saturado. La única manera en que hay vida, se sostendrá, es que haya muerte. Esa es una decisión, terrible, pero una decisión que debe tomarse a riesgo de consagrar una enfermedad terminal; un derecho, dirá Hitler, “fundado en la necesidad del pueblo alemán”. La salida conduce a través, entonces, de la voluntad enérgica. No es posible que esa voluntad no sea violenta porque decide lo fundamental, lo ejecuta, trae muerte para traer vida. Ese es el triunfo de la voluntad, el triunfo de la violencia, el triunfo de la vida por sobre la muerte, a la que la supone y a la que supera. Por lo tanto, se dirá, viva la muerte para que viva nuestra vida. La decisión que ha de tomar esa voluntad es terrible porque debe dar vuelta una tortilla que se ha estado cocinando demasiado tiempo de un mismo lado. No se trata de las decisiones suaves que toma una política de estado liberal que opera en un contexto al que no cuestiona en sus fundamentos. Todos esos contextos naturalizados tienen a su base violencia inicial, violencia constituyente. A esto se replicará que precisamente lo que hace la civilización (el derecho, por ejemplo) es “olvidar” (nótese el entrecomillado) la violencia constituyente, no para volverla impune (se ha hecho una tradición de la memoria de esta violencia) sino para que no constituya en el futuro un modus operandi de la civilización, un primer recurso. Si la muerte existe, y es parte de la vida, que esa muerte sea tan lenta e indolora como sea posible, en suma, que la vida sea la vida, hasta donde se pueda.
Los términos de “vida” “o” “muerte” son términos de todo o nada. Son términos exagerados. La vida cotidiana no acontece así. Pero los apologistas de esta dicotomía exagerada dicen que la vida se resume en eso y que la conciencia clara no puede sino reconocerlo.
Hemos hablado de Unamuno, un raro cristiano que se refirió al deseo trágico de la eternidad, de la vida absoluta. Los cristianos del primer siglo creían que el reino de Dios estaba cerca, que en ese reino, en ese final de la historia (por decirlo hoy de manera burda) no quedaría ningún muerto porque toda la carne, toda la antigua vida resucitaría. Sostenían convencidos que en ese porvenir lo único que habría de morir sería la muerte, y su precursor, Satanás (que no era lo mismo que el burlón Mefisto de Goethe). Y creían además que ese reino no vendría por obra y gracia de la voluntad humana, no creían que fuera posible ningún triunfo de la voluntad humana. El deseo no estaba asistido por la voluntad política (después fue distinto).
“Acabo de oír —replicaba Unamuno— el necrófilo e insensato grito, “Viva la muerte”. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente”. Así habló el cristiano Unamuno ante los nacionalistas, fascistas, falangistas ahí reunidos. No pudo volver a hablar el rector. Fue arrestado en su domicilio y murió después.
Ahora bien, no es ningún secreto que la falta de decisión puede hacerse funcional a la consagración de los abusos. Las buenas maneras suelen ser cómplices de la renovada y soterrada violencia. En ese sentido, las personalidades de Goethe y Unamuno son paradigmáticas. Ambos invitaban a entenderse mutuamente a los grupos en pugna, iban midiendo el acontecer, equilibrando el desbarajuste. No tenían una receta inmediata ni una para la eternidad. Mentes —como diría Andrés Bello— de “geometría táctil” (es decir, atareadas de lo que pueden palpar más que de lo que ven o imaginan ver); ambos ocuparon posiciones de poder para hacerlo más fino. Este es un refinamiento del rigor sensible que no se deja atrapar en el todo o nada. Si se me permite, puedo pronunciarlo en términos exagerados: el poder que no se refina perdura poco, mata y finalmente muere, dejando tras sí un recuerdo de desprecio. El poder (sea político, económico, popular, intelectual, etc.) que se refina no elige la alternativa fácil de conducir a aquello que inevitablemente gobierna hacia callejones sin salida, donde triunfa por un momento cada vez más corto.
Muchas de las encerronas de las que hemos hablado fueron producto de ese voluntarismo que no sabe triunfar sino en un laberinto rígido. Esa rigidez requiere de un léxico empobrecido, donde haya pocas palabras, las que haya signifiquen mucho, y las demás sean mero decorado. No es casual que Goethe —nos recuerda el psiquiatra Rainer Holm-Hadulla— emplease un vocabulario de entre 80.000 y 90.000 palabras para referirse al laberinto en que vivió.