Proyecto Patrimonio - 2016 | index | José Miguel Varas | Autores |

Leer a Varas
Por Jaime Concha
Publicado en Revista Casa de las Américas, N° 253, Octubre - Diciembre de 2008
.. .. .. .. ..
Si mal no recuerdo, creo que comencé a leer a Varas allá por los años 60. A mediados de la década, tal vez. Fue por sugerencia de Joaquín Gutiérrez, el escritor costarricense que vivió tanto tiempo entre nosotros que terminó siendo un ciudadano más útil que muchos de nuestros compatriotas. «Lee a Varas», me dijo. Al parecer, le hice caso.
Había leído ya (en El Siglo, es casi seguro) una nota de Volodia Teitelboim que subrayaba con fuerza la valía y novedad de un texto como Porái (1963). De hecho, mi primer contacto con la obra de Varas se me asocia con una nueva narrativa que intentaba abrirse paso en esos días, visible y manifiesta en los relatos tempranos de Poli Délano y en la narrativa realista experimental de Enrique Lihn (Agua de arroz, 1964, por ejemplo, libro en que, desde un ángulo poético y con una prosa densa y límpida a la vez, el autor de La pieza oscura trataba de innovar en los temas sociales que se imponían en el Chile de ese entonces). Délano, Lihn, Varas se me juntan en la memoria; autores distintos ciertamente, cuyos escritos se trifurcarán bien pronto en diversos géneros y con modalidades muy diversas. Se me anudan, no sé por qué, en un plexo común, cual huellas de un mismo camino narrativo. Eso lo recuerdo bien.
Los del 50
En realidad, estos intentos (y los de otros autores) respondían a una voluntad alternativa a lo que empezaba a divisarse ya como la fórmula dominante de la generación del 50. Lo de «fórmula» es, sin duda, algo exagerado; pero había en la literatura de Enrique Lafourcade y en el grupo por él antologado un perfil homogéneo, sobre todo de clase (¿tiene aún vigencia esta noción?), un repertorio común de gestos, de tics y de exclusiones; pero –y el pero es importante, pues se trata de una evidencia– el grupo contaba a su haber y en menos de un decenio con una buena porción de novelas significativas. Donoso, Edwards, Blanco, los notables textos a menudo olvidados de María Elena Gertner, narradora sobresaliente como pocas, el caso complejo y excepcional de Claudio Giaconi con La difícil juventud, imponían otro sello y un nuevo rumbo a la escritura de esa época. La fórmula era clara: «modernismo» en el sentido sajón, en cuanto al lenguaje, a la técnica y a la forma en general; espíritu internacional, a veces con ambientes explícitos de esa índole. La novela internacional, creada a comienzos del siglo pasado por Blest Gana con Los transplantados (1904) y magníficamente continuada por Edwards Bello, se hace cosmopolita con Lafourcade, se «contemporaneíza» de algún modo. En su Historia personal del boom (1972), Donoso lidia obsesivamente con ese modelo de renovación técnica y con la proyección internacional que busca para sus escritos. Esto, curiosamente, sin que esté al tanto ni se dé por enterado de una preocupación similar y de los debates sobre técnica narrativa que habían sostenido, varios años antes, Manuel Rojas y su compañero de generación, el peruano Ciro Alegría. En una conferencia en el auditorio de la Universidad de Concepción, a la que tuve la suerte de asistir, el autor de Hijo de ladrón se refería específicamente a eso, mostrando su interés por el tema aunque también sus reservas frente a la excesiva tecnificación de la novela. Yerko Moretic y Luis Bocaz (también desde El Siglo: esto ya va pareciendo un soterrado homenaje al viejo y admirable diario que tanto contribuyó a impulsar el debate democrático sobre el carácter y las posibilidades de la cultura nacional) habían señalado, con lucidez y precisión, las relaciones y contrastes observables entre ambos proyectos narrativos, el de la generación del 50 y otro emergente, que empezaba a implantarse con vigor desde inicios de los 60.
Por otra parte –cosa que a veces se suele olvidar– a comienzos de 1962 se había celebrado en Concepción el Primer Congreso de Escritores Latinoamericanos, organizado por el poeta Gonzalo Rojas, director en ese tiempo del Departamento de Difusión Cultural de la universidad local. Aunque en el espíritu de su organizador las perspectivas con que se lo concibió fueron más amplias (la figura de mayor rango científico que concurrió fue el cristalógrafo inglés John D[esmond] Bernal, presidente fundador del Congreso Mundial por la Paz), el evento penquista significó, en cuanto a la percepción de la literatura hispanoamericana en nuestro país, un parteaguas definitivo. La presencia destacada de Alejo Carpentier, de Ernesto Sábato, de Augusto Roa Bastos, entre otros de igual jerarquía, trajo hasta nosotros los aires de la revolución narrativa que se desplegaba silenciosa más allá de nuestras fronteras, determinando una línea divisoria irreversible en las letras del subcontinente. Con terminología que solo vendría a afianzarse después, ahí estaban las raíces del boom, en uno de sus momentos iniciales de aglutinación y autoconciencia, ahí estaban el clan y los nombres que definirian a la nueva narrativa latinoamericana en los años por venir. Lafourcade y Donoso, y uno que otro más, resultaban embajadores en su propia casa –anfitriones e invitados a la vez a un festín que se tornaría con el paso del tiempo más y más suculento.
Cahuín
La iniciación de Varas como escritor fue bastante precoz. Nacido en 1928, publica en plena adolescencia un librito con sus experiencias de colegial en el Instituto Nacional: Cahuín, de 1946. Había dejado el colegio en 1944 y era ya estudiante de Derecho. Tengo ante mis ojos la edición original de Cahuín y trato de entrar en su tercera lectura. La primera vez que lo hice fue entre las prisas de la infame Biblioteca Nacional de décadas atrás, donde «todo ruido tenía su asiento» y donde el lector era el enemigo principal de la administración y sus empleados. (Creo que ahora las cosas han cambiado, así que mejor me 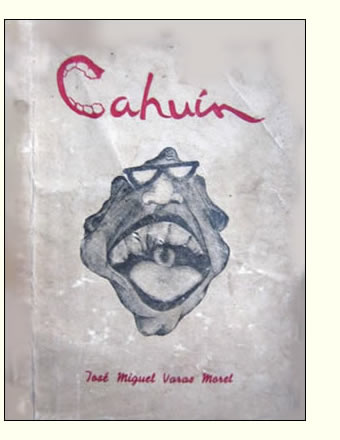 callo.) Al escribir el prólogo para la segunda edición, la de LOM (2002, que incluye también Porái), tuve que leer un texto electrónico que hizo que se me escaparan muchas cosas. La lectura es cosa de ojos y de manos, es un pacto entre el ojo y las hojas que se van tocando y hojeando, no el espejo imposible e impasible que nos hostiga en la pantalla del computador. Ahora aterrizo con calma en las ciento treinta y cuatro páginas del volumen de la Escuela Nacional de Artes Gráficas y veo ilustraciones que –según me comunica José Miguel Varas– fueron hechas por él mismo, con su propia mano (salvo una). Las ilustraciones, casi todas caricaturas, echan luz sobre el extraño humor del librito, a medias estudiantil, un humor a veces hecho de humores adolescentes y, hacia el final, con una mínima pizca semikafkiana (otro cuento, casi coetáneo, «El cautiverio», implementa con más acierto el modelo y la inspiración del escritor de Praga). A pesar de su aparente simplicidad y de la indudable simpatía que despiertan sus personajes, el relato de Cahuín es extraordinariamente compuesto, incluso complejo. Además de un breve prólogo en que el autor tira sus pullas a los críticos que no leen los libros (¡agáchate, Semana Santa!), el libro contiene varias partes, una eminentemente narrativa, otra más bien ensayística, etcétera. Es curioso que uno de esos ensayos toque el constante tópico del imaginario histórico nacional, la oposición entre carrerinos y o’higginistas. Ya la división y polarizacion del país, que tanto afectarían a Varas más tarde en su vida pública y privada, se presentan aquí como leve reflexión que oculta todavía las sombras ominosas. Varas, al parecer –sesudo y sensato ya a esa altura– no toma partido y enfoca el debate entre sonrisas de tolerancia y de objetividad. «Uno y otro contribuyeron a nuestra Independencia en forma vigorosa, por lo cual merecen nuestros agradecimientos y nuestra admiración; no esa idolatría ciega y supersticiosa que predican los textos de estudio» (77). Lo vemos: en este ejercicio escolar Varas plutarquiza de lo lindo, observando a los héroes de la patria con ecuanimidad exenta de todo nacionalismo. Después su obra comprobará que, en cuanto a historia nacional, no hay mucho pan que rebanar si uno solo se fija en el complaciente panteón oficial.
callo.) Al escribir el prólogo para la segunda edición, la de LOM (2002, que incluye también Porái), tuve que leer un texto electrónico que hizo que se me escaparan muchas cosas. La lectura es cosa de ojos y de manos, es un pacto entre el ojo y las hojas que se van tocando y hojeando, no el espejo imposible e impasible que nos hostiga en la pantalla del computador. Ahora aterrizo con calma en las ciento treinta y cuatro páginas del volumen de la Escuela Nacional de Artes Gráficas y veo ilustraciones que –según me comunica José Miguel Varas– fueron hechas por él mismo, con su propia mano (salvo una). Las ilustraciones, casi todas caricaturas, echan luz sobre el extraño humor del librito, a medias estudiantil, un humor a veces hecho de humores adolescentes y, hacia el final, con una mínima pizca semikafkiana (otro cuento, casi coetáneo, «El cautiverio», implementa con más acierto el modelo y la inspiración del escritor de Praga). A pesar de su aparente simplicidad y de la indudable simpatía que despiertan sus personajes, el relato de Cahuín es extraordinariamente compuesto, incluso complejo. Además de un breve prólogo en que el autor tira sus pullas a los críticos que no leen los libros (¡agáchate, Semana Santa!), el libro contiene varias partes, una eminentemente narrativa, otra más bien ensayística, etcétera. Es curioso que uno de esos ensayos toque el constante tópico del imaginario histórico nacional, la oposición entre carrerinos y o’higginistas. Ya la división y polarizacion del país, que tanto afectarían a Varas más tarde en su vida pública y privada, se presentan aquí como leve reflexión que oculta todavía las sombras ominosas. Varas, al parecer –sesudo y sensato ya a esa altura– no toma partido y enfoca el debate entre sonrisas de tolerancia y de objetividad. «Uno y otro contribuyeron a nuestra Independencia en forma vigorosa, por lo cual merecen nuestros agradecimientos y nuestra admiración; no esa idolatría ciega y supersticiosa que predican los textos de estudio» (77). Lo vemos: en este ejercicio escolar Varas plutarquiza de lo lindo, observando a los héroes de la patria con ecuanimidad exenta de todo nacionalismo. Después su obra comprobará que, en cuanto a historia nacional, no hay mucho pan que rebanar si uno solo se fija en el complaciente panteón oficial.
El libro, según nos cuenta Luis Alberto Mansilla en un excelente prólogo a otro escrito del autor, fue bien recibido por moros y cristianos, concitando una rara unanimidad entre los críticos desde Alone para abajo. El novel escritor podía entonces aspirar a otro tipo de proyecto más serio y ambicioso literariamente hablando.[1]
Sucede
Su próxima publicación va a ser Sucede, que sale a luz dos años después, en 1950. Con título nerudiano (extraído de Residencia en la tierra, II), con un largo epígrafe que transcribe el poema homónimo, con una composición que se despliega al hilo de los versos residenciarios, lo que toma Varas fundamentalmente del poeta es una temporalidad quebrada y quebradiza junto a una fuerte inspiración realista. De hecho, todo el libro trata de resolver la difícil contradicción entre una intención realista, la de hablar crítica y socialmente de lo que pasa en el país, y una organización vanguardista en la forma y composición y, sobre todo, en la actitud ante el lenguaje con que se elabora toda narración: «Pero entonces novela francesa antigua. ‘En el año de milochocientostres puntos suspensivos volvía yo de astericó, (sur Rhone) cuando el duque de trespuntosuspensivos me aseguró que X le había contado una historia muy escabrosa» (p. 29 de la edición Pax, única existente hasta la fecha).
Tanto la poesía de vanguardia como la prosa vanguardista han sido en Chile (y también en otras partes) prematuras y casi póstumas a la vez. En el caso de la prosa, aparte de uno que otro texto y de los grandes precedentes de Neruda y Bombal en los 20 y en los 30, la vanguardia se evapora para reaparecer muy posteriormente cuando el siglo ya está a punto de extinguirse. Sucede es una rara avis en este sentido, pues se publica exactamente a mediados del siglo, en un momento en que pocos textos comparten una orientación similar. (No pienso desde luego en las prosas poéticas de los poetas mismos; las hay muchas, pero pertenecen a un género o subgénero de otro costal.) Su carácter vanguadista, inspirado en Joyce y en los maestros norteamericanos, se manifiesta especialmente en la desarticulación constante del lenguaje, en las parodias y pastiches momentáneos a que se entregan el narrador y uno que otro personaje, y en la deliberada heterogeneidad narrativa en que consiste la acción. Evidentemente, lo que «sucede» en el relato ocurre en el país, el que es visto y entrevisto a través de rincones distintos y distantes. Escenas de delincuencia (que marcan por contraste el estilo no-naturalista de lo narrado), la tortura de un animal en un lugar rural, hombres llegando a un faro... Hacia el final del libro, en forma de collage a la manera de Dos Passos, hallamos noticias periodísticas que alguien lee y en que reaparece más de un personaje antes mencionado. La carta de un prohombre conservador habla de una idílica escena campesina que ha disfrutado con modestos trabajadores. La carta respira los sentimientos generosos y el alma pura de un patrón de fundo, a quien esos hombres del campo le recuerdan la inocencia y sencillez postuladas por «el gran ginebrino» (Pax, 154). Nosotros, lectores nada suizos y más bien contra-oligárquicos, hemos visto a los muchachos torturar a diestra y siniestra, con increíble crueldad, a un pobre animal que va a servir de ágape al hacendado rousseauniano. Las conexiones que arma Varas a partir de esta escena son eficaces y sugestivas. Muy cerca se glosa «El albatros» de Baudelaire, donde el sadismo de los marineros para con el ave oceánica es a todas luces semejante; y la carta es también contigua a un banquete de buenos asados que devoran criminales de guerra nazis en Nuremberg. Tortura de un animal, tortura poetizada, tortura a secas en la gran escala a que nos tiene acostumbrados la inmortal civilización europea: el triángulo no deja de provocar una inquietante y perturbadora visión de lo que «sucede» y sigue sucediendo chez nous. El libro termina en plena Guerra Fría, con la lucha de Grecia por un lado y la Bolsa de Nueva York por otro.
Es posible que el proyecto de Varas haya sido el de construir, paradójicamente, una totalidad fragmentaria. No un mosaico como el viejo «Chile, país de rincones» del proyecto naturalista de Latorre, en que estos tenían una valencia primariamente geográfica o ecológica, sino más bien el de una multiplicidad social sincrónicamente percibida, a través del diario y de un medio de comunicación como la radio. Los discursos de un partido de derecha en el interior del territorio se escuchan allá en la costa, en un lejano faro del litoral. Heterogeneidad humana, social, económica y laboral, precisamente a la manera de Dos Passos, que coexiste con diversos grados de densidad y en temporalidades históricas divergentes.
Creo, sin embargo –y aprovecho la ocasión para pontificar a posteriori– que el conjunto no está resuelto. El aspecto de fondo y el componente formal no se amalgaman, no entran en coalescencia ni alcanzan un punto de fusión. ¿Era el proyecto de Varas tal vez prematuro? Cabría aventurar que la lección más útil que el autor saca de su ambicioso aunque fallido experimento sea el distanciarse de una estética que no le cuadra ni le calza. Entrará en un largo hiato de silencio, que divide su producción literaria por un lapso de trece años. Su actividad de militante, su variado e intenso trabajo periodístico aguzarán su mirada para profundizar en la realidad nacional y forjar un proyecto más maduro y eficaz. Su arte saldrá ganando en claridad y solidez.
Porái y Chacón
Sucede concluía con el autor entrando a la radio donde iba a empezar a trabajar: «Esta carta, creo que es para usted. –A qué nombre está? –José Miguel Varas. –Sí. Para mí» (164). El lugar de su próxima novela, Porái, se llamará Varazón. ¿Pura coincidencia? 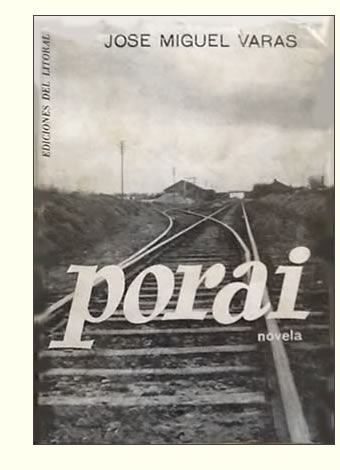
Esta novela –más bien novela corta o nouvelle– inaugura una década de intensa productividad del escritor que dará por lo menos tres textos, o colección de textos, esenciales en el conjunto de su obra: el mismo Porái del 63, Chacón de 1968 y el puñado de relatos contenido en Lugares comunes, de 1969. Constituyen un trío de espléndidos escritos que destaca con relieve en la literatura de la segunda mitad del siglo XX.
En Varazón, modesto y olvidado Macondo de la zona central de Chile, vive un grupo de pobres marginales. Es básicamente una caleta de pescadores. Porái va a ser entonces, y antes que nada, un texto clásico y decisivo sobre la condición del marginal en concretas y determinadas circunstancias de la vida. La noción, que se elabora justamente por esos mismos años sobre todo en el área de la sociología rural brasileña y en el estudio de los migrantes del campo a la ciudad (influirá pronto en la teología de la liberación de Hélder Câmara y en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire), significará después muchas cosas disímiles y dejará de tener un sentido unívoco y real. En los Estados Unidos llega a ser tema de la sociología cultural y se usa a veces para referirse a escritores consagrados que publican en editoriales poderosas y hasta oficiales. Marginales en sentido propio (el que aquí me importa subrayar) son los personajes de Varazón en Porái debido a su condición de humildes trabajadores subproletarios, a la existencia inestable y errante que llevan muchos de ellos y por situarse «al margen» de la cultura escrita. Varios de ellos son analfabetos. Vidas vagabundas, sin estabilidad ninguna –gente del pueblo que ha perdido sus raíces, separada incluso de los pobres inquilinos que viven muy cerca, tierra adentro, pero que, a pesar de una indudable precariedad, resultan menos miserables y desprotegidos que esos habitantes de la caleta costera–. La finura de percepción social en Varas es a todas luces sorprendente, por las modulaciones que introduce en el diálogo popular y el seguro dominio para captar el gesto significativo que identifica y da vida a sus personajes. Diálogo, caracterización y trama transcurren con notable fluidez a lo largo de toda la novela.
Mezcla de relato picaresco, de conseja popular o folclórica, historia de amor entre jóvenes pobres (un poco lo que de otro modo intentaba hacer Lihn en Agua de arroz, en uno de sus relatos, «Huacho y Pochocha», que acaba de reeditar Luis Íñigo Madrigal), Porái resulta así –en mi opinión– un clásico reciente desde cualquier punto de vista que se le juzgue. Fábrica narrativa precisa e impecable donde todo es justo, tono emocional y humano hecho con alquimia de risas y de lágrimas, etcétera, todo alcanza un señorío de profunda sencillez. Y el arte del título una vez más (ya «cahuín» era un hallazgo) lo encapsula todo: indicio de oralidad popular, signo de una localidad incierta y errabunda, atmósfera de interacción o comunión en la cocina o a la intemperie, «porái» es también la voz de un personaje enterizo que se nos impone magistralmente en la narración.
A propósito de Chacón escribí en otra oportunidad que me parecía uno de los tres o cuatro libros fundamentales sobre algunos dirigentes del movimiento obrero chileno. Junto al libro de Jobet sobre Recabarren, de la Vida de un comunista, de Lafertte, y de la biografía de Corvalán sobre Ricardo Fonseca, esta biografía preparada por Varas es un testimonio de primer orden sobre el gran responsable campesino, Juan Chacón Corona. Hábil en su técnica, ágil en su composición, este Chacón une los procedimientos de la entrevista con los del reportaje, la crónica con la noticia, la construcción novelística y el documento sociológico. Varas se adelanta con mucho a la importancia que va a adquirir mucho después el género de la historia oral en el campo de la historiografía y al reconocimiento posterior, principalmente por el Premio Casa de las Américas, del género testimonial como categoría nueva y representativa de las sociedades latinoamericanas. Produce con él uno de los testimonios más cabales y expresivos de nuestra verdadera historial social y sobre la actividad política de un sector decisivo de la población chilena. Dentro de la obra de Varas, Chacón da un nuevo giro al tratamiento de la dialéctica entre escritura y oralidad, esto es, la auscultación del habla popular y su recreación por medio de textos impresos –la voz detrás, a través y en lo hondo de la letra.
Los cuentos
La trayectoria de Varas cruza seis décadas, desde 1946 hasta el día de hoy. En el marco de esta cronología sus innumerables cuentos dejan huella de los cambios que al escritor le ha tocado vivir (geográficos, laborales, políticos) y de las inflexiones que el propio género experimenta en sus temas y registros estilísticos. También se refleja en ellos un nuevo modo de ver las cosas, que no rompe con las convicciones básicas del autor. Este no ha salido indemne del golpe militar (¡cómo!) ni de su larga estancia en el mundo socialista (Checoslovaquia, la Unión Soviética) que se derrumbaba a vista y paciencia de sus 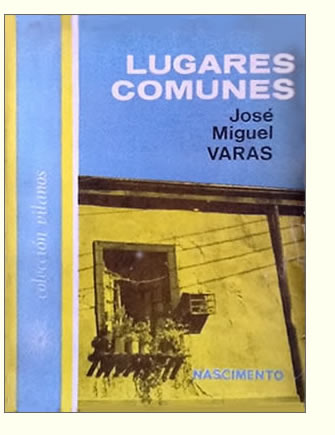 dirigentes. Reunidos a comienzos del nuevo siglo por la editorial Alfaguara (2001) forman un volumen harto considerable de casi setecientas páginas, que incluye por lo menos cuatro colecciones previas: Lugares comunes, ya mencionada; Las pantuflas de Stalin y otras historias, de 1990, que sale a luz poco después del retorno del autor, y donde se despliegan historias con la obsesión y delirio de un viejo dictador o en torno a las aventuras del fascinante personaje que fue el historiador José Grigulievich; Exclusivo, de 1996, con un impresionante relato de igual nombre dedicado a un gran periodista, y Cuentos de ciudad, su última colección hasta donde sé, de 1997. Como todas las piezas aparecen fechadas, es fácil observar su distribución cuantitativa en el curso de los años. Hay solo un par anterior a 1950 («Cautiverio» y «Relegados»), muy pocas entre ese año y 1960, aumentan sensiblemente en los 60 hasta el punto de dar origen a un primer libro aparte, ralean de nuevo en los 70 (con la notable excepción que señalaré) y, desde fines de los 80 y sobre todo en la década final del siglo, se aglomeran en una escritura caudalosa y torrencial. Naturalmente, se trata de una cronología externa y algo engañosa, pues es patente, a través de temas, asuntos y en razón de otras circunstancias, que muchos de ellos han estado en la mente del escritor (decir «en barbecho» sería poco cortés) por largo tiempo, esperando ese toque de gracia que García Márquez, con acierto sin igual, asocia con el arte de la cocinera cuando adivina instintivamente que la comida ya está en su punto. En el volumen de Alfaguara los cuentos se desgranan en ochenta unidades. Hay entre ellos, con criterio exigente, un puñado de cuentos de primer orden, perfectamente antologables, que justifican con creces el juicio que algunos buenos catadores nacionales (Uribe, Valente) han vertido sobre Varas, considerándolo como uno de los mejores cuentistas que escriben actualmente en Chile.
dirigentes. Reunidos a comienzos del nuevo siglo por la editorial Alfaguara (2001) forman un volumen harto considerable de casi setecientas páginas, que incluye por lo menos cuatro colecciones previas: Lugares comunes, ya mencionada; Las pantuflas de Stalin y otras historias, de 1990, que sale a luz poco después del retorno del autor, y donde se despliegan historias con la obsesión y delirio de un viejo dictador o en torno a las aventuras del fascinante personaje que fue el historiador José Grigulievich; Exclusivo, de 1996, con un impresionante relato de igual nombre dedicado a un gran periodista, y Cuentos de ciudad, su última colección hasta donde sé, de 1997. Como todas las piezas aparecen fechadas, es fácil observar su distribución cuantitativa en el curso de los años. Hay solo un par anterior a 1950 («Cautiverio» y «Relegados»), muy pocas entre ese año y 1960, aumentan sensiblemente en los 60 hasta el punto de dar origen a un primer libro aparte, ralean de nuevo en los 70 (con la notable excepción que señalaré) y, desde fines de los 80 y sobre todo en la década final del siglo, se aglomeran en una escritura caudalosa y torrencial. Naturalmente, se trata de una cronología externa y algo engañosa, pues es patente, a través de temas, asuntos y en razón de otras circunstancias, que muchos de ellos han estado en la mente del escritor (decir «en barbecho» sería poco cortés) por largo tiempo, esperando ese toque de gracia que García Márquez, con acierto sin igual, asocia con el arte de la cocinera cuando adivina instintivamente que la comida ya está en su punto. En el volumen de Alfaguara los cuentos se desgranan en ochenta unidades. Hay entre ellos, con criterio exigente, un puñado de cuentos de primer orden, perfectamente antologables, que justifican con creces el juicio que algunos buenos catadores nacionales (Uribe, Valente) han vertido sobre Varas, considerándolo como uno de los mejores cuentistas que escriben actualmente en Chile.
A mi ver, el primer cuento de Lugares comunes, «Nosotros», comparte ese rango y pertenece a esta categoría. En contrapunto ceñido con la letra del famoso bolero de Pedro Junco, la riña de una pareja que viaja en un taxi hace pendant con una historia de separación y abandono que brota de un programa radial. De modo elíptico y eficaz, yendo rectamente al fondo del asunto, Varas da cuenta de una relación destruida entre dos amantes, de su caricatura radial y de los efectos sicológicos que sobre el personaje masculino ejerce el medio de comunicación. Sicología de la ruptura, reflejo tecnológico y mediático, comicidad al borde del melodrama, producen una impresión sintética, un efecto global de increíble autenticidad. En varios de los cuentos con ambientación o elementos radiales (Varas conocía bien y desde dentro este espacio donde trabajó como locutor), hay quizá vecindad con la gran novela de Nathanael West, Miss Lonelyhearts (1933), traducida al francés en 1946 y encarecida por Sartre en su influyente ensayo ¿Qué es la literatura? Si tal es el caso, si hubo tal nexo, Varas habría aprovechado sagaz y creativamente la lección del norteamericano. «Radioteatro» es otra narración del mismo tipo.
«La denuncia», relato que destaca en el mismo libro, revela una preocupación dominante del autor en esa época, a la par que constituye una penetrante exploración del contraste entre los que trabajan y los que observan desde fuera, entre los que llevan ropa y utensilios de trabajo y los que miran con sorna, desprecio o indiferencia. Cuento muy ligado al desarrollo de la autoconciencia de clase, parte mostrando el complejo racial y racista frente al trabajador para describir enseguida el malestar y el temor inconsciente del grupo privilegiado. ¿Han cambiado tanto las cosas, hoy, en el Tercer Mundo?
En los Cuentos completos figura un haz de historias que se ha agrupado bajo un rubro apropiado, «Del exilio». Todos son relatos viscerales donde Varas ha puesto lo mejor de su intensidad como narrador. Sobresale, sin duda, «La terraza», que no por nada lleva la fecha de 1974. En Alemania, un grupo de exiliados se junta para conmemorar el sombrío año de ratas que termina y el nuevo que comienza. Hay garra, desesperación, mucho de rabia contenida en este cuento formidable. Hay todo eso, pero el vigor de la escritura no rompe el designio profundo de la historia. El español que hacia el final del cuento y en medio del llanto general de todos espeta brutalmente: «¡Coño! No lloréis como mujeres lo que no supisteis defender como hombres!», creo que habla más allá de los personajes del cuento. Este debería ser lectura obligatoria para todos los parlamentarios de izquierda que gozan hoy de buena salud en el Congreso, arriesgando la vida día a día por un salario suculento y soez. Dios los bendiga, a ellos que lloran a manos llenas. Maldiciones aparte, el cuento consuma de modo ejemplar un sutil manejo de la función del llanto, característico y recurrente en la obra de Varas. Lejos de ser elemento de compasión o melodramático, el llanto siempre desdramatiza o contramelodramatiza en las situaciones en que aflora. Allí las lágrimas –Brecht mediante– aportan siempre su gotita de Verfremdung.
Hoy
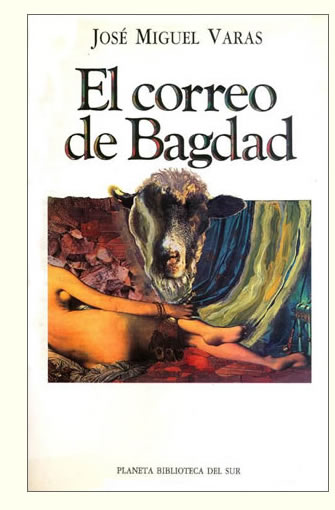 Me he detenido con amplitud en el primer Varas, antes del 73 o antes del 89, porque sospecho que su obra durante ese tiempo es poco conocida por las jóvenes generaciones. Después de su vuelta al país, en 1988, sus escritos se han hecho parte de la producción más importante de las letras chilenas y latinoamericanas en el gozne del siglo –cosa que el reciente Premio Nacional de Literatura en 2006 ha venido a ratificar–. Su opus magno, la novela El correo de Bagdad (ya con dos ediciones, 1994 y 2002), es un vasto friso de época desplegado en un triángulo espacial y cronológico que cubre la Praga socialista, el Chile del 73 y el Iraq posmonárquico de los 60. Se trata de una extraordinaria novela internacional e intercultural que termina en medio de la aguerrida rebelión kurda. También es significativa La novela de Elena y Galvarino, ambientada en torno a los sucesos del 73. Y en 2005 publicó un tomo de conversaciones y recuerdos del pintor Julio Escámez (Los sueños del pintor). Todo esto sin tomar en cuenta la rica «veta nerudiana» que hay en él, un vasto filón en que se explora el humor, el anecdotario y la génesis de libros y poemas de Neruda (Canto general, «El pueblo») sobre la base del conocimiento mutuo entre los dos escritores. La falta innata de pedantería por parte de ambos –Neruda y Varas– impidió que surgiera algo afín a Conversaciones con Eckermann, pero, a falta de pan, los numerosos textos están ahí, especialmente ese notable Neruda clandestino de que he hablado en otra ocasión. Igualmente, habría que recuperar alguna vez los apuntes y fragmentos, muchos de ellos brevísimos, que esbozaba a la rápida el periodista de El Siglo o de Vistazo, junto a sus crónicas políticas como corresponsal en Praga o en Moscú, entre otros lugares. Varas destaca en el arte de la viñeta y en el artículo dedicado a cuestiones de historia política. Pero todo esto es aún programático. Terminemos de una vez esta nota estimulando al autor a que concluya Milico,[2] manuscrito que sí ha estado en barbecho ya sus buenos añares y que habrá de constituir sin duda (he visto algunas páginas) una incisiva recreación de una fase duramente conflictiva en el pasado reciente del país.
Me he detenido con amplitud en el primer Varas, antes del 73 o antes del 89, porque sospecho que su obra durante ese tiempo es poco conocida por las jóvenes generaciones. Después de su vuelta al país, en 1988, sus escritos se han hecho parte de la producción más importante de las letras chilenas y latinoamericanas en el gozne del siglo –cosa que el reciente Premio Nacional de Literatura en 2006 ha venido a ratificar–. Su opus magno, la novela El correo de Bagdad (ya con dos ediciones, 1994 y 2002), es un vasto friso de época desplegado en un triángulo espacial y cronológico que cubre la Praga socialista, el Chile del 73 y el Iraq posmonárquico de los 60. Se trata de una extraordinaria novela internacional e intercultural que termina en medio de la aguerrida rebelión kurda. También es significativa La novela de Elena y Galvarino, ambientada en torno a los sucesos del 73. Y en 2005 publicó un tomo de conversaciones y recuerdos del pintor Julio Escámez (Los sueños del pintor). Todo esto sin tomar en cuenta la rica «veta nerudiana» que hay en él, un vasto filón en que se explora el humor, el anecdotario y la génesis de libros y poemas de Neruda (Canto general, «El pueblo») sobre la base del conocimiento mutuo entre los dos escritores. La falta innata de pedantería por parte de ambos –Neruda y Varas– impidió que surgiera algo afín a Conversaciones con Eckermann, pero, a falta de pan, los numerosos textos están ahí, especialmente ese notable Neruda clandestino de que he hablado en otra ocasión. Igualmente, habría que recuperar alguna vez los apuntes y fragmentos, muchos de ellos brevísimos, que esbozaba a la rápida el periodista de El Siglo o de Vistazo, junto a sus crónicas políticas como corresponsal en Praga o en Moscú, entre otros lugares. Varas destaca en el arte de la viñeta y en el artículo dedicado a cuestiones de historia política. Pero todo esto es aún programático. Terminemos de una vez esta nota estimulando al autor a que concluya Milico,[2] manuscrito que sí ha estado en barbecho ya sus buenos añares y que habrá de constituir sin duda (he visto algunas páginas) una incisiva recreación de una fase duramente conflictiva en el pasado reciente del país.
***
Aprender a leer no es fácil, en la medida en que la lectura no es una operación simple ni elemental. Según Irenée Marrou, los antiguos se demoraban cuatro años en hacerlo. Por mi parte, desde que Joaquín me dio la señal de partida, me he pasado cuatro veces ese lapso leyendo a Varas. Ha sido algo fructífero y no me quejo. Su obra sigue religiosamente las lecciones que Brecht destinaba «al uso de los lectores» en el prólogo de sus Hauspostille (¿Breviario casero?, Sermones domésticos, 1927): apelar al sentimiento y al intelecto a la vez, hablar de las catástrofes «naturales» que el hombre ha ido sembrando a su paso por el planeta, etcétera. Eso está en Varas y por ello me ha servido leerlo dentro y fuera del país. Fuera de Chile, me ha ayudado a paliar la misantropía de la patria inherente a la situación de exilio; dentro de Chile, me permite comprobar cuando vuelvo de vez en cuando que el «universo Varas» –la miseria, la desigualdad, la marginalidad que ha mostrado y no ha parado de denunciar– sigue vivito y coleando. Todo está allí, igualito, en un país que sigue teniendo mucho de cahuín y que yace porái sin nada de Chacón.
* * *
Notas
[1] Para unas pinceladas menos rápidas sobre Cahuín y algunos de sus aspectos (sobre todo la interesante cuestión de la precocidad de Varas), véase mi prólogo a la edición de LOM (Santiago, 2002).
[2] Milico, en proceso de escritura a comienzos de 2007 cuando fue redactado este texto, vio la luz a fines de septiembre de ese año, publicado por la Editorial LOM.