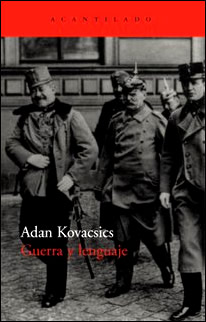
"Guerra y lenguaje", Adan Kovacsics,
Acantilado, Barcelona, 2007, 157 páginas
Por Jorge Polanco Salinas
Revista Analecta, #4, Primer semestre 2010, Viña del Mar
... . . . . . .. ..
Los libros que más han marcado mis lecturas el último tiempo provienen de una mano común: Adan Kovacsics. No se trata que los haya creado él, pero la mayoría han pasado por su reescritura, es decir, sus traducciones. Suyas son las versiones de Imre Kertész, Victor Klemperer, Ilse Aichinger y Ádám Bodor, y eso por nombrar las que he podido revisar, puesto que también ha traducido a Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Karl Kraus, Joseph Roth, Hugo Von Hofmannsthal, entre los más conocidos, y asimismo a Peter Altenberg, Lásló Krasznahorkai, Hans Lebert, entre los menos referenciados en nuestro país. Y la lista continúa. Si bien no me podría pronunciar por la corrección de sus traducciones, que se concentran principalmente en el húngaro y el alemán, sí estoy seguro que en gran parte de la belleza que exhiben en castellano tiene mérito Kovacsics. Es cierto que el traductor es soslayado habitualmente respecto del creador y el crítico; sin embargo este oficio involucra un compromiso con la lengua fundamental, si se toma en cuenta el lugar que le otorga Benjamin –por ejemplo- en la búsqueda por atravesar la babel lingüística en pos de la lengua paradisíaca. La sutileza y sensibilidad por el idioma de Klemperer o las disonancias despiadadas de Kertész, por citar dos de sus versiones, no podrían siquiera sospecharse si no fuera por la labor del traductor. Ya lo decía Primo Levi cuando su obra comenzó a conocerse en alemán: “la experiencia me ha enseñado después que la traducción y compromiso son sinónimos”.
Pero lo insólito no proviene solamente de la capacidad idiomática de Adan Kovacsics, sino más bien de nuestro desconocimiento, puesto que -¡para no creerlo!- nació en Santiago de Chile. No me atrevería a afirmar plenamente si se considera chileno, en la medida en que viajó a los catorce años a Viena, completando sus estudios de filosofía y filología, y después se trasladó a Barcelona, donde es un reconocido traductor en diversas casas editoriales. Sin embargo, esta reseña -que requería de un breve preámbulo acerca del autor- no se sitúa sobre su trabajo de traducción, sino en su vertiente escritural, todavía más desconocida en Chile que la anterior. El libro a consignar es Guerra y lenguaje, publicado hace tres años, y aun cuando se encuentra en el límite de la recepción de una reseña, la mayoría de lo que se escriba sobre Kovacsics sonará a nuevo.
La sutileza del estilo es la primera gentileza del libro. Una cierta sobriedad y agudas observaciones sobre los autores trabajados, que bordean el cuento y el ensayo, le dan un tono literario más que crítico. El ensayo, cuando puede asumirse de esa manera, culmina en bellas alegorías, extraviando gratamente al lector en sus referencias. Las cuatro secciones del libro pueden dividirse en dos y dos, esto es, en la primera y la tercera en cuanto al primado del tono ensayístico, mientras la segunda y la cuarta pueden leerse como narraciones. Guerra y lenguaje retrata en general personajes literarios de la Primera Guerra, sobre todo de Europa Oriental, que Kovacsics conoce a cabalidad. Sus mismas traducciones y los años de residencia o viajes a las ciudades aludidas –Viena y Budapest, primordialmente- le posibilitan recrear el ambiente cultural de los escritores y personajes abordados. El asunto crucial que trata el libro refiere a la estrecha relación entre la catástrofe de la guerra con la catástrofe de la lengua, y aun cuando pareciera obvio por el título, no lo es tanto si consideramos que la crisis lingüística se advierte ya a finales del siglo XIX y principios del XX.
El primer capítulo, “Crisis del lenguaje”, trata primeramente la célebre Carta a Lord Chandos -o Una carta, como precisa Kovacsics-, donde Hofmannsthal patentiza en 1902 el escepticismo y la duda en las potencialidades del lenguaje. Este cuestionamiento implica una dificultad suma al escritor, puesto que “la dedicación a la literatura crea una carencia” (p.9), una experiencia de la intemperie que podemos ver en varios de los escritores remarcados por Kovacsics. De pronto, el lenguaje se 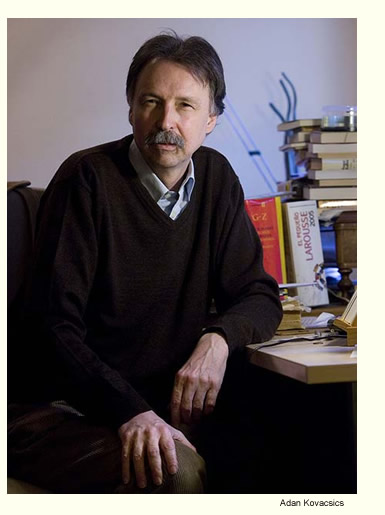 volvió inhabitable y, por ende, llevado al extremo de perder terreno frente a la acción o la acritud. Es la desconfianza que se vislumbra en el dadaísmo, en las sátiras y conservadurismo metodológico de Karl Kraus –enfático en ironizar el mal uso del idioma-, así como en la apuesta anarquista de Gustav Landauer o las críticas de Mauthner a las murallas de la lengua. El más citado a lo largo del libro es Karl Kraus, quien “se cebaba en las erratas como Freud en los lapsus. Kraus ponía el lenguaje como eje para medir la degradación” (p.26). Pero los mencionados no son los únicos (no podría nombrar a todos los aludidos). Kovacsics pasa revista también a Musil, Bachmann, Celan, Bäcker, Jelinek, donde la relación entre guerra y lenguaje cubre una estela más amplia que la primera parte del siglo, incluso extendida igualmente a los objetos y la naturaleza. “¿Existe algo –pregunta Kovacsics- que quede al margen del lenguaje mortífero, que parece haberlo inundado todo?” (p. 38). Hay, en esta interrogación, una concepción de la lengua que quedará merodeando al traer consigo una reflexión posterior a la guerra, a la que nos referiremos más adelante.
volvió inhabitable y, por ende, llevado al extremo de perder terreno frente a la acción o la acritud. Es la desconfianza que se vislumbra en el dadaísmo, en las sátiras y conservadurismo metodológico de Karl Kraus –enfático en ironizar el mal uso del idioma-, así como en la apuesta anarquista de Gustav Landauer o las críticas de Mauthner a las murallas de la lengua. El más citado a lo largo del libro es Karl Kraus, quien “se cebaba en las erratas como Freud en los lapsus. Kraus ponía el lenguaje como eje para medir la degradación” (p.26). Pero los mencionados no son los únicos (no podría nombrar a todos los aludidos). Kovacsics pasa revista también a Musil, Bachmann, Celan, Bäcker, Jelinek, donde la relación entre guerra y lenguaje cubre una estela más amplia que la primera parte del siglo, incluso extendida igualmente a los objetos y la naturaleza. “¿Existe algo –pregunta Kovacsics- que quede al margen del lenguaje mortífero, que parece haberlo inundado todo?” (p. 38). Hay, en esta interrogación, una concepción de la lengua que quedará merodeando al traer consigo una reflexión posterior a la guerra, a la que nos referiremos más adelante.
El segundo y cuarto capítulo adoptan un tono narrativo, en los cuales se relatan las historias de Hubert Matuschka y Elvira Rádai, respectivamente. El primero consiste en varios cuentos simultáneos que dejan al lector en el suspenso de la continuidad del relato, donde la técnica literaria consiste en intercalar narraciones con un sentido oscuro sobre el género y las historias contadas. El personaje Matuschka, por ejemplo, es un escritor austríaco que viaja a los castillos a quemar sus textos, sin descubrirse bien si fue asesinado o si el amigo que recorría con él sus aventuras en motocicleta era el verdadero autor; Kovacsics traduce “casualmente” uno de los escasos textos conservados. De Elvira Rádai, por su parte, se cuenta la historia de su vuelta a Hungría después de la reclusión en Auschwitz. Detalles de la incomprensión y el extrañamiento, en una pesada atmósfera silenciosa, atraviesan la narración. Los familiares de su marido, conocido después de la guerra, y el niño con problemas lingüísticos que Elvira cuida, sirven de telón de fondo a una escena que sorprenderá al final. Las breves reflexiones lingüísticas y la imagen detenida de los personajes intervienen en una tensa calma, donde el fin alumbra hacia atrás el relato, marcando lo no dicho en la incomunicación. La alegoría pareciera primar en estos retratos que conforman Guerra y lenguaje.
El tercer capítulo homónimo al libro vuelve a plantear el ámbito cultural de la Primera Guerra, cuando algunos escritores quedaron en silencio tras su estallido. Es conocida la frase de Benjamin que después de la gran guerra los hombres volvían mudos del campo de batalla. Una explicación a este fenómeno viene sugerida en el texto, aunque no sea tal vez su propósito. La gran cantidad de libros que comenzaron a circular posteriormente, según Benjamin, eran todo menos experiencia. En aquella disociación la técnica tiene gran responsabilidad, y más precisamente dentro del ámbito escritural, el surgimiento de los corresponsales de guerra. Tal oficio ejercido al principio por poetas y novelistas, Kovacsics lo describe de modo tal que se entienden mejor las razones por las cuales los escritores -obligados a ejercer de propagandistas- comienzan a “incomodarse”, debido al empleo del lenguaje entendido como utensilio. La abundancia de libros, nacidos ya caducos como medios para justificar la guerra, realza la imposibilidad de la experiencia. Si bien no es la única explicación, es un registro histórico relevante que impregnará las discusiones literarias y filosóficas sobre la palabra. Vale decir, el predominio de la concepción burguesa (Benjamin) que enfatiza la instrumentalidad y la comunicación –cuyo predominio de la información y la habladuría constituyen una de sus máculas-, puestas al servicio de fines bélicos. En esta medida, “expresarse en contra sin más no era tal vez la fórmula adecuada. Habría significado añadir una voz más al discurso. La percepción a la que se debía el silencio era que hasta el eje de la lengua se había movido” (p.69). Así es como Kovacsics lee la parálisis de Rilke y, a su vez, el silencio de Wittgenstein, quien en esos años reflexiona –a diferencia del énfasis de la lectura positivista- en “resguardar el espacio de lo indecible” (p.89). Una breve y hermosa frase de Kovacsics consigna lo que estamos indicando, al atravesar quizás su concepción sobre los escritores que delicadamente sintetiza: “el silencio: el lugar donde se guarda y se protege el verbo ante el arrasamiento, el cajón donde se esconde el tesoro ante las tropas” (p.69).
Paradójicamente, el cúmulo de textos publicitarios y propagandísticos durante la guerra ubica al escritor en un lugar complejo, donde la caducidad de la palabra se confabula con la amnesia. La publicidad “nace siempre vieja” (p.102). El fetichismo y la cosificación son las maneras con que la violencia reverbera sutilmente en la lengua. Aquello se deja notar cuando el autor se refiere a las relaciones entre lenguaje y mercancía, propaganda y guerra. La introducción de la jerga técnica no fue caprichosa, constituyó una forma de habituar al belicismo. “Y lo cierto –aclara Kovacsics- es que ahora hasta la paz e incluso las víctimas tienden a convertirse en producto, si es que no lo han hecho ya” (p.109) Además al abocarse a lo caduco, las palabras se preparan para el olvido. Esa sería, quizás, otra manera de continuar las catástrofes. “El nombre, pensado para grabarse en la memoria, se convirtió en la palabra destinada a ser olvidada. Así funciona, de hecho, la actualidad: como una fábrica de neurosis” (p.112).
La violencia no sólo procede del “exterior”, el mismo lenguaje se ve afectado en su manera de ser concebido. Es decir, la separación entre un elemento pasivo y otro activo del signo, proveniente del pensamiento romántico, es suprimida en pos del privilegio del ámbito activo -o arbitrario- con el fin de provocar efectividad, adelantándose al enemigo, a las “cosas” y sus “representaciones”. La acción y el deseo de decidir comienzan a primar. La palabra es tramada por la voluntad, donde se pone en vilo la verdad y también –agregaríamos- el lenguaje mismo. A pesar de la marca crucial de la guerra, la catástrofe no pareciera terminar en ella, continuando imbricada dentro de la lengua en los tiempos de paz. Pareciera que ese callar, al que apunta Kovacsics durante el estallido de la lucha, resonara todavía como respuesta a ese “algo que se había producido en el interior del lenguaje y que provocaba tal reacción” (pp.71-72). Allí es donde perdura una pregunta, después de leer el libro, que todavía retumba con posterioridad a las guerras, en aquel opaco resplandor de las palabras que atraviesa el silencio. O dicho en signos de interrogación, ¿qué tipo de vínculo guarda el silencio con la guerra, es solamente pasivo o es otra forma de violencia? Más aún, ¿cómo se extiende entre el boscaje de las palabras, cuando ha cesado el acontecimiento histórico?