Proyecto Patrimonio - 2020 | index | José Santos González Vera | Autores |
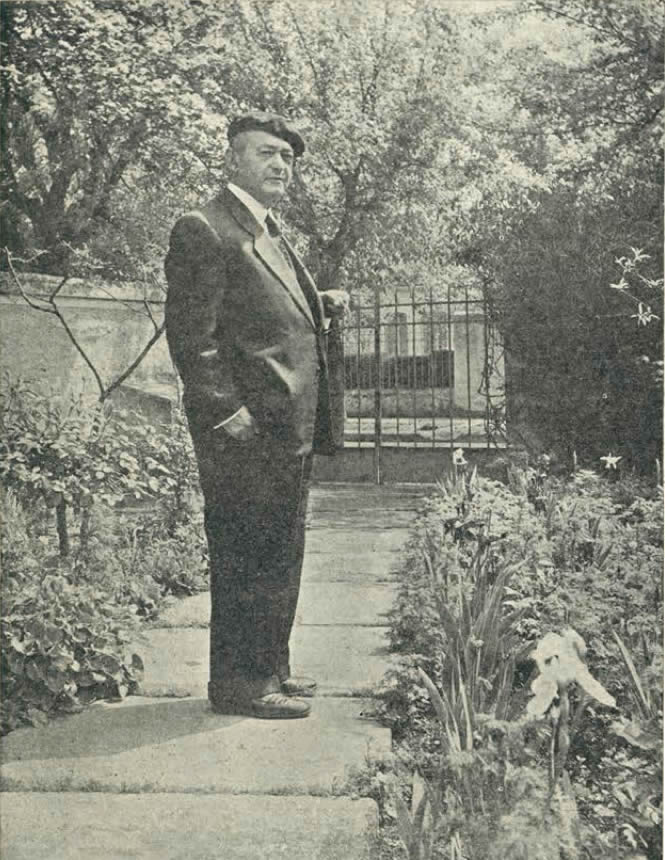
EUTRAPELIA
El escritor y su experiencia
Los diversos oficios - Un retrato de Gorki - Aventuras en Valparaíso
Su primer boceto: "El Conventillo" - Hacia el oficio de escritor
Por José Santos González Vera
Publicado en La Gaceta de Chile, N°2, octubre de 1955
.. .. .. .. ..
A Juvenal Hernández
Era adolescente cuando para ganarme el pan, intenté aprender los más diversos oficios. Así pude vincularme a obreros ansiosos de establecer una sociedad igualitaria y libre, como la conciben los anarquistas. Muy pronto hice mía tal aspiración, porque nada ayuda tanto a decidirse como el ser joven, y todavía con un resto de candor. La hermandad perfecta se estaba fraguando casi a mi vista. De habérseme preguntado la fecha de su advenimiento, y del consiguiente cambio social, no hubiese vacilado en considerarla terrenal dentro de cinco años. El año del mancebo es muchísimo más largo que el del adulto.
De esos trabajadores, decididos artesanos del porvenir, fué el zapatero Augusto Pinto, mi maestro. Nos unía la más profunda afinidad y cuanto él decía encontraba en mi eco perdurable. Siempre estábamos imaginando detalle a detalle, la organización futura, la de los iguales. Aunque su certidumbre de que la sociedad ideal era tan inevitable como el aire y la luz, expresó una vez:
—¡Gran cosa sería un estado de pobreza sin miseria!
Cuando lo dijo me pareció un
deseo prudente, juicioso también, pero muy limitado. Pienso, ahora, que si la humanidad alcanzara ese nivel, el de la pobreza sin miseria, en no más de un siglo, habría que echar a vuelo todas las campanas.
¿De qué modo podía acercar, hacer más viable, la sociedad de los iguales? Mi padre había escrito relatos y versos que dejó inéditos. Mi abuelo materno redactó obras técnicas. Y mi madre, lectora de novelas, solía, en noches de invierno, contarlas con viva sencillez.
• • •
Al servir de mozo en una biblioteca, hallé un retrato de Máximo Gorki, que lo mostraba con sobretodo de cuello redondo, abotonado bajo el mentón. El abrigo se me grabó tan profundamente, que de imagen se me transformó en deseo. Recorté el retrato y lo conservé largo tiempo. Había leído los más de sus libros. Leyéndolo tomé gusto por el paisaje literario y pude, cuando mi sensibilidad se afinó, sentirlo en la naturaleza. Su amor por la errancia prendió en mi, pero, dada mi índole sedentaria, en vez de ir de una región a otra, como Gorki lo hiciera, lo satisfice cambiando de empleos dentro de la ciudad. No trabajé sino para patrones agradables, notoriamente simpáticos. Al equivocarme y caer bajo la potestad
de un sujeto hosco o ligeramente animal. en el lapso de una mañana lo abandonaba. No había entonces poder alguno que me obligara. Casi era un hombre libre.
Nunca tuve sobretodo. Mi madre, al comenzar el frío, metía, entre el forro y la tela de mi chaqueta, una mano de periódicos, y en la estación, invernal sentíame tan abrigado como un rey austero. Pero el de Máximo Gorki se impuso. Ni antes ni después sentí con persistencia deseos de poseer cosa alguna, salvo ese abrigo. Apenas reuní dinero encargué uno parecido, mas no de género grueso como el buen sentido aconsejaba, sino de cheviot. Al principio estuve muy satisfecho. Consideraba que llevándole me identificaba con el ideal del hombre superior que uno se ha forjado.
Leí, entonces, "El abate Julio", de Octavio Mirbeau.
En el transcurso de los meses perdí el regocijo que mi abrigo me causara, tanto porque me flotaba, lo que podía estar bien en un profeta, como porque se me enquistó la tonta idea de que él asemejábame al fraile loco, al abate Julio.
Una noche, ya tarde, mientras bebía café en la Alameda, acércoseme un alemán escuálido y viejo, que al mediodía dejara el hospital. Cubríase con camisa de brin, carecía de hogar y su porvenir inmediato era la neumonía. Una mezcla de piedad y despego a mi sobre todo, tan flotante, me impulsó a dárselo sin pensarlo dos veces.
• • •
Bajo la influencia de Gorki tomé la descomunal resolución de irme a Valparaíso. Era para mi no menos que partir a la Cochinchina. Nunca había visto el mar. Durante un mes imaginé cuál sería mi vida en el puerto. Lo mejor de los viajes debe ser la visión previa.
Figuró en mis planes dormir junto al malecón. Fantaseando en mi casa no podía sentir frío ni molestia por la promiscuidad, ni desazón por la catadura de los vagos.
Al abandonar el tren, en el puerto, huyó de mi el deseo de pernoctar al aire libre. Sin demora busqué la carta de recomendación que alguien, casi a la fuerza, puso en mi bolsillo, y acepté, muy complacido, la hospitalidad que se me brindaba.
Tras unos días de ocio, me convertí en vendedor de libros, primero en la subida de San Juan de Dios: a continuación en el Pasaje Quillota. Ofrecíanse en una tienda los saldos de la que fuera editorial del libro barato. Entre las obras que adquirí, a sesenta centavos el volumen, estaban "El Inútil" de Joaquín Edwards Bello y "Azul" de Rubén Darío. Los demás vendedores, que lo eran de aves, verduras y frutas, mirábanme no sin extrañeza, juraría que con menosprecio también.
• • •
Agotada esta experiencia, fui cobrador de tranvías en la línea de Valparaíso a Viña del Mar. Pretendieron enseñarme su manejo, pero cuando me lo confiaban no lograba detenerlo antes de la esquina, sino más allá, a media cuadra. Por milagro no atropellé a nadie.
De cobrador no conseguí sobresalir. La vida en el puerto era muy familiar y solía acontecer que subieran señoras, hasta elegantes, que habían olvidado su portamonedas. ¿Cómo incurrir en la grosería de hacerlas bajar? En ese evento debía, hidalgamente, premunirlas de boleto para que el inspector no me multase, pues existía la creencia ignoro si fundada, de que todos los pasajeros pagan.
Era frecuente que el carro, en el terminal, se repletase con gentes que subían, simultáneamente, por ambas plataformas. La cobranza, con el vehículo en marcha, y con tal hacinamiento de prójimos, era lenta, llena de peligros, penosísima. Desde luego imposible resultaba cobrarles a todos; no quedaba tiempo para ordenar las paradas ni las partidas: protestaba el público; el maquinista me injuriaba con expresiones muy cálidas, y de subir el inspector debía afrontar su fiera mirada, y el parte que no demoraba sino segundos en redactar. Mientras solía equivocarme en los vueltos, siempre en mi contra, porque el pasajero sabe con qué paga y comprueba cuánto se le devuelve. Si les daba de más, guardaban provechoso silencio. Como debía desplazarme entre sujetos numerosos, de conceptos muy desiguales acerca de la propiedad, estaba a merced de siniestros necesitados, de muy largas manos, de los cuales a duras penas conseguía precaverme. Al acabar mi turno, y entregar el dinero en la contaduría de la empresa raro era que no me faltase. En el primer mes trabajé casi en exclusivo beneficio de aquélla y en los que vinieron, no pude eludir la visita a tan pavorosa oficina.
Aunque mi designio no era trabajar de balde, ya porque le empresa perseguía el interés y no la beneficencia, ya por mi propia necesidad clamente, en el hecho, por torpeza, mi sueldo era ilusorio. Esta circunstancia contribuyó a que en ciertos días rehusara el turno, a sabiendas de que sujeto quedaba a nuevas multas, y me fuera a vagar por los cerros del puerto.
Tales andanzas, y otras que es humanitario emitir, sirvieron de núcleo a la segunda parte de "Vidas mínimas"
• • •
Al retornar a Santiago tuve mayor contacto con José Domingo Gómez Rojas que, fuera de su voz abarcadora, tenía el poder de amplificar cualquier asunto. (Hasta miedo inspiraba a algunos). Era elocuente. Nunca carecía de tema ni jamás se mostró decaído. Bastaba que dijera una frase para que su fantasía lo proveyese de ciento o mil más. Estudiaba castellano en el Instituto Pedagógico. A una pregunta del profesor Ducoing contestó en un discurso de una hora.
Comenzó escribiendo versos en la huella de ciertos poetas anarquistas argentinos, como José de Maturana. Luego hizo dramas y comedias y, bajo el sortilegio de Oscar Wilde y de Gabriel Miró, prosas alegóricas o narrativas que, con sus comedias y versos metía en un saco. Era fecundo. De una sentada escribía dos sonetos. Al compartir su cuarto por unos días, una noche en que me hallaba en cama leyendo, él, antes de tomar la pluma, seriamente, como si fuera casual, se empolvó las manos y se puso a la tarea. Me cuidé de expresar mi asombro.
Era literario y lo arrastraba la elocuencia, pero al caer a la cárcel sus versos rezumaban sufrimiento.
Además de hablar bien tenía innúmeros talentos. De los jóvenes que conocí éste fue quien pudo disparar más alto.
Nunca mermó su admiración por Oscar Wilde, pero en lo demás era versátil. Al ser encarcelado, su actitud bizarra con el juez Astorquiza fue digna del gran inglés. Es cierto que le costó la vida.
Era generoso, y lo animaba una curiosidad universal. Le habría gustado frecuentar a las jóvenes más empingorotadas. Afanábase en que sus amigos fuesen escritores o artistas. No había uno al cual no le adivinase vocación. Durante un paseo por la orilla del Mapocho, con algún misterio, me aconsejó escribir. De las observaciones que yo hacía infería él que en mí, todavía en potencia, existían condiciones literarias. Como pasáramos ante una carretela, agregó:
—Aquí tienes la carretela, su caballo, el conductor. Hay un chico. Todo deberá describirse. Si el caballo anda, sus herraduras producen sonidos. Debes reproducirlos. El tiempo es fresco y caluroso; el rostro del carretelero acusa un estado de ánimo. Deberás captarlo, y también lo que sirva de marco, cuanto se ve o se mueve en torno. ¿Has leído "El hombre que sorbía su sopa", de Edgardo Garrido Merino? He ahí un cuento hecho con nada y, sin embargo, parece un cuadrito, uno de esos cuadritos flamencos.
Anduvimos cinco horas. El hablaba y yo escuchaba embelesado. Sus palabras estimularon mi vanidad y en la noche me senté a la mesa, en el comedor, mientras mi gente dormía, y escribí. ¿Qué pude hacer? De seguro algo muy ingenuo, una especie de introspección.
• • •
Escribí unas pocas páginas en el año inicial, y continué leyendo al Príncipe de Kropotkin, que era mi guía. Entre sus muchas afirmaciones sabias, se me grabó la de que no hay pensamiento ni sentir que no pueda expresarse claramente con sencillez. Esta idea fué para mí como esas melodías que el subconsciente atesora y que, por periodos, proyecta hacia la zona luminosa de nuestra sensibilidad, para regalarnos.
La enseñanza mediante el libro, proclamarlo no es audacia, reside en que lo aseverado en éste se entienda de una sola manera. Cuando caben dos o más interpretaciones es porque el escritor no fué preciso ni claro. Un libro así vale como acertijo.
Hay quien piensa que lo desentrañable en la primera lectura carece de profundidad, y es, así lo creen, superficial y hasta
banal. A mi ver es profundo el escritor que ve más lejos y ve mas hondo, siempre que sepa acercar lo lejano y hacer diáfano lo escondido.
Me cuidé de no leer tratado alguno que contrariase mis ideas. Habíalas acogido con fervor, con religiosidad, tal si fueran dogmas. Creía haber descubierto la verdad y sentía por mis semejantes un piadoso desdén. ¿Qué les impedía ver lo que yo veía y pensar como yo pensaba? De Kropotkin pasé a otros rusos y en seguida —sin percatarme— a los franceses, los nórdicos, los españoles, a cuantos tenían como horizonte la mejora social.
Antes de un lustro empecé a leer autores que no pretendían sino reflejar la realidad o decir lo que se les antojaba. Necesité valor al principio. Después me fui acostumbrando a la libertad mental. Es un placer que embriaga y que confunde. El verse de súbito frente a todos los caminos, dificulta la elección. Los hombres independientes los que pretenden ser libres, no hay duda que responden a una vocación y forman parte de una familia, distinta a la de los simples creyentes que van, presurosos, a un término ubicable.
Los buscadores libres caminan sin rumbo fijo, van dispersos, no tienen mira común. Sus pequeñas conquistas no pesan ni abultan. Les gusta desplazarse por lugares y senderos elegidos al azar, pero si se considera el número de ventanas que abren aquí y allá, se justifica su móvil. Son iluminadores. Y cuando los otros, los del dogma o del sistema, se han comprometido y los valores de la convivencia están en trance de sucumbir ¿quién saca un vozarrón más retumbante? ¿Quién clama más alto? El hombre que busca su verdad, aunque no vaya por camino conocido, suele encontrarla para todos.
• • •
La lectura ha sido mi placer más logrado. Por leer quise hacerme barbero y acepté empleos míseros. Siendo mozo en la oficina de una fundición emprendí la lectura de los rusos. Mi patrón salía en las tardes.
A veces un industrial, que había entrado sin que lo sintiera me preguntaba:
—¿Quedan uniones del seis?
En ese minuto solía estar en Odesa o en el mar Caspio, de ayudante del propio Gorki que allí trabajaba de estibador. ¿Se figuran mi apresuramiento, la celeridad con que debía abandonar el mar ruso para llegar en un santiamén a la oficina?
Al que pregunta le parece interminable el tiempo que antecede a la respuesta, aunque sea de segundos. Y mi cuerpo estaba ahí, y mis ojos miraban y mis manos se movían, pero mis labios no podían responder. Era casi eterno el instante que mi alma tardaba en incorporárseme.
—Quedan. ¿Cuántas necesita? — respondía al fin.
Era vez de alegrarse, el comprador mostrábase de súbito perplejo, como si ya las uniones del seis le fueran indiferentes. Al irse me gratificaba con la más anormal mirada de soslayo. Sólo después de mucho vivir, entendí que se mira de esa manera al que vuelve de la hipnosis o al extravagante.
Debía llevar encargos a domicilio. Leía en los tranvías. Al cabo de largo rato sentía desasosiego, como si esta vez demorase más en llegar. Efectivamente, me había pasado.
Con un libro abierto me iba a almorzar. Solía el personaje adueñarse de mi espíritu y miraba a través de mis ojos. Me sentía muy extraño, y feliz de serlo, pero nunca conté esto a ser viviente. Sojuzgado por el personaje, qué desconocido hallaba mi barrio, la calle misma en que moraba. Y no podía ser de otro modo. Aquél era natural de Ucrania.
De noche proseguía la lectura en cama. ¡No hay delicia igual!
A las once, mi madre, que gozaba del privilegio de leer en las tardes, clamaba:
—Apaga la luz.
Conseguía una breve tregua. Y luego debía obedecerle porque era madrugadora. El desdichado personaje, en esa página estaba sufriendo un trance de consecuencias imprevisibles y quedaría entregado a su propia suerte. ¡Qué callada desesperación se apoderaba de mí!
Cuando me echaban del empleo o resolvía no ver más a mi patrón, ni a ninguno de sus parientes inmediatos, vivía horas inmejorables. Eran quince o treinta días de hartazgos y de orgías en la Biblioteca Nacional, a la que entraba apenas abierta.
Leía con vehemencia, visitaba otros países y era testigo de hechos sumamente privados y subyugantes. Estaban a mi disposición las mejores y las peores almas. Al salir, anochecido, a las calles céntricas, lo hacía con la sensación de verlas por primera vez, después de larga ausencia. En la casa observaba a mi madre y hermanos con acumulada ternura. Era como si me los regalasen de nuevo.
Casi ignorándolo derivé hacia la literatura. Redacté un boceto titulado "El conventillo". Conocí a don Miguel Luis Rocuant, que, por cortesía, me pidió colaboración para su revista. Don Miguel era de figura imponente; vestía bien; daba bastonazos a los choferes que ensordecían con sus cláxones; al término de su almuerzo encendía un puro larguísimo y, dos veces por semana, visitaba al Presidente de la República, que era su amigo.
El título de mi escrito parecióle de malísimo gusto. Cuando se lo entregué vestía paleto enhuinchado. Fue peor. Mas, como hombre fino y de educación a prueba de emociones, hizo un gesto amable y dijo: —Mejor le pondremos "En el arrabal".
En el arrabal, fue la base de "El conventillo", que, en seguida, desarrollé y es parte de Vidas mínimas.
Al aparecer la colaboración no cabía en mí de alborozo. Y éste llegó al éxtasis cuando vi, en el mismo tranvía en que viajaba, a un individuo gordo, empleado de zapatería, que llevaba la revista en su mano y leía mi producción. Antes le tuve por criatura insignificante. Desde ese momento hallé en él un halo superior y, durante muchos años, al verlo tan opulento de formas, parecíame que éstas eran el mero disfraz de un pensador que se ganaba su vida en un afán modesto.
• • •
Cuando empecé a escribir, era costumbre leer un trozo a cualquier compañero. Nadie se ofendía. El oidor no dejaba nunca de corresponder con una frase estimulante. En esa inteligencia leí a un amigo poeta unas pocas páginas y, terminado que hube, lo miré.
¿Y saben ustedes qué me dijo?
—Tu prosa es como estar contando chauchas.
Siempre había sido un hombre desabrido, pero en ese momento llegaba al exceso.
Escribía de preferencia en los veranos para quitarle el cuerpo al frío. Trabajaba en la noche. Hacía un párrafo, lo corregía y, al desaparecer la posibilidad de mejorarlo, poníale en limpio en otra hoja, y en ésta comenzaba el segundo. Era procedimiento digno de un miniaturista chino, que se me pegó de observarlo en el poeta amigo, el cual pulía verso por verso y sólo escribía el siguiente cuando el anterior estaba acabado del todo. Necesitábamos de grandes cantidades de papel.
Mi propósito fue ser preciso, económico de palabras y ajustarme a lo que sentía. También quise ser consecuente con mis ideas humanitarias y ofrecer al posible lector, escritos breves. Más tarde, atendiendo un consejo, escribí de una vez el asunto, con vista a preservarle la frescura y la unidad.
En la siguiente sesión me ocupaba de ordenar lo escrito y en muchas otras de suprimir lo accesorio, y completarlo. En ocasiones luchaba en vano por continuar, pero no daba con la frase o el párrafo que permitiera pasar de una idea a otra, de una escena a otra escena. Esa frase que sirve de puente, da que hacer. Descubrí, tras fatigosa búsqueda, que la consulta con la almohada tenía sentido profundo, y, al dormirme, hacía traspaso de mi preocupación al subconsciente, ese mozo interior que tanto nos ayuda. A la vuelta de días la frase o el párrafo graciosamente caían a la punta de la pluma.
Otra dificultad que sume al escritor en sostenidas vacilaciones es cuando, en lo que va escribiendo, una idea secundaria se desarrolla y colorea desmesuradamente. Lo doloroso para el autor en que esta idea de una página o más y que en sí tenga alguna calidad. ¿Cómo sacrificarla si ha salido tan bien, con tanto sentido y fluidez? Un sentimiento paternal induce a dejarla y el total se resiente y fracasa. Muy a la larga, se adquiere el heroísmo de eliminar cuanto sea impertinente.
La eufonía nos arrastra, a menudo, a redondear la frase, a darle un término expirante. Mas, releyendo, se advierte que las dos o tres últimas palabras son palabras, por dentro nada las anima. Entonces uno las suprime y la frase queda como esos senderitos de montaña cortados por el abismo.
Es fastidioso también que el texto quede liso. Disgusta que ideas y sentimientos se ajusten a un diapasón. Debería producirse en la prosa un poquito de oleaje. La variación es lo que todo escritor envidia al músico.
La inteligencia disfruta cuando puede prever el desarrollo y fin, en cualquier plano, de un relato. Pero eso suele matar la sugerencia, hilo sutil a través del cual quien lee completa la creación. Si imaginamos la pintura de un trozo de calle, cegada al fondo por una vivienda, podemos figurarnos cómo viven los que ahí habitan, pero si el pintor deja la calle abierta, quien mire podrá imaginar infinidad de variantes y cuando la propia fantasía deje de ver, quedará todavía la ilusión de que el camino continúa.
Lo que ameniza el trabajo es la persecución de oraciones o vocablos sin. oficio. No soy mal cazador y termino la jornada con las manos llenas. Suele asaltarme la duda de que, alguna vez, la euforia me lleve a eliminar palabras que podrían tener función.
El texto concluido —un relato, un cuento, lo que sea— mejoraría muchísimo si fuera conocido de personas habituadas a leer. Casi nunca sus reparos son equivocados. Si leemos a cualquiera una página sobre algo real, es seguro que nos dará una opinión certera. Mejor aún si dejamos que la lea sin apuro.
La última lectura de su original debería hacerla el autor en frío, cuando haya olvidado lo que escribió, y no corregir más de cinco páginas diarias para que su atención se mantenga ávida.
No parece sensato que el autor pueda gozar leyendo sus propios libros. Al leer lo suyo, por acabado que esté, no puede eludir el contraste entre lo conseguido y el antecedente que le sirvió de inspiración. Gran parte de éste continúa dentro de él en estado inefable, como ocurre con lo más tierno, con lo más delicado.
El placer se lo procuran las obras ajenas, pues las aprecia en sí por lo que expresan, por la emoción y el agrado que le transmiten, sin saber de qué partieron sus creadores. Y disfruta más que el lector común, porque sabe cómo se escribe y celebra, a conciencia, las dificultades que el literato salvó con grandeza.
Se dirá, ¿por qué empeñarse entonces en escribir y no contentarse con los libros clásicos, probados por siglos? Aquí se impone una confesión penosa: hasta el más humilde escritor, aquel desconocido aún de sus vecinos, conserva la irracional esperanza de crear una obra imperecedera. Aunque exista en español una medida tan alta como el Quijote, él confía, por instantes que se van y siempre retornan, en hacer algo mejor. Si lo dice a gritos, será tenido por loco, y de insistir hasta puede ser recluido.
Ninguna persona razonable osaría negar a nadie la posibilidad de un logro inmortal. Mientras aliente el más cohibido de los seres, tendrá la potencia de expresar lo nunca dicho.
Un escritor concienzudo no puede aspirar sino a que su obra sea pasable o, si se prefiere, digna de leerse. Hasta ahí puede la voluntad. Escribir, alguna vez, una página merecedora de constante recuerdo, es algo que no depende del autor. Es un resultado, una gracia o milagro, cuyas leyes todavía se desconocen.
Pero, aunque se escriba mal, escribir es un bien, sobre todo para aquellos seres, hiperestésicos, a quienes la vida hiere en exceso y que, por educación, orgullo o admiración a los ingleses, no gritan ni se lamentan, y absorben los sinsabores y los malos ratos, sin pestañear, sin darse por enterados, aunque, a su debido tiempo, su sistema nervioso o su estómago sí que se enteren.
Cuando el prójimo herido quiere olvidar sus penas leyendo, no entenderá lo que lee; si se sumerge en un ambiente de melodías, no podrá oír, pero si escribe —o se entrega a un trabajo de creación— a los pocos minutos, todo su ser estará dentro de las ideas, las formas o los colores y pronto no sentirá malestar alguno, no sentirá su cuerpo, lo que constituye casi la felicidad.
También fatiga escribir. Cuando al borde del cansancio visitaba librerías, y veía sus anaqueles repletos de libros que nadie compra y que, seguramente, sus autores hicieron con la intención clarísima de que fueran obras maestras, mi entusiasmo esfumábase por completo.
• • •
Apenas he dicho que terminé un libro: Vidas mínimas. Puedo agregar que lo publiqué. Por dos o tres meses estuve disfrutando de abundante felicidad porque los críticos lo recibieron bien, pero el público, además de cauto, se mostrada prudentísimo, tanto que demoré diecisiete años en vender quinientos ejemplares. Sin embargo, tuve suerte con otros tantos que regalé. No me rechazaron ninguno.
Como la bondad de lo que se escribe no se puede demostrar, ni probar, el autor no tiene la certeza de haber hecho obra verdadera sino a ratos. Cuando surge la duda, se siente la más desvalida de las criaturas.
Los sensibles en demasía recuerdan que existe el vino, el cognac y otros agentes de olvido. Los más vigorosos, con fuerza suficiente para enmendar su rumbo, se hacen industriales, comerciantes o funcionarios. Al bordear la cincuentena tiene un poco de plata. Basta que estén en reposo para que les entre cierta desazón: ¿Y si de persistir hubiesen escrito un buen libro? Y los abruma una tremenda melancolía.
Cuando se apoderaba de mí el desaliento, releía el prólogo que, por su gusto, Alone puso a Vidas mínimas. Releyéndolo conseguía, si no resucitar mi confianza, por lo menos dejarla latente.
El literato en formación, al vencer las primeras dificultades, se considera alto como una torre, y a medida que avanza, que va dominando la técnica, escribiendo mejor, empequeñece. Hay instantes, y también semanas y meses, en que no se ve, en que parecería estar a ras de tierra.
No hay escritor que pueda prescindir del estímulo. Algunos siguen escribiendo porque amigos piadosos les aseguran una periódica ración de elogios. Durante un tiempo lo confortarán esas alabanzas; luego necesitará más y, si todos los lectores y críticos se pusieran de acuerdo en celebrarlo únicamente a él, no le causaría extrañeza. Sentiría que es lo justo.
A veces un escritor piensa que su vecino es un simple, hombre sin clave y sin ideas, pero si éste se le acerca y le dice que leyó su último cuento y le agradó como ningún otro, se dirá: "¡Qué equivocado estaba! Este hombre es, qué duda cabe, muy culto, tiene gusto y su inteligencia es aguda".
Se asemeja a los demás artistas en lo desmesurado de sus ambiciones. Aspira a que su obra sea única. Si en un rapto de escepticismo se le entra el pensar insidioso de que su libro es meritorio en su país, verá presto que hay otros libros nacionales tan estimables como el suyo. Supongamos veinte. Esta comprobación lo inducirá a pensar que en el continente pueden, de esos veinte, salvarse dos. Y si de razón en razón asciende al plano universal, dejando de lado épocas, escuelas y cualesquiera diferencias, puede que ninguno le parezca digno de figurar junto a las grandes obras. Y el más horrendo pesimismo lo abatirá días y meses.
Otros literatos, por desventura poquísimos, son paternales, no dudan jamás y, aunque asombre, aman cuanto sale de sus manos. Los desespera, eso sí, la tardanza de los lectores en participar de idéntico amor. Suelen atribuirlo a incomprensión. Y para darse ánimo sueñan en que escriben para las generaciones futuras presumiblemente más lúcidas.
• • •
Debido a la necesidad de ganarme el pan en lo primero que se me presentara, a mi debilidad por conversar horas, tardes y días, a mi escondida inseguridad (que a pesar mío conservo en el afán literario y en la acción), demoré cinco años en terminar el segundo librito: Alhué, más breve que el anterior. La crítica volvió a mostrarse generosa. Pude obsequiar cuatrocientos ejemplares. Los lectores dejáronse llevar por sentimientos dadivosos y agotaron el resto de la edición en no más de doce años.
Después me entregué a la vida, que fue para mí conservar más y admirar los bienes terrenales. Y también disfrutar de algunos. Y pensar en dónde y cuándo confluyen nuestra propia existencia y la de todos, y buscar, sin rumbo certero, el camino de la mejora común, que no se ve claro sino por instantes. Tras largos intervalos escribía unas páginas. Y hubiese abandonado tan sano entretenimiento de no entrar a una nueva revista, en la que debí colaborar cuando otros no podían hacerlo.
Tardé más de veinte años en publicar Cuando era muchacho. (Sería injusto decir que el público conservó su serenidad. No. Su primera edición, se ha vendido en dos años solamente. Habrá que achacarlo a la velocidad de la vida moderna.
• • •
Al que mantiene comercio con la literatura le preocupa saber, a través de su existencia, en qué consistirá su aportación. Puede, cavilando mucho, convencerse de que debe dar lo que en él hay de genuino, pero, se dirá ¿qué es lo genuino en un hombre determinado? La iluminación, a diferencia de la gracia que viene de lo alto, suelen proporcionarla los demás. Uno, en buena porción, es lo que otros aseguran que es, y sólo en parte ínfima lo que cree ser.
Aceptemos que se esté formado de una personalidad externa, sometida a usos y normas sociales, y de un ser interno cuyos pensamientos son espontáneos, buenos o malos, a veces temerarios o debilitados por un sino tímido, pero siempre vitales, verdaderos. Esa parte de nosotros es lo peculiar, lo genuino, la que debe ser escuchada.
El descubrimiento de lo que uno es, y no de lo que pretende ser, es valerosa tarea pues acaece, si el coraje no nos abandona, que tras mucho examen deba uno tenerse por individuo apenas mediano, lleno de limitaciones, condenado, perpetuamente, a no traspasar ciertas zonas.
Es natural que deseemos ser mucho y un tanto triste que en verdad seamos algo, pero, aunque sólo seamos algo, no cesa la obligación de dar lo propio, de darlo tan acabado como nuestro entendimiento lo permita.
Si el escritor escucha a su alma, y revela lo que en ella hay de valedero, no podrá falsearse.
Al verter el sentir íntimo se impone una consideración: la de no menospreciar la condición de los demás. Cuanto digamos será una apelación a la sensibilidad, a la conciencia del prójimo.
La misión del escritor es registrar los pensamientos del pueblo, todo el contenido de su voz, su sentir múltiple.
Y como el fin suele unirse al principio, repito que comencé a escribir en procura de un orden más favorable a la comunidad; tuve en el camino graves dudas sobre el sentido del progreso; hasta creí que después de agotarnos en cualquier intento creador, volvíamos al primitivo lugar, pero viviendo y juntando años, he adquirido el convencimiento de que estamos viajando siempre en dirección certera, aunque las fuerzas sociales nos obliguen a dejar el camino directo y nos impongan fatigosos rodeos. Las instituciones son transitorias. La fuerza también lo es. La libertad, ordenadora perfecta, nunca es abatida por completo. De todas las pruebas surge más robusta. La equidad, aventado el ofuscamiento multitudinario, nuevamente encuentra refugio en mayor número de corazones. Y lo único firme, real, estable, es lo que los seres consienten sin presión de nadie.
Creo que la vida humana no tendría tanto arraigo si uno no pudiera forjarse planes de mejora social, si no imaginara que alguna vez habrá un nivel mínimo, pero satisfactorio, del cual nadie pueda descender y sí ir subiendo, por un más sabio empleo de las manos y del espíritu, a estados superiores en que cada hombre y mujer pueda realizarse, para goce suyo y ajeno. Uno sería asaz empedernido si no concibiera la sociedad del porvenir de modo inevitablemente idílico.
Fotografía superior: Antonio Quintana