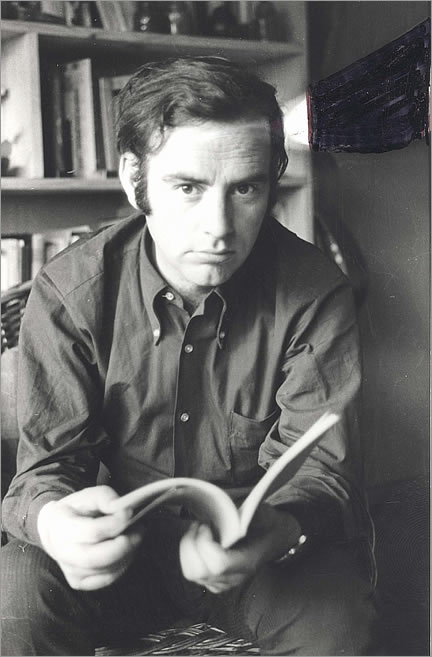Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Jorge Teillier | Autores |
El espacio teilleriano: el territorio de los sentidos[1]
María José Naudon Dell'Oro
Publicado en "La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos", Universidade da Coruña, España. 2005.
Eva Valcárcel, (coordinadora)
Tweet ... . . . . . . .. .. .. .. ..
Cuando en uno de sus poemas, el poeta chileno, Jorge Teillier[2] se refiere a la poesía, dice de ésta que debe ser “usual como el cielo que nos desborda” y “que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse”[3]. Esta declaración pone de manifiesto la capacidad de la poesía para despertar las resonancias afectivas del alma y agolpar en la mente ideas e imágenes capaces no sólo de trasmitir sentimientos, sino de dotar al momento presente de una intensidad que naturalmente no tiene. Al mismo tiempo, estos versos dejan entrever la apuesta que la poesía lárica[4] hace por alcanzar una especial conexión entre quien a ella se enfrenta y su mundo poético. Apuesta que se concretará en la elección de un determinado tipo de imágenes, un determinado lenguaje y unos principios en torno a los cuales se estructura esta creación.
En esta línea, la poesía lárica plantea la existencia de un centro mítico, la “aldea”, espacio en el que el poeta recrea una realidad vivida en el pasado, realidad de la que parten y a la que vuelven todos sus sueños y sus anhelos. La construcción de este espacio se materializa fundamentalmente a través de la memoria.
El uso de esta facultad como instrumento o base de su poética se llena de sentido si consideramos que ésta permite alcanzar la aspiración humana de traer al presente aquello que se encontraba perdido. Este movimiento propio de la memoria no sólo nos acerca a aquello que, alguna vez, hemos captado por los sentidos, sino también nos aproxima a nuestros propios imaginarios, algunos de los cuales permanecen en el campo de la inconsciencia. De esta manera la acción de la memoria permite contemplar el transcurso temporal de nuestra vida como una unidad y nos permite concretar la narración de nuestra propia historia.
Esta realidad pone de manifiesto la fuerte unión existente entre la memoria y el origen, pues a través de la primera es posible acceder al segundo. Por otra parte, ligazón al origen y a nuestras raíces –entendiendo éstas en sentido amplio- es a su vez la que nos permite adquirir una identidad y revelar hasta qué punto dependemos o no de nuestra historia. “La ligazón al origen, que posibilita habitar el mundo, se conserva como memoria que se guarda de la propia vida y en especial de la niñez”[5].
Como iniciador de la corriente lárica Teillier percibe —y así lo ha expresado en muchos de sus escritos[6] — una necesidad profunda de recuperar la identidad del hombre y de acercarlo a sus orígenes. Esta necesidad se aprecia, teóricamente, en una forma de entender la literatura fundada en el arraigo y se materializa en la construcción de la aldea. Esta última representa el reencuentro con los orígenes y es, al mismo tiempo, resultado de la indagación en la propia identidad.
Planteado lo anterior, y adentrándonos ya en la cuestión que hoy nos concierne, intentaremos desentrañar de qué forma y porqué razones este espacio lárico alcanza una especial empatía con el lector. Por qué potencia la afectividad logrando que quien se enfrenta a él capte, “una resonancia afectiva, como una melodía guardada y recóndita que el poeta libera al rozar con la palabra los objetos conductores”.
Una primera forma de aproximarse a la respuesta es indagar, aunque muy someramente, en el modo de construcción del mismo.
La primera nota que distingue al espacio lárico es su carácter cotidiano. Los elementos sobre los que está erigido son sencillos, naturales, próximos. El agua, el pan, los árboles, el viento, los ríos y la lluvia son, entre otros muchos, imágenes que una y otra vez afloran en estos versos. Ahora bien al insertarse en esta poesía lo cotidiano se reviste de un carácter especial, se enriquece, pues el poeta logra arrancar nuevos sentidos que permanecían ocultos ante nuestros ojos, haciendo resplandecer el bosque oculto tras las hojas.
Revestido de esta nueva naturaleza, lo cotidiano pasa a ser vehículo que nos dirige al misterioso mundo que hay tras las cosas, propiciando una reinserción del hombre en la naturaleza y una recuperación de los sentidos que permita recibir, limpiamente, la admiración de las maravillas del mundo.
Ejemplo de lo anterior son estos versos del libro Los Trenes de la Noche[7] en los que el viento adquiere una realidad distinta, enriquecida e integrada al hombre:
A la ciudad debía acompañarme el viento del sur.
El viento que se queda rondando en los campos y es el sereno
que los villorrios escuchan sin esperanza todo el invierno (...).
El viento que barre con cardos y girasoles.
El viento que siempre tiene la razón y todo lo torna vacío.
El viento.
Esta integración con el medio, postulada por Teillier, supone una identificación tan profunda entre el hombre y la naturaleza que permite al espacio elevarse como intérprete de situaciones y sentimientos. El poeta está de tal modo inserto en la naturaleza que la utiliza como una forma de expresión. Por esta razón ésta, y las cosas cotidianas, se erigen como espejos del alma.Esta consideración transforma al espacio en un código entre el poeta y quien se enfrenta a su obra. A través de él, se van revelando las claves en torno a las cuales se estructura su creación, y se va haciendo manifiesta su propia visión del mundo y de la poesía. Teillier no formula declaraciones explícitas, por el contrario, deja que el espacio sea el que refleje su propia esperanza, desesperanza o contradicción.
Como consecuencia de lo anterior encontramos en la obra espacios que actúan como binomios opuestos: es el caso de la aldea (espacio positivo en cuanto representa las aspiraciones láricas del poeta) que se opone a la ciudad (espacio negativo en cuanto es reflejo del progreso y la modernidad que se oponen a las aspiraciones láricas y hacen olvidar la pregunta por el origen).
Del mismo modo aparecen elementos que en el contexto de la aldea significan una cosa, mientras que en el contexto citadino otra simbolizando el menoscabo que representa la ciudad. Es el caso de los versos que siguen en los cuales la lluvia, elemento básico del paisaje lárico, produce efectos completamente dispares según se ubique en la aldea o en la ciudad. En la aldea las consecuencias de la lluvia son positivas. Su presencia limpia de pesadillas. Por el contrario en los segundos versos la lluvia, ahora en la ciudad, es vida pero negativa. La ciudad crece pero lo hace como rosa oxidada, simbolizando la pérdida de un espacio y un anhelo.
Pero sus manos alejan los malos sueños
como las manos de la lluvia
las pesadillas de las aldeas[8].La lluvia hace crecer la ciudad
como una gran rosa oxidada[9].
Consecuente con lo anterior el espacio actúa, también, como imagen de lo que el poeta quiere expresar. Son muchas las ocasiones en las que Teillier se sirve del espacio para significar algún contenido o bien para caracterizar tanto personas, como situaciones. Las palabras pasan, entonces, a un segundo plano y el poeta, muestra toda su potencialidad en la formulación de imágenes que no sólo destacan por su fuerza y su intimidad, sino también por su originalidad.Ha sido precisamente esta característica la que le ha merecido a Teillier el mayor reconocimiento a su trabajo poético. Muchos de los críticos que se han referido a esta obra han destacado la gran capacidad del poeta en cuanto al trabajo de la imagen, resaltando que la fuerza de esta poesía está, precisamente, en la imagen y en la emoción difusa que ella contiene. La eficacia de las mismas reside en su capacidad para revelar un mundo, un universo poético, una manera de mirar[10]. A través de ellas Teillier crea una atmósfera propia, y potencia su capacidad evocadora y comunicante[11].
Lo anterior es resultado de la coherencia fundamental que esta poesía exhibe entre aquello que rodea al poema y el poema mismo. Teillier ha optado por un paisaje, por una forma de construcción, por unos elementos y juega con ellos hasta desentrañar ese espacio con detenimiento. Esta opción revela, no sólo, un conocimiento acabado del mismo, sino una deliberación meditada en cuanto a la forma de construcción y expresión de su poesía. La elección del lenguaje, de las imágenes, de los modos expresivos revela, no sólo, una preferencia por una forma poética sino también una apuesta por conseguir un cambio personal y social que encuentra en la poesía su instrumento.
Este sistema de construcción poética logra la creación de espacios con una fuerte carga de intimidad, espacios que brillan desde dentro y que hacen de ella una obra emotiva, nostálgica y evocadora.
Este “brillo interior” que transmiten los espacios teillerianos es el vínculo que atrae al lector hacia ellos y se funda en la posibilidad de reconocer o empatizar con los espacios y elementos que lo componen. Al ser ésta una poesía de lo cotidiano esa posibilidad de identificación se vuelve extremadamente amplia.
El tratamiento de lo cotidiano, como elemento propio de este espacio, se lleva a cabo potenciando lo visual y lo sensorial en general. Esta poesía, básicamente, mira y escucha. Aunque no son pocas las referencias que podemos encontrar relativas a otras actividades sensoriales. Esta utilización de los sentidos rescata una forma de acercarse al paisaje que es coherente con el planteamiento teórico de la obra. Una forma de aproximación que intenta descubrir la maravilla de las cosas cotidianas, así como su riqueza y cercanía al hombre.
Pueden verse en esta poesía las grandes extensiones de trigo, las “gavillas de islas amarillas”, el cielo azul, el río azul, el blanco de la nieve, el brillo del cerezo tras la lluvia, la claridad del día y la oscuridad de la noche cuando la luz se extingue tras los bosques de pinos.
Puede oírse en esta poesía la marcha de los trenes, los pasos del forastero, el movimiento de las aspas del molino, las conversaciones de los amigos en el bar, el llanto, el diálogo en la cocina de la casa materna, la grave voz del vino, la leve voz del té.
Esta presentación enriquecida de lo cotidiano puede simbolizarse como una serie de cuerdas que la poesía lanza hacia el lector para que éste coja aquellas que le sean más cercanas. Al aceptarlas el lector recrea en su interior sus propios ecos. Recrea aquellas resonancias que sólo él conoce, y que, probablemente, es incapaz de dar a conocer a los demás. La “elección” de aquellas cuerdas entra en el ámbito de la propia experiencia, pues éstas vienen dadas por las distintas vibraciones, que cada uno de los estímulos lanzados, en este caso por la poesía, producen en los seres humanos. Indagar en sus justificaciones supone adentrarse en los rincones más profundos de la personalidad.
Este efecto producido por la poesía permite al lector no sólo acercarse, sino sentirse dentro de ella pues, aunque no sea propiamente así, siente compartir un lenguaje, siente haber creado él mismo las imágenes que se le ofrecen y, en definitiva, cree ver reproducidos entre los versos aquellas experiencias personales antes alojadas en el pasado.
Lo mismo que ocurre en el plano de los elementos cotidianos sucede en el ámbito de los sentimientos. Esta obra incorpora en su lenguaje el tratamiento de una serie de sentimientos que se van encadenando al espacio y que como ya hemos señalado se manifiestan a través de él.
Este efecto se facilita aún más si recordamos que parte importante de la fuerza de esta obra reside en su capacidad para crear espacios de intimidad, pues son precisamente esos espacios los que potencian más fácilmente la afectividad.
El sentimiento que actúa como base es la nostalgia, que en palabras del propio Teillier es, “sal y agua, de esta poesía”[12]. La intensidad de la misma “invade iluminadoramente cada poema (...) hasta hacerse huella, cosmos, realidad secreta y emocional”[13]. Esta nostalgia no es sólo relativa al pasado sino también del futuro, es decir, “de lo que no nos ha pasado pero debiera pasarnos”[14].
A partir de ella surgen otra serie de manifestaciones que van desde la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperanza, de la certeza a la contradicción y que, por lo general, caminan paralelas al devenir de la vida de Jorge Teillier. En la medida en que el alcoholismo se va haciendo con él y, que éste comienza a reflejarse en su obra, los sentimientos se inclinarán hacia la soledad y el desposeimiento.
La forma de expresión de los sentimientos es también sencilla, clara y transparente. Se trata de sentimientos cotidianos —ni heroicos, ni trágicos— sentimientos usuales que facilitan la identificación con el hablante, con su conflicto, con su batalla. Un ejemplo de lo anterior podemos encontrarlo en los siguientes versos de un poema dedicado a la hija del poeta titulado: Paseos con Carolina.
Pertenece a uno de los últimos libros de la producción. El espacio se ha trasladado a la ciudad y el poeta carga con un alcoholismo agudizado e irreversible. Avanzando en sus versos evidenciamos la angustia del poeta transplantado, la soledad del que no pertenece a ese lugar y la nostalgia fija siempre en el pasado.
En una tarde de ninguna tarde sales a pasear del brazo
del loco del Tarot
Será como mirarse en un caleidoscopio
único lujo de la vitrina del
bazar del barrio
vemos al dueño tratando de reanimar los carbones del
brasero.
Será todo como en la Plaza Manuel Rodríguez
que era el patio de tu casa
allí robaron tu triciclo sin permiso de tu Ángel de la Guarda (...)
Aparece una frutería igual a la de doña Modesta en Lautaro
desde allí saludabas todas las mañanas a la viuda del
guardacruzas en caseta esperando la pasada del tren lastrero (...)
No te importa
que me jale la barra del Bar (...)
porque sabes que a tu lado recupero
la Bilz de los carros de tercera
y la Panimávida tiene sabor a Veuve-Clicquot
Hemos salido a pasear juntos después de no sé cuántos
Años
Carolina de todas las estrellas
Carolina de más estrellas que todos los vinos y generales
del mundo(...)
Me gusta pasear caminar contigo y ver que tus zapatos que
aquí no se usan
hacen florecer los adoquines (...)
y que puedes convertir en nidos todas las computadoras
Todo esto sonriéndome (...)
mientras apoyas tu mano en mi muda mano
Carolina,
amor mío,
hija mía[15].
La identificación con el conflicto del hablante se hace más fácil pues la forma de expresión es, como lo decíamos, sencilla y transparente. El poema no oculta nada: nos presenta a un padre enfermo que pasea con su hija luego de mucho tiempo. El paseo que ambos emprenden se vuelve pretexto para recordar, para intentar revivir un espacio amado y perdido.En este texto como en muchos otros, las emociones son fácilmente reconocibles y los sentimientos fácilmente empatizables. Sentimos que ingresamos en la intimidad del hablante, que desvela en el poema su dolor, su soledad, su nostalgia y, más allá de todo juicio a la calidad poética, al lector le es posible entenderlo e incluso ponerse en su lugar.
Todas estas consideraciones permiten sostener que el espacio teilleriano actúa como vínculo entre el lector y la poesía, enlazando aquello que fijamos como parte de nuestra propia experiencia, con un espacio poético creado en el poema.
Se trata de una construcción de percepciones trabajadas en las que el poeta, a modo de orfebre paciente, logra trasformar la propia experiencia en experiencia universal. Enfrentada a ella el lector logra penetrar la obra, conocer y reconocer un espacio que el poeta ha modelado idealmente como refugio originario. Y una vez dentro no será extraño que el lector logre ver el color de las guindas en la alacena, oler el vino que se ha escapado de la barra de un bar solitario o sentir la brisa que, a su paso, deja el tren rápido que emprende camino a la ciudad.
_________________________________________________
Notas[1] Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación de la Universidad de Navarra acerca del espacio en la Literatura Hispanomericana.
[2] Obras de Jorge Teillier: Para Ángeles y Gorriones, Santiago, Editorial Universitaria, 1996; El Cielo cae con las Hojas, Santiago, Ediciones Alerce, 1958; El Árbol de la Memoria, Santiago, Arancibia Hnos., 1961; Poemas del País de Nunca Jamás, Santiago, Arancibia Hnos., 1963; Crónica del Forastero, Santiago, Arancibia Hnos., 1968; Muertes y Maravillas, Santiago, Editorial Universitaria, 1971; Para un Pueblo fantasma, Valparaíso, ed. Universitaria de Valparaíso, 1978; Cartas para Reinas de otras Primaveras, Santiago, ed. Manieristas, 1985; El Molino y La Higuera, Santiago, ed. del Azafrán, 1993; Hotel Nube, Concepción, Ediciones Lar, 1996; En el Mudo Corazón del Bosque, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1997; “Los Trenes de la Noche”, Santiago, Mapocho, Tomo 2, N°2 , 1963; “Poemas Secretos”, Santiago, Anales de la Universidad de Chile, 135, 1965, pág.157-165; Prosas, en Ana Traverso (ed.), Santiago, ed. Sudamericana, 1998.
[3] J. Teillier, “Despedida”, en El árbol de la memoria, Santiago, Arancibia Hnos., 1961, pág. 41.
[4] Entendemos por Poesía Lárica la línea de creación iniciada por el poeta Jorge Teillier (1935-1996), que irrumpe el escenario literario chileno de mediados del siglo XX. Este nuevo concepto, comprende una forma de creación que, sin desdeñar los conflictos e interrogantes de su propia época, aboga por un acercamiento a los orígenes, a la tierra, al “lar”, como lo denominaría Teillier haciendo suya una idea de clara raigambre rilkeana. En este intento, Teillier acomete la construcción de un mundo nuevo, la recuperación-creativa del pasado a través de la memoria. Esta búsqueda se concreta en la construcción de un espacio mítico, fuera del tiempo y del espacio reales —la aldea— cuya existencia permite ubicar el “lar teilleriano” en lo más profundo de la génesis poética.
[5] Mónica Codina, El Sigilo de la Memoria: Tradición y nihilismo en la narrativa de Dostoyevski, Pamplona, Eunsa, 1997, pág. 107.
[6] Cfr. principalmente con J. Teillier, “Los poetas de los lares. Nueva visión d la realidad en la poesía chilena”, Boletín de la Universidad de Chile, Santiago, mayo 1965, 56, y ”Sobre el mundo donde verdaderamente habito o la experiencia poética”, Trilce, Valdivia, 1968-1969, 14. Ambos artículos se han incorporado en un libro recopilatorio de la crítica Teilleriana de reciente publicación. J. Teillier, Prosas, en Ana Traverso (ed.), Santiago, Sudamericana, 2000.
[7] J. Teillier, “Los Trenes de la Noche”, Mapocho, Santiago, 1963, Tomo 2, n° 2, pág. 37.
[8] J. Teillier, Muertes y Maravillas, Santiago, Editorial Universitaria, 1971, pág. 33.
[9] J. Teillier, “Poemas Secretos”, Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1965, 135, pág. 162.
[10] Cfr. José Miguel Ibáñez, Poesía chilena e hispanoamericana actual, Santiago, Nascimento, 1975, pág. 365. También Jorge Velez, “Jorge Teillier y su universo poético”, Boletín de la Universidad de Chile, 1964, págs. 48-49.
[11] Cfr. Eduardo Llanos, Los Dominios Perdidos, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1998, pág. 14.
[12] J. Teillier, El Árbol, ed. cit. pág. 41.
[13] Carlos Olivares, Por un tiempo de arraigo, Santiago, Lom, pág. 14.
[14] J. Teillier, Prosas, Ana Traverso (ed.), Santiago, Ed. Sudamericana, 1999, pág.63.
[15] J. Teillier, Cartas para Reinas de otras Primaveras, Santiago, ed. Manieristas, 1985, pág. 46.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Jorge Teillier | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
El espacio teilleriano: el territorio de los sentidos.
Por María José Naudon Dell'Oro.
Publicado en "La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos", Universidade da Coruña, España. 2005.
Eva Valcárcel, (coordinadora).