Proyecto
Patrimonio - 2013 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |
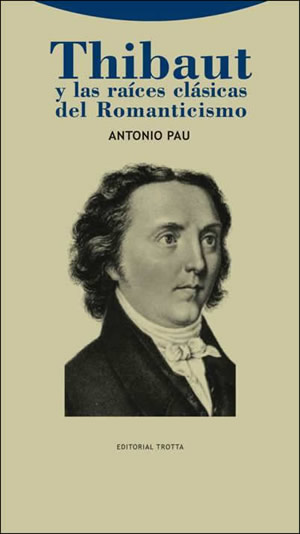
“Cuando el fuego baja directamente del cielo”
Thibaut y las raíces clásicas del romanticismo, de Antonio Pau
Trotta, 2012, 276 páginas
En revista Derecho y Humanidades
Nº 20, 2012
Por Joaquín Trujillo Silva
.. .. .. .. .. ..
Respectivamente, tanto en el Derecho como en la Música es reconocido Anton Thibaut (Hanover. 1772 — Heidelberg, 1840) por su inigualable criterio jurídico y comprehensivo sentido musicológico. La publicación de Thibaut y las raíces clásicas del Romanticismo, Trotta, 2012, ha refrescado dicha rara confluencia en tanto le ha dado un tratamiento unitario. La obra —escrita por el jurista, literato y notario español Antonio Pau, quien ha dado a la imprenta traducciones de y ensayos sobre Rilke, Hölderlin y Novalis, entre otros—, es una de aquellas piezas maestras que resultan de la apreciación que un sabio hace de otro sabio, infrecuente acontecimiento por el cual los legos podemos hacernos una idea general, aunque siempre estrecha, de un espíritu difícilmente categorizable, como suelen ser los grandes, y, que, para decirlo sin rodeos, es el caso del de Anton Thibaut.
Ahora bien, Thibaut es conocido por haber representado la contraparte de von Savigny en la famosa disputa por la recepción de la codificación en Alemania. Thibaut estuvo por la adopción del Código de los franceses —o mejor dicho, los cuatro códigos franceses (el civil, penal, procesal y de comercio)—, mientras que von Savigny, y su alter ego Rehberg, se opusieron aduciendo una serie de razones que devendrían en lo que se dio en llamar Escuela Histórica del Derecho (A la que Fichte llamó Arqueológica del Derecho, en tono de burla (Pau, 2012, p. 67)), puesto que estaban por el estudio pormenorizado de las varias norias jurídicas que habían dado origen al entonces derecho de la Nación Alemana, evitando así el antojadizo traspaso de filosofía iusnatural —según ellos “a-histórica”— en boga a un cuerpo legal tan sucinto y de sobreentendida vocación perpetua, cual era el caso, según los históricos, de los códigos de Napoleón Bonaparte. Aunque no a la manera, hay que decirlo, de los obstinados reaccionarios franceses que en la cuna habían intentado asfixiar a este engendro bonapartista (que era el código), von Savigny y los miembros de su escuela (romanistas y germanófilos), atacaron el código y lo que se dio en llamar codificación por todas las vías posibles, entre las cuales no estuvo ausente cierto acoso a los codificantes. Acosaron a Thibaut a veces impúdicamente, y no sólo al código, se opusieron a la idea misma de la legislación como fuente principal del derecho, es decir a la tesis según la cual la ley positiva es la óptima expresión soberana (típica de los códigos). Según ellos, el Derecho debía estar dado por la costumbre local más el Derecho Romano. El papel del jurista, ese sabio, estaba dado por la exhumación —digamos nosotros— de lo justo. Promover la soberanía de la ley, en sentido estricto, era un acto por antonomasia revolucionario, prepotente, iluminista, típicamente francés y, ergo, antialemán. Hay quienes han llamado a esta percepción: “Romántica”.
Para comenzar, eso por una parte.
Además Thibaut es un singular caso de talento musical precoz en un contexto adverso. Aprendió en la infancia arduas partituras de Bach —a quien ya mayor dedicaría parte de su tratado Sobre la pureza en la música— tocando un piano que no tenia cuerdas, lo que nos hace pensar en una cierta sordera familiar: en efecto, el padre de Thibaut no hallaba tanta seriedad en la actividad musical como para proveer a su hijo un instrumento que no fuera la sola carcasa (p. 14). Posteriormente, Thibaut presidiría en su casa de Heidelberg un célebre coro que contó con miembros demasiado notables, al punto que cada uno de esos nombres significa hoy planetas aparte: el compositor Robert Schumann, el poeta Eichendorff, cantaron; el gran Hegel, asistía de oyente, aun cuando el pensamiento de Hegel resultaba a Thibaut “opuesto y ajeno” (p. 108). Mendelssohn, por su lado, visitó al autor de Sobre la pureza en la música (Capítulo XV), libro en el que Thibaut promovió sus concepciones musicales. Esas concepciones decían relación con recuperar el canto gregoriano, la polifonía de los siglos XVI y XVII, el rescate de Palestrina, Haendel, Bach y De Victoria. En otras palabras, fomentaba la música sacra, la de los coros y los cantantes aficionados. Thibaut miraba con malos ojos la “bailable” música de Mozart y Haydn. Los admira, pero jamás los pone a “la altura de los maestros antiguos” (p. 116). Para él la ópera, por ejemplo, era un género grotesco, impresentable, cuyas formas lamentablemente se habían colado en la música del culto católico y el protestante, y que, obviamente, debían ser erradicadas mediante la purificación sacra de la música y la ecuménica codificación de un himnario común a todas las iglesias europeas, proyecto similar al de codificación normativa, que Thibaut no alcanzó a ver, pero que se llevó a cabo en Alemania.
Antonio Pau recorre decenas de aspectos de la persona de Thibaut. Desde la infancia y estudios (escuchó a Lichtenberg en Gotinga y a Kant en Konigsberg). Su hijo, Carl, se casaría en 1842 con la nieta del científico autor de aforismos, Auguste Lichtenberg (p. 165)), su vida profesional, hobbys y especialmente enfrentamiento con la “arqueológica del Derecho”. Central es el capítulo dedicado al pensamiento de Thibaut acerca de la interpretación jurídica, para la cual elaboró una serie de reglas que todavía hoy se ocupan. Esta no es una biografía propiamente tal. Es rica en procesos espirituales y anécdotas representativas de algún espíritu omnipresente. Aunque las contiene, se dedica ante todo al esbozo de una personalidad compleja pero nítida que —y esto es fundamental— problematiza la a veces nominal distinción que alude al enfrentamiento entre neoclásicos y románticos por aquellos años. En efecto, en su Nota Final (p. 167), Antonio Pau resume “Thibaut, que era un romántico, propugnó un racionalismo que tenía sus raíces en el siglo XVIII y no suscitaba ya apenas entusiasmo en su época. Su gran adversario, Savigny, que ni en su vida, ni por su sensibilidad era un romántico, enarboló la bandera del pasado y del espíritu del pueblo que arrebató a sus contemporáneos” (p. 167). Su postura sensata fue un tanto solitaria. Como el mismo Pau se encarga de enfatizar, luego del ataque de los juristas historicistas que lo trataron de “ahistórico”, sobrevino contra Thibaut el ataque de los músicos “progresistas” ¡que lo tacharon de historicista! A esto se sumó el ataque de los rigorosos pietistas que estaban por eliminar el canto de los cultos, fuese “bailable” o “sacro” —daba igual— para poner en su reemplazo monocordes masas de trombones (p. 126).
El capítulo sobre la relación conflictiva entre Thibaut y von Savigny es, según mi parecer, el mejor logrado. Es entretenido, medio torcido, y hace saltar la risa. En todos los momentos de la polémica, Thibaut mostró un tacto escrupuloso, una admiración por la inteligencia —de conclusiones erradas, según él— de sus enemigos, en general, discípulos de von Savigny, demasiado solícitos, ávidos de adular al maestro menospreciando al rival de aquél. Aguantó con soberbio estoicismo el trato desdeñoso del propio von Savigny, a quien tantas veces en un no escaso epistolario se dirigió en términos leales y hasta cariñosos. Las respuestas de von Savigny cuando las había eran de una frialdad glacial. Ni siquiera se dignó a responder a la carta del hijo de Thibaut que anunciaba la muerte del padre.
No obstante el libro de Pau se centra en la ya tan clásica lucha entre neoclásicos y románticos en tanto la problematiza al postular a Thibaut como un romántico defensor de los ideales clásicos —revolucionarios, codificadores— en el Derecho, y los ideales clásicos —sacros y polifónicos— en la música, el ensayo de ningún modo se agota demostrando la tesis; no bien desglosa, sino que reúne, descubriendo sus hebras comunes, una serie de asuntos que confluyen en la persona concreta de Thibaut y en el símbolo que Pau elabora, clarificando. Nos muestra al descendiente de hugonotes franceses exiliados que debe luchar contra un prejuicio nacionalista que lo mira como a un agente francófilo en la asediada Alemania durante las invasiones napoleónicas; exhíbelo en su relación con Goethe a cuyo hijo, August von Goethe (p. 35), acogió en su propia casa (aunque, al menos en sus conversaciones con Eckermann, Goethe nunca menciona explícitamente a Thibaut). Se detiene en sus cercanos y discípulos, su mujer e hijos, su economía doméstica, el inmueble que adquiere, relato de su vida cotidiana (desayunos, almuerzos) características de sus clases (claridad suma y salpicadas de anécdotas). Invariablemente, Thibaut hablaba bien de los ausentes y odiaba saber de la intimidad ajena. Era el máximo enemigo del secretismo y la intriga. En esto se asemejaba a Lessing, a quien atacaron los conservadores, primero, y menospreciaron los jóvenes sabelotodo, después, una vez Lessing había ya colaborado en modificar el paisaje aldeano alemán que entregó seguridad a aquellos jóvenes.
Thibaut encendía la pipa al aire libre, sirviéndose de una lupa por cuya lente atravesaba el sol transformándose en fuego. Este fuego, para Thibaut, tenía un aspecto genuino, de primera mano, procedía directamente del sol y no de una combustión secundaria. El libro de Pau es el retrato del intelecto, la sensibilidad, la existencia histórica y doméstica de un jurista y músico aficionado que influyó poderosamente sobre quizás la época más monumental de la música alemana, pese a haber sido tan reacio a ver la virtud en señalados virtuosos. La misma necesidad de un fuego puro, arrancado al mismísimo sol sin los intermediarios de la biósfera, Pau la recrea en el derecho y la música. En el Derecho, Thibaut es un defensor de la prosa neoclásica, ese invento de los trágicos franceses, ese fraseo nítido, inequívoco —del que entre nosotros Andrés Bello fue heredero y promotor—, desprovisto de toda aquella metáfora demasiado concreta o floritura rococó que a los lectores de hoy nos resulta molestosa en algunos autores de los siglos XVI y XVII. Aquel “hábito gramático” —digamos aquí—fue un legado de Napoleón, de sus códigos y de la Revolución francesa; legado por el cual todo secretismo o pliegue barroco es hoy tachado por incorrecto, no obstante, todavía entre los académicos, impera alguna reverencia por la ausencia de claridad que, a decir verdad, casi siempre procede de un gesto defensivo: no administrar gradual y paulatinamente la información a fin de no ser tachado de simplista a mitad de una lectura. La prosa neoclásica —es decir, escribir tan claro como lo admita el tema— fue para la codificación —o la “legislación”, que era como la llamaban por entonces— principal a la hora de “divulgar”—no “vulgarizar”, que era lo que acusaba von Savigny— el derecho nacido de la Ilustración puesta en práctica. Por otra parte, la pureza del fuego procedente del sol, en la música, significó que Thibaut resultase un tanto reaccionario a ojos de una juventud romántica a veces atarantada y altanera. No olvidemos que Thibaut comparte ese culto por Palestrina que veremos renacer posteriormente en Hans Pfitzner (Moscú, 1869 — Salzburgo, 1949), quien, como uno de los últimos representantes del Romanticismo musical, fue a caer en manos del nacionalsocialismo, de cuyo régimen tecnológico y arcaizante se creyó, en algún momento, era el compositor oficial. Pues bien, Palestrina es el título de la más importante ópera de Pfirzner (estrenada en Münich, 1917), obra anegada de una admiración reverencial por el compositor papal muy semejante —quizás tributaria— de los trabajos de depuración inaugurados por Thibaut, trabajos donde Palestrina es el autor de culto y la divisa. Precisamente la obra narra la lucha de Palestrina por imponer su forma de composición musical; una obra de una mesura neoclásica pocas veces vista en el romanticismo, que —me atrevo a pensar— podría verse cómo, asistido de los medios de un género grotesco —conforme a las ideas de Thibaut— ese género puede purificarse al punto de ser transformado en expresión de los conceptos propios de su protagonista, esto es, Palestrina.
Hay un punto sobre el que es preciso detenerse. En Thibaut la pulcritud de la gramática no procede de una mentalidad roma, enemiga del juego verbal y la agudeza estilística; tampoco de ese resentimiento antiaristocrático que repelía figuras de dicción atiborradas de implícitos. No es Thibaut un enemigo de lo que él no entiende. Entendía, y mucho, tanto más que quienes se entregaron al aspecto “confuso” (F. Schegel) y “enfermizo” (Goethe) del romanticismo en boga, desde la progresía, por un lado, y los “obstinados”, por el otro. En suma, parece colegirse del libro de Pau lo siguiente: Thibaut era el arqueólogo que von Savigny nunca pudo ser. Tanto removía Thibaut el polvo acumulado que el mismo planeta desaparecía. Quedaban entonces solos él y el sol, cuyo fuego él desenterraba a través de la tecnología de la lente. Para esto no era tan necesario excavar en la tierra como, en cambio, mirar al cielo, ahí donde está la luz. La luz, esa metáfora iluminista del siglo XVIII para nombrarlo, es verdad, no tiene la fuerza del fuego pero muchas veces procede de él. La de las estrellas es además una luz antigua —o sea no instantánea— como sabemos desde que se supo que aquella viaja por el universo hacia las retinas humanas. Y, por supuesto, esas estrellas recuerdan a Kant. El título, “Las raíces clásicas del romanticismo” alude a la urgente necesidad, todavía hoy, de un “rigor sensible”. En esto Thibaut es precursor y Pau recordador como pocos. El romanticismo de Thibaut puede observarse, incluso en esas situaciones anecdóticas rescatadas por Pau. Reproduce Pau un fragmento de la necrología de la ciudad, publicación donde se narran los últimos momentos de Thibaut. Estaba enfermo, todos lo sabían, pero para demostrar que no lo estaba, Thibaut se puso de pie, se dirigió al piano y tocó varias obras maestras. Les dice a sus familiares que el piano lo fortalece y que no hay que nunca abandonarse a la debilidad (p. 161); comienza a estudiar un Miserere para ensayarlo con el coro (p. 165). Acto seguido, muere. Pues bien, señala Rüdiger Safranski, en su voluminoso ensayo sobre Schiller, que es el “entusiasmo” el gran síntoma de ese autor, y por qué no, del romanticismo. Este entusiasmo, dice Safranski, se manifiesta en el hecho que Schiller produce su obra hasta el final, pero, al momento de la autopsia, todos sus órganos estaban destrozados. Hay en este relato de los últimos momentos de Schiller como también Thibaut, una apelación fabulosa a una existencia voluntariosa propia del genio romántico, es verdad, pero, pese a eso, el papel del entusiasmo en el arte hay que pensarlo. La existencia rutinaria del jurista Thibaut es iluminada por sus actividades de otra naturaleza, es decir, las musicales.