Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |

«Andrés Bello: libertad, imperio, estilo» (Roneo, 2019) de Joaquín Trujillo Silva
Por Iván Jaksić
Stanford University
Publicado en Anales de Literatura Chilena. Año 21, junio 2020, N°33.
.. .. .. .. ..
El bellismo internacional ha tenido altos y bajos. Ha nacido, renacido y decaído
de acuerdo con una variedad de factores culturales y políticos. Si bien la obra de Bello fue publicada y antologada en varios países durante su vida, fue Chile el que inauguró de forma sistemática la investigación sobre su vida y obra. El ejemplo clásico es la biografía de Miguel Luis Amunátegui, Vida de don Andrés Bello (1882) y la publicación de la primera edición de las obras completas (1881-1893). Por varias décadas, el país no tuvo rival en la investigación bellista, hasta que experimentó un descenso a partir de la década de 1920. Quizás un ejemplo emblemático es que por decreto de 1927 se eliminó oficialmente la llamada “ortografía de Bello”. Si bien se mantuvo una importante producción desde entonces, si bien algo menguada, fue Venezuela la que a partir de la década de 1940 asumió un claro liderazgo, el que fue reafirmado durante las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Bello (1981), hasta sucumbir ante los embates del chavismo en años recientes. 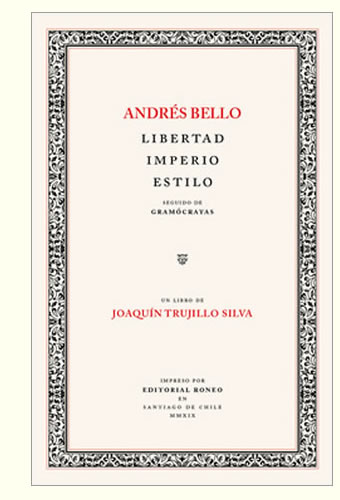 Países como Colombia mantuvieron un nivel sólido de producción bellista, y en el ámbito anglosajón comenzó a manifestarse un interés cada vez mayor por la obra del pensador hispanoamericano. En Chile, el bellismo recobró fuerzas en algunos períodos, como en el centenario de su fallecimiento en 1965, pero volvió a decaer durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando las figuras de Diego Portales y Bernardo O’Higgins recibieron el respaldo oficial. Además, la generación que mantuvo vivo el estudio de Andrés Bello durante el siglo XX comenzó a desaparecer. El libro que aquí se reseña representa, junto con la creación de la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Chile, una renovación de los estudios bellistas que por largo tiempo se destacaron en los diferentes ámbitos de la cultura, desde el lenguaje hasta las relaciones internacionales, pasando por la literatura y la historia.
Países como Colombia mantuvieron un nivel sólido de producción bellista, y en el ámbito anglosajón comenzó a manifestarse un interés cada vez mayor por la obra del pensador hispanoamericano. En Chile, el bellismo recobró fuerzas en algunos períodos, como en el centenario de su fallecimiento en 1965, pero volvió a decaer durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando las figuras de Diego Portales y Bernardo O’Higgins recibieron el respaldo oficial. Además, la generación que mantuvo vivo el estudio de Andrés Bello durante el siglo XX comenzó a desaparecer. El libro que aquí se reseña representa, junto con la creación de la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Chile, una renovación de los estudios bellistas que por largo tiempo se destacaron en los diferentes ámbitos de la cultura, desde el lenguaje hasta las relaciones internacionales, pasando por la literatura y la historia.
En su libro, Joaquín Trujillo declara que “El Bello de sus letras y papeles ha sido sin duda el más estudiado… Sin embargo, el Bello del espíritu ha invitado a menos incursiones... Este es un intento por complementar algunos puntos e inventar otros tantos. Ha hecho falta algo más que contextos espirituales de Bello” (39). El autor se propone entonces examinar la sensibilidad de Bello a través de una lectura que enfatiza no tanto la unidad de su pensamiento, cuanto la impresionante variedad de sus intereses. Dado esto último, Trujillo propone clasificar la obra de Bello en tres grandes esferas: libertad, imperio y estilo, todas ellas interrelacionadas. A esto agrega una sección que involucra a Bello, pero que va más allá de él: el surgimiento de figuras que el autor denomina “gramócratas”.
Trujillo estudia la libertad en Bello a la luz de tres aspectos principales: el
sentido de la autoridad, la supresión de los mayorazgos y el espíritu dramatúrgico de sus escritos. En cuanto al primero, el autor aclara que autoridad no significa autoritarismo sino más bien, en el sentido del derecho romano, un respeto por las palabras y las obras de las personas sin que medie un acto coercitivo. Para ello es necesaria una autoridad del espíritu, que a su vez requiere que el raciocinio y las normas se caractericen por su claridad, es decir una escritura capaz de educar y persuadir, a la que no es ajeno el mundo de las humanidades. En cuanto a los mayorazgos, en cuya abolición Bello jugó un papel decisivo, el autor ve otra dimensión de la libertad: en este caso la libre circulación de los bienes, pero siempre en un contexto de estricto respeto por el derecho a la propiedad. El tercer aspecto, el dramatúrgico, aparece en Bello a través de una voz dialogante y colectiva, a veces en tono de debate, que se manifiesta en su poesía y en su “prosa medida”, esto es, un recurso mnemotécnico que permite tener siempre presentes, como en un himno o un poema, las normas que permiten actuar y expresarse con libertad.
En cuanto a la noción de imperio, Trujillo aclara que no es el imperio español,
o cualquier otro imperio de la historia, el que Bello quiere restaurar, sino más bien ciertas funciones del imperio, como la lengua y la ley. Al respecto, el autor explica que “la gran tarea de Bello fue la conformación literaria, lingüística y jurídica de una función imperial que no se rigiera por España” (206). El imperio español, al menos en gran parte de Hispanoamérica, ya no existía, pero Bello veía en la lengua española un factor, quizás el más importante, de unidad e independencia. Unidad, en el sentido de que los pueblos hispanoamericanos retenían el castellano, pero ya no regido por la metrópolis. Independencia, en el sentido de que el uso de cada país era legítimo, con su léxico y pronunciación propios. En cuanto al imperio de la ley, Trujillo hace una distinción importante respecto de la lengua: “Bello entendió que la hermandad de las nuevas repúblicas estaba garantizada por la lengua común, pero, como conocedor del Derecho, sabía además que era una garantía que debía ser respaldada por otras garantías” (395-96). De allí su énfasis tanto en el Derecho Internacional, como en la codificación de la ley civil. Lenguaje y ley son parte del mismo proceso dinámico de pertenencia e independencia.
En materias de estilo, Trujillo aborda las diferentes formas en que Bello aplicó
el lenguaje a diferentes contextos. En esta sección, el autor pondera la relación entre lo neoclásico y lo romántico, que ha dado lugar a tantos debates en Chile a partir de la década de 1840. Bello no es ni lo uno ni lo otro, pero aplicó lo neoclásico para las leyes de la República y difundió lo romántico a través de la literatura ya sea mediante traducciones o “imitaciones” (la más conocida de las cuales es “La oración por todos”).
Su énfasis en el Poema del Cid, cuyo estudio se remonta a los años londinenses de Bello, es un ejemplo de tema romántico tratado con perspectiva neoclásica. Además
de traducciones e imitaciones, Bello se preocupó de la divulgación, que era una forma de estilo que ponía a disposición del público temas científicos (como la cosmografía), literarios y jurídicos de gran complejidad.
Cierra esta obra una sección sobre “gramócratas”, que Trujillo define como “un tipógrafo con poder, un gramático, abogado o historiador que hace sentir la presencia de la ley. Casi siempre un liberal moderado, de un romanticismo de época
y afín al positivismo”, agregando que “el imperio de la ley será la patria común de los gramócratas” (683-84). El término se refiere evidentemente a la gramática, tema tan central a todos los intereses de Bello y varios de sus discípulos. Pero no es una gramática en un sentido meramente técnico, sino que la médula, el núcleo central de un mundo gobernado por la escritura, un mundo crecientemente alfabetizado y en el cual la imprenta difunde el conocimiento a niveles desconocidos hasta entonces. “La gramática es el control sobre la lengua”, sostiene el autor, y concluye que “la lengua es la libertad, pero la gramática su imperio” (199). Tal es la razón por la que los discípulos de Bello se habrían caracterizado por fomentar la alfabetización a través de la educación pública. Es decir, un mecanismo tanto de libertad como de control. Trujillo observa, sin embargo, que los discípulos liberales y antiespañoles de Bello cumplieron su ciclo, para dar paso a un neohispanismo que valoraba el período colonial como parte integral de la historia de Chile. Como en todo lo de Bello, no había una única vertiente, sino un sistema complejo de irrigación.
El libro de Joaquín Trujillo es una obra de largo aliento, cuyo propósito es aportar
a una mayor comprensión de las dimensiones espirituales del pensamiento de Bello.
Rescata, de este modo, textos que no son en absoluto canónicos, pero que importan para identificar elementos biográficos y también el diálogo que Bello mantuvo con
siglos y tradiciones, con Europa y América, con sus contemporáneos, y consigo mismo.
La obra abre nuevas puertas de investigación, y promete una nueva sensibilidad
para entender una figura tan importante como lo es, y seguirá siendo, Andrés Bello.