Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |

Andrés Bello: libertad, imperio, estilo
Entrevista Podcast CEP
Conversaciones sobre libros /
Martes 28 de abril de 2020
Nicole Gardella
CEP & Joaquín Trujillo CEP
.. .. .. .. ..
Nicole Gardella (NG): Hola, bienvenidos a un encuentro del ciclo de conversaciones sobre libros del Centro de Estudios Públicos. En esta oportunidad estoy entrevistando a Joaquín Trujillo, uno de los nuestros, autor del libro Andrés Bello. Libertad, Imperio, Estilo, publicado en noviembre de 2019 por la Editorial Roneo.
A modo de introducción, quisiera mencionar que este libro es sin duda una pieza de arte, es impactantemente exhaustivo, es al mismo tiempo complejo y simple, y está escrito con una pluma propia de la poesía. Joaquín ofrece en el texto cuatro grandes prismas para conocer a Andrés Bello, cuales son: primero, la Libertad, que representa la soltura de Bello como un liberal; luego, el Imperio, que viene a significar la firmeza, porque Bello es también un conservador ilustrado, un hombre fiel a un monarca que cómo vamos a ver ya no gobierna América; tercero, el Estilo, que viene a ofrecernos un prisma de un Bello flexible; y, finalmente, el cuarto prisma, que es también a mi gusto, yo diría una apología para Andrés Bello, que son los gramócratas, como los 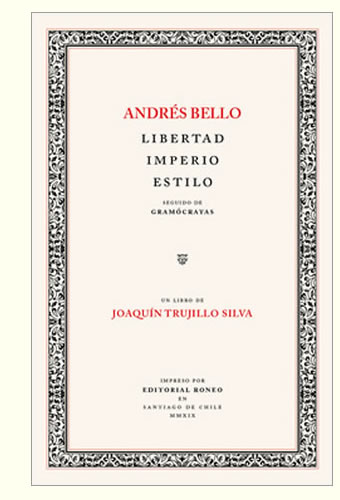 llama Joaquín, quienes encarnan el legado de este personaje. Joaquín, a pesar, y por injusta más bien que ha sido la presentación tan breve de tu libro, ¿hay algo más que te gustaría mencionar como apertura de esta conversación?
llama Joaquín, quienes encarnan el legado de este personaje. Joaquín, a pesar, y por injusta más bien que ha sido la presentación tan breve de tu libro, ¿hay algo más que te gustaría mencionar como apertura de esta conversación?
Joaquín Trujillo (JT): Sí. Muchas gracias, Nicole por este podcast. Bueno, la felicidad en el siglo XVIII se convierte en un gran motivo de orientación política. La independencia de Estados Unidos en gran medida está centrada en el tema de la felicidad. El utilitarismo de Bentham y de Mill —Andrés Bello los conoce y se acerca a ese círculo— está estrechamente vinculado con la felicidad, con el placer para el mayor número y la disminución del dolor. Entonces, la felicidad en la ilustración inglesa y escocesa, como también en la nueva revolución norteamericana ejerce una gran atracción. Esto es sumamente importante porque hoy en día para todos nosotros es obvio que hay que ser feliz, pero en esta época no es tan así. La felicidad es un fin que requería de una defensa. ¿Por qué? Porque se la relacionaba, por así decirlo, con fines de baja estofa, en contraste, por ejemplo, con una filosofía de un Kant, donde la felicidad no es lo central, la felicidad en Kant es un premio adicional, un bonus track, pero no es el centro de la moral del comportamiento. Por lo tanto, la defensa de la felicidad es súper importante porque lo que hace es proponer una medida distinta con la que entender la vida y el mundo. En eso la educación es fundamental pues la educación, entendida según los términos del siglo XVIII, de las utilidades y la felicidad, es como el camino que conduce a la mejor versión de ella. Y claro, existía en general en la sociedad europea y americana una idea según la cual la educación no era un camino de felicidad, sino que, todo lo contrario, la educación podía ser un camino de infelicidad. Esa es la famosa imagen ofrecida por Schopenhauer en su Metafísica de las costumbres: cómo la conciencia hace infeliz. Entonces, lo que había que explicar era —porque era esa una idea muy presente en el imaginario colectivo— que la educación de la conciencia podía llevarnos a la felicidad aun cuando nos hiciera atravesar por momentos de infelicidad. Esa es un poco la apuesta de la educación ligada a la felicidad y ahí el papel de Bello en Chile es súper importante. Y es que finalmente tiene que convencer a la elite y a la masa crítica que la educación, por ejemplo, en una Universidad, en una Universidad laica o semi laica o racionalista o bonapartista, como sea, la Universidad de Chile, sí era algo posible y sí era algo necesario y deseable.
NG: Entiendo además que en el fondo era importante hacer una defensa a esa felicidad porque el mundo, sobre todo el de Andrés Bello, era un mundo de muchos dramas. O sea, Andrés Bello vivió la miseria en Londres, vivió el abandono de Bolívar, esa incertidumbre de no saber cuándo iban a llamarlo, cuándo a necesitar de él. Entonces, me gustaría preguntarte justamente cuáles eran los dramas de Andrés Bello, pues desde ahí pasamos a un concepto de tu libro que es la libertad creativa.
JT: El drama tiene que ver básicamente con el abandono o el semi abandono en Londres, todas las dudas que eso significa. Tenemos que pensar mientras él estaba en ese abandono, él no tiene claro qué va a pasar con las independencias americanas, si van a prosperar o no. Eso hace que él tenga algunas dudas respecto de si está en el camino indicado, apoyando esta emancipación. Y, a partir de un momento, la muerte: hay que pensar que a Bello se le mueren su señora Mary Ann Boyland, y después siete hijos, a distintas edades, algunos muy chiquititos y otros a edad más avanzada. Esto no sólo ocurre en Londres sino que especialmente en Chile. Es muy desesperante para él y es bien impresionante que Bello haya sido capaz de escribir tantos libros y dejar tantas cosas acompañado de una muerte tras otra, porque finalmente uno calcula, a Bello se le moría un hijo cada cuatro o cinco años. Eso tenía que haber sido terrible, él mismo lo dice: él soportaba largas angustias. Y lo más raro es que mientras tenía todas estas penas que le acontecían, que hacían que su vida no fuera una cosa tan digna de llamarse “feliz”, al mismo tiempo él insistía en la importancia de apostar por la felicidad y por los frutos de la educación. Es como si él nunca se hubiese abandonado a un fatalismo: Bello nunca fue un fatalista, es un escéptico, o sea, no es un optimista, Bello no es un gran optimista, pero no es un fatalista para nada. Todo lo que él hace, pese a todo lo que a él le ocurre, tiene que ver con una confianza en que las cosas van a poder ser mejores, en que las cosas se van a poder arreglar. Esta es la complejidad del personaje, y de ahí el tema de la libertad creativa. Hay varias obras de él que están vinculadas a su desgracia. Mucha de su poesía está vinculada a su vida personal, a la muerte, por ejemplo, de sus hijos, especialmente La oración por todos, la traducción que hizo, la traducción especial, esa “imitación” que hizo de Víctor Hugo, la que está relacionada con la muerte de una de sus hijas que quería mucho, que él llama Lola. También hay otras obras poéticas vinculadas a su drama, al drama de haber abandonado América y haber estado prácticamente confinado en Londres durante 20 años. Es importante por el hecho de que Bello ve en la libertad creativa una manera de escapar a la necesidad, a las necesidades como económicas y políticas que él tiene. De alguna manera con la libertad creativa él se hace un espacio propio, un espacio íntimo en el que poder ser completamente libre, en que puede explorar sin las ataduras que ve en la vida común, en la vida cotidiana. Y claro, la paradoja es que, sin embargo, ese afán lo va abandonando cuando él empieza a tener una mejor vida en Chile, cuando empieza a recibir reconocimientos, cuando comienza a estar mejor alimentado, por así decirlo. Bello empieza a abandonar su libertad creativa, se empieza a poner más jurista, más político y menos poeta.
NG: Quiero reflexionar en torno a algo que mencionas varias veces en el libro que es una cierta dificultad para llorar en público. Como que Bello hubiera sido un hombre más o menos duro. En el libro vemos, sobre todo en las notas, que Andrés Bello fue de muchos afectos, afectos por sus nietas cuando le escribe a su hijo Carlos Bello Boyland, de viaje en Europa, y le habla de las niñas; está muy preocupado de no volver a verlas, de que quizás no se vayan a volver a encontrar. O, por ejemplo, tú haces una pequeña reflexión en torno a la Filosofía del entendimiento, cuando Andrés Bello piensa en esas madres que están recordando a esos hijos ausentes que se fueron en el mar, o sea, Andrés Bello está preocupado de los afectos, se siente, puede que no haya llorado en público, pero era un hombre sumamente sensible.
JT: Sí, eso es bien interesante. Esa información que yo ahí pongo, en parte, está basada en información que a su vez entregó Luis Amunátegui. Él vio, por ejemplo, cuando murió Carlos Bello Boyland, que Bello no lloró, le cerró los parpados y comentó que para él ver morir tantos hijos era una cosa que le daba una angustia insoportable, pero como que soportaba el dolor: Por otro lado, aparece llorando a mares frente a la lectura de Los Miserables de Víctor Hugo, según también Amunátegui. Entonces, es raro: llora frente a una experiencia literaria, pero no llora en un caso personal. Al mismo tiempo está permanentemente sintiendo nostalgia por Venezuela, por Caracas, por su mamá, por su familia. Es una nostalgia que realmente lo entristece mucho. Hay varias cartas donde se menciona esto, donde él habla de eso. Es raro cómo se hacía tan fuerte para ciertas cosas, y se mostraba tan susceptible en otras, que uno podría considerar que tal vez eran menos graves. Y claro, eso tiene que ver con una personalidad compleja, no es un ser muy común. Toda esa experiencia con sus nietas, que las nietas viajan a Europa con el padre, con Carlos, y él las extraña, se ve como un abuelo. Algunos casos muestra una frialdad terrible, de hielo, de mármol y, en otros, muestra una fragilidad y una debilidad tropical. Así que uno se pregunta si de verdad este Bello era un hombre del Caribe. (Risas). Yo cito en el libro una apreciación de un descendiente que escribió un libro sobre Andrés Bello como la persona humana, y ahí se pregunta este bisnieto sí este señor era un caso de mutación, una especie como de mutante del trópico. Porque no se explica que este hombre tropical tenga esta personalidad tan rara, tan poco de esa región del mundo y bueno, no sé… todo lo que hace mi libro es poner todas estas posibilidades, pero yo inventé conceptos para darle una unidad a eso, y de ahí es que ocupé esta idea del espíritu dramatúrgico, del espíritu plural que hay en él, pero esa es una explicación que yo traté de dar, y que tal vez no sea la mejor. Yo dejo abierta la discusión, pueden haber mejores explicaciones para esto mismo.
NG: Me hiciste recordar con tu respuesta una cita de tu libro que está en la Introducción, página 30, y que dice: “A la hora no de los hechos tipificados, sino del resumen de una vida humana, no son suficientes los meros hechos puntuales como tampoco los hechos colectivos en que aquellos se enmarcan”. Es una frase preciosa. Y claro, Andrés Bello es una personalidad múltiple.
JT: Sí, es una personalidad múltiple y eso que tú dices ahí lo pongo por lo siguiente: yo considero que no es correcto clasificar a Bello como un conservador o como un liberal o como un esto o esto otro o un partidario de este o aquel grupo, porque hay una tendencia, una tendencia que, por así decirlo “colectivista” de la naturaleza humana, que dice “Bueno, esto son los burgueses, estos son los pequeñoburgueses, estos son los nobles, estos son los otros” y un poco con estas categorías se explica toda la dimensión humana. Y lo que uno ve en Bello es una persona que está transgrediendo las fronteras del grupo, y eso hace que uno deba ser capaz de hacerse cargo de esa transgresión, sin tratar de ajustarlo a la fuerza al grupo, diciendo: “Era del grupo de la clase alta, este señor era un sirviente de alto rango, un emigrante y punto”. ¡No!, o sea, todo lo que vemos en este libro nos demuestra que en realidad es mucho más que eso, o sea, puede ser efectivamente todo eso pero eso no basta para nada, eso no explica nada, eso no dice nada y eso tiene que ver, Nicole, con una cuestión que como abogado veo, que es el tema de la responsabilidad individual, según la cual cada ser humano es responsable por sus propios actos y se entiende conforme a la gramática, por así decirlo, de sus propios actos, y no de los actos de su cuadra, de su ciudad, ni de su familia, de su linaje, su Sippe, su clan, ni de su región, eso puede explicar mucho pero eso no es suficiente, de ninguna manera.
NG: Se me ocurre preguntarte justamente por ese aspecto jurídico de Bello. Pasémonos entonces a ese mundo, y conversemos del prisma que yo decía que era una apología de Bello. La idea del fondo en tu concepto que es tan central y tan único, que es la idea de los gramócratas.
JT: Sí, claro.
NG: Esos gramócratas, esos que estaban buscando su espíritu, esos que tratan como de encarnar la gramática, los valores individuales también, con los cuales vamos a construir una sociedad juntos.
JT: Sí.
NG: ¿Cuáles son los herederos de Bello a tú gusto que más rescatan estas características que son tan múltiples, tan diversas, tan complejas, pero al final tan necesarias para poder entender al personaje?
JT: Mi apuesta en el libro es —bueno, en realidad no es una cosa que se me haya ocurrido completamente a mí, en gran medida esto ya ha estado presente un poco en la historiografía, yo, digamos, lo realcé— que los herederos de Bello son en rigor los hermanos Amunátegui, más que Diego Barros Arana, más que Lastarria o que los demás, porque ellos encarnan una combinación de enfoque filológico, el enfoque gramático, el jurídico, el enfoque histórico y el enfoque poético, básicamente esas cosas, la combinación de todos esos elementos de análisis, no son solamente juristas, no son solamente gramáticos, no son solamente historiadores, no son solamente filólogos, sino que son capaces de estar en todos esos ámbitos; también son críticos literarios y esto es muy importante porque… mira: la gramática es en definitiva la explicación de la estructura de cómo funciona efectivamente un idioma, o sea, una comunidad porque no hay un lenguaje privado como diría Wittgenstein. En el caso de Bello es asumida como tal, no como norma, porque la gramática de Andrés Bello no es una gramática normativa, es una gramática que no es completamente descriptiva, obvio, pero en buena medida es descriptiva, funciona según el uso. El uso puede ser enemigo de la creación, ¿te fijas? Porque la creación en algún sentido lo que hace es inventar un uso, pero no puede inventar tanto como para convertirse en un lenguaje privado. O sea si hace eso, ya se sale de lo común. Así, o que hace el poeta —el poeta como la voz, el poeta como la voz de la tribu o el transgresor de la gramática— es estar en el lenguaje, pero no estar en el centro, sino en la frontera, un poco expandiendo la frontera del lenguaje, y ahí es tan interesante el hecho de que Bello haya pasado de ser un gran poeta a un gramático, y que después sus discípulos, por ejemplo, los Amunátegui hayan hecho algo parecido también. Sin practicar ellos mismos la poesía hacen el trabajo de hacer una crítica de toda la producción poética hispanoamericana de esa época. Es una cosa bien impresionante cómo estas personas se dan el trabajo de revisar la producción poética de la primera mitad del siglo XIX en América española y decir “¿Sabes qué? Toda esta poesía es realmente muy mala, es ahí no más, hace falta hacer algo bien hecho, hace falta aquí hacer algo que comience a existir: poesía en América”. Y eso lo hacen con las herramientas en gran medida de la gramática, o sea, esa crítica que ellos hacen, la hacen con una visión muy inteligente de la gramática, y logran generar un criterio normativo de cómo debería ser la poesía. Eso es un poco lo que ocurre finalmente con la aparición de Rubén Darío, con la aparición de la poesía autónoma en América, y que después significa todo lo que se produjo, o sea, la expansión de todos estos creadores que surgieron en todas partes de América y en Chile para qué decir. O sea, comenzando por Gabriela Mistral. Realmente pasaron de estar muy como de capa caída al principio a ser de nivel mundial. Y ahí lo interesante es que la crítica vino antes que la creación, o sea la norma empujó el fenómeno, y eso es muy significativo, o sea, para efectos de cómo uno entiende la relación entre el mundo con la creación, es muy interesante que se haya producido en esta dirección, en esta modalidad, y claro, los gramócratas son estos seres que modelan la realidad, que modelan la existencia social con la ciencia de las palabras impresas.
NG: ¿Está relacionado con esa idea o esa necesidad que tuvo Andrés Bello de modelar en parte el comportamiento de los ciudadanos que habitaban una República?
JT: Sí, pero, ojo, Bello es un hombre del Imperio también, es un funcionario del Imperio sin Imperio. Él tiene conciencia de que existe un valor en el pasado pre republicano que no se debe destruir, que muchos no compartían, en ese sentido…
NG: Amigos de él.
JT: Claro, exactamente, o sea, él todavía tiene lealtad con algo que, en algún sentido, está prohibido, y por lo tanto, cuando él intenta proponer una manera de ser, un estilo para la nueva República, para la poesía, para la gramática, para el derecho, para la escritura y el estudio de la historia, en todos estos casos, él lo que está proponiendo es una manera de ser. Pero esa manera de ser —y eso es lo bonito de Bello— no está completamente desconectada de la historia oculta, de la historia silenciada que es en gran medida la historia colonial. Bello no es un renegado, no es uno que se quiere vestir a la moda europea del momento y tirar por la borda lo que era propio de acá y lo que era idiosincrático. Al revés, él hace un intento de adecuación, y eso se ve en el Código Civil. En lugar de copia-pegar el de Napoleón, como hicieron otras repúblicas americanas, él lo que hace es todo un trabajo de alto refinamiento para adaptarlo y se preocupa de consultar muchas otras fuentes, muchas otras fuentes de la tradición del derecho castellano. Es un trabajo de otro nivel cultural porque ahí hay una visión de la historia que en esa época no toda la gente tenía, que es muy adelantada, es muy de la línea de un romanticismo alemán, por ejemplo, el cual no se quiere olvidar de las tradiciones, de los folclores, de la oralidad, de lo que estaba ahí, lo que estaba ahí antes que nos creyésemos inteligentes, por así decirlo
NG: Hay bastante de Kant en esa idea. De hecho, tú lo dices, cómo salimos de la minoría de edad, maduramos. Eso es cómo imposible de hacer si uno reniega de todo el pasado.
JT: En ese sentido es romántico. Hay una especie de romanticismo en eso, aunque uno pueda decir, por otro lado, que no. Porque su manera de salir de la minoría de edad es haciéndose cargo de lo que se ha sido, no es solamente renegando. Hay una manera de salir de la minoría de edad, más ilustrada e ingenua del siglo XVIII, simplemente renegando: “Yo no soy él que fui, punto”.
NG: Eso es la rebelión, es la revolución.
JT: La rebelión adolescente. “Yo dejo de ser el que fui y ahora soy el nuevo, me visto de una manera, ando de otra manera, me peino de tal forma”. Esa es la cuestión, la rebelión adolescente del siglo XVIII. Bello no, está un poco más allá de eso, o sea: “todo esto que quiero hacer de mí mismo no me va a funcionar si no sé quién soy, de dónde vengo, porque en la medida que sé de dónde vengo, estoy mejor preparado para ser quien quiero ser”. Algo así”.
NG: Si, esa es una actitud de la que todos debiéramos tomar nota. Para poder construir esa mejor sociedad, ese mejor grupo humano al que Andrés Bello quería llegar.
JT: Toda la idea de hacer este libro es un poco lo que tú estás diciendo: cómo hacer tomar nota de esto de la complejidad de la rebelión, o sea, quien piensa que es rebelde, ser realmente rebelde, quiere que su rebelión no sea una tomadura de pelo para sí mismo, que es como la peor tomadura de pelo porque tomarle el pelo a otro tiene una gracia, pero tomarse el pelo a sí mismo es demasiado…
(Risas)
JT: En ese caso tiene que tomar nota de gente como Bello, nota de que la cosa no es tan simples, Nicole, no son tan simples, las cosas que han ocurrido tienen cierto grado de complejidad y si uno quiere pasar sobre ellas sin saberlas, sin hacerse cargo, generalmente lo que hace es hacer un poquito el ridículo. Si alguien quiere verlo desde ese punto de vista, le sirve. También puede verlo desde otro punto de vista, pero si alguien quiere hacer de rebelde, le sirve, le sirve Bello, aunque no crea, le sirve.
NG: Esta bueno ese mensaje. Quienes quieran inventar un nuevo hombre, un nuevo espíritu… Joaquín, quería agradecer de nuevo tu tiempo, la disposición, la claridad con la cual respondes todas las dudas y la preguntas. A pesar de tener más de 800 páginas el tuyo es un libro que se lee muy rápido, es un libro que se lee muy suavemente. Gracias.
JT: Oye, ¡no! ¡Muchas gracias a ti!
* * *
__________________________________________________
Nicole Gardella es investigadora del CEP. XXXXXX. Email: ngardella@cepchile.cl.
___________________________________________________
Joaquín Trujillo, investigador del CEP, es abogado, magister el Estudios Latinoamericanos y doctorando en Literatura por la Universidad de Chile. Es profesor de la Universidad de Santiago y desde 2011 invitado de la Universidad de Chile. Email: jtrujillo@cepchile.cl
Imagen supreior: Andrés Bello (1781-1865). Billete de 50 bolivares de Venezuela.
Tomado de Revista Santiago N°9, abril de 2020