Dos veces Lihn
[Reseña publicada en Revista Iberoamericana (University of Pittsburgh)
http://www.pitt.edu/~hispan/iili/RI190-205.html ]
Luis Correa-Díaz
University of Georgia
correa@uga.edu
http://correa.myweb.uga.edu
Christopher M. Travis. Resisting Alienation. The Literary Work of Enrique Lihn. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 2007. 298 pp.
Adriana Valdés. Enrique Lihn: vistas parciales. Santiago de Chile: Editorial Palinodia, 2008. 174 pp.
Esta es una reseña doble, aunque obligatoriamente breve, que no pretende resumir ni reemplazar las respectivas lecturas, sino que quiere situar estos libros en relación a unas ciertas coordenadas. Había dicho en otro de estos textos, y en el contexto de reseñar el libro de Jorge Polanco, que ya existen varias generaciones de labor crítica en torno a la obra general de Enrique Lihn, particularmente su ala poética. (1) Allí proponía –y no es que necesariamente crea en esta divisa heurística y literaria, pero me parece hasta cierto punto útil- la clara distinción de tres agrupaciones generacionales en los ‘Estudios lihneanos’: [sin poder mencionarlos a todos] los primeros y coetáneos al poeta (Jorge Elliott, Pedro Lastra, Waldo Rojas, Mauricio Ostria, Mario Rodríguez, Tamara 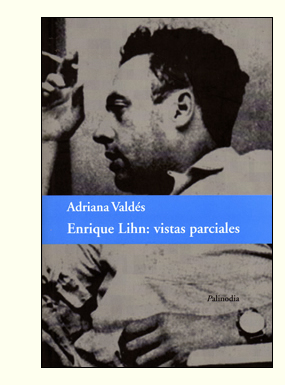 Kamenszein, Carmen Foxley, Adriana Valdés); los segundos, aquellos que fueron inspirados y educados por los anteriores (María Luisa Fischer, Oscar Sarmiento, Luis Correa-Díaz, Juan Zapata Gacitúa, María Nieves Alonso); y los últimos hasta el momento, la nueva generación que ha sido inspirada por todos los anteriores y que, de seguro, pasará la antorcha a otros jóvenes en algunos años más (Ana María del Río, Francisca Noguerol, Marcelo Pellegrini, Lilian Meza, Matías Ayala (2) y, quien nos ocupa aquí, Christopher Travis). Cada uno de estos críticos ha tenido y cumplido una misión específica con su(s) trabajo(s); la de Travis ha sido, en primera instancia y como él mismo lo expone, la de explicar el legado literario de Lihn a los lectores de lengua inglesa, siendo así “the first comprehensive study of Lihn’s work published in English” (12). Tardío interés de la academia norteamericana pese a la existencia temprana y continua de traducciones de su poesía, como las de David Unger, John Felstiner, J. Cohen, Dave Oliphant, Serge Echeverría, William Witherup, y la anunciada del propio Travis de los cuentos de Lihn. Sin embargo, agrega Travis, “the rest of the world appears ready for what he has to offer.” (14) Kamenszein, Carmen Foxley, Adriana Valdés); los segundos, aquellos que fueron inspirados y educados por los anteriores (María Luisa Fischer, Oscar Sarmiento, Luis Correa-Díaz, Juan Zapata Gacitúa, María Nieves Alonso); y los últimos hasta el momento, la nueva generación que ha sido inspirada por todos los anteriores y que, de seguro, pasará la antorcha a otros jóvenes en algunos años más (Ana María del Río, Francisca Noguerol, Marcelo Pellegrini, Lilian Meza, Matías Ayala (2) y, quien nos ocupa aquí, Christopher Travis). Cada uno de estos críticos ha tenido y cumplido una misión específica con su(s) trabajo(s); la de Travis ha sido, en primera instancia y como él mismo lo expone, la de explicar el legado literario de Lihn a los lectores de lengua inglesa, siendo así “the first comprehensive study of Lihn’s work published in English” (12). Tardío interés de la academia norteamericana pese a la existencia temprana y continua de traducciones de su poesía, como las de David Unger, John Felstiner, J. Cohen, Dave Oliphant, Serge Echeverría, William Witherup, y la anunciada del propio Travis de los cuentos de Lihn. Sin embargo, agrega Travis, “the rest of the world appears ready for what he has to offer.” (14)
Si observamos que Travis y Valdés se sitúan, en cuanto a su contribución a los estudios lihneanos, en dos momentos distintos, no deja de ser una feliz coincidencia la aparición de sus libros con apenas un año de distancia. Pero, no se trata de un simple azar, tampoco de una predestinación, sino que de un evento que nos permite insistir en la coherencia, persistencia, vigencia y armoniosa estabilidad de estos estudios, donde unas generaciones se comunican con otras a través de la lectura de un autor que, como señala Travis ahora, ha tenido siempre lectores, tanto especializados como aficionados, a quienes “his hard line of critical creativity” (9) no ha desanimado, por el contrario, los ha guiado y estimulado. Por lo mismo es que Travis afirma –y esto es una de las propuestas mayores de su libro- que “we are, strangely, as ready as ever for what Lihn wrote between 1963 and 1988.” Es así que “Lihn’s readers appreciate a challenge put before them to question their own forms of individual expression and what it means to live, work, read, write, and even, dare I say, search for meaning in the contemporary era.” (14) De acuerdo a Travis, Lihn es más que nunca el escritor que fue, cuya obra (‘situada’ y radical, como se planteaba a sí misma) no sólo demostró su sensibilidad a la problemática de su tiempo, sino que también de la nuestra ahora -pasado pero asimilado ya el mundo fragmentario y desmitificador del postmodernismo.
Lihn encarna a ese creador –y pensador- que habita en un espacio que a veces parece imposible, el de la vida paradojal, por eso “Lihn’s literary legacy will be honored for both a profound skepticism and a devout faith in literary expression.” (12) El gran desafío que consumió sus días y sus páginas (y sus performances), “resisting alienation” –topos que recorre todo el libro de Travis y con el cual lo sella a través de su título-, Lihn lo encaró no sucumbiendo a la paradoja ni a la alienación (la derrota frente a esa ardua conciencia de las limitaciones del lenguaje y, en el fondo, de todas nuestras creencias y seguridades, incluso científicas), sino más bien con un raro coraje: “Lihn’s work engages contradictions and loss of meaning, both social and political realities of its historical moment. The result, metaliterary and even antiliterary at times, is a genuinely unique and innovative body of work.” (12) La lectura pausada y comprehensiva de Travis se apoya en la teoría político-literaria marxista (de Marx, por cierto, de Bakhtin, Luckács, Brecht, Benjamin y Adorno, además de Jameson y Eagleton) –también en la crítica cultural de García Canclini-, la que questionó/transformó la dialéctica aristotélica y su continuidad en Kant y Hegel. Para Travis “Enrique Lihn’s poetry, short stories, novels, and critical essays embody similar philosophical concepts” a los de Adorno, a su “negative dialectics” que rechaza la solución metafísica y que cree que “one could only struggle for desalienated expression by thematizing the contradictions, and topicalizing incongruity.” Tanto Adorno como Lihn evitan la fetichización de la experiencia estética y del objeto artístico, el que no “reflects” sino que “refracts society.” Ambos se posicionan de manera escéptica ante una noción que vea que “literatura has a magic, transformative power to transcend the injustice, violence, genocide, and alienation of the modern world.” (236) Lo que no quiere decir que en Lihn no se encuentre “a profound faith in and love for literature”, pero se dan al unísono con un “bitter skepticism” que lo llevó a desarrollar una “concious demythification of the poetic expression” y con ello una obra revolucionaria en cuanto prefirió el camino de la crítica al de la ideología.
Travis recorre así, paulatinamente, capítulo a capítulo, todos los sectores de la obra lihneana y todos los géneros practicados por su escritura. Sus capítulos son cinco en total, más unas conclusiones, dedicadas al último poemario-testamento de Lihn (Diario de muerte, publicado póstumamente en 1989), que se transforman por lo mismo en un capítulo en su propia ley. Vale la pena notar la agudeza del diseño secuencial que Travis dio a su libro: cada capítulo aborda un espacio cronológico determinado y todas las manifestaciones artísticas y críticas que a él pertenecen. Por ejemplo, el primero (“Questioning Literary Expression: Dialectical Engagement in Lihn’s Early Writing”) va desde el 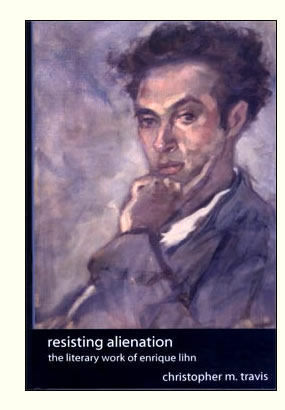 poemario Nada se escurre (1949) a la colección de cuentos Agua de arroz (1964). El mérito más notorio de este procedimiento se halla en que por primera vez se estudia la obra lihneana de manera articulada y, voy a reiterar, secuencial, cosa que valida sus aspiraciones comprehensivas y refuerza la idea de viaje (espacio-temporal) analítico a través de ella, el que es a la vez una historia cultural y política de esta obra y de un “Latin American intellectual in conflict with his European cultural heritage, and linguistic alienation as someone condemned to operate within a ‘dead language’.” (248) (3) Los demás capítulos de este “roadmap” son: “2. Lihn’s Return to America: Reflections in Form” (1969 a 1972), “3. Global Observations of Alienation with Local Implications” (1975 a 1986), “4. Beyond Poetry / Inventing Dystopia” (novelas, 1976 a 1989) y “5. Spectacles, Happenings, and Apparitions / The Presence of the Carnavalesque in Lihn”. En todos ellos Travis combina los hallazgos de una lectura minuciosa de textos, la oportuna interpretación, el despliegue teórico necesario, y la bien informada contextualización de un autor cuyo “skepticism and negative dialectics”, en tanto actitudes vitales y metodologías artísticas, su resistencia a sucumbir a la alienación (de todo tipo, incluso económica), su rara fe en la literatura, pese a la aguda conciencia sobre sus limitaciones patentes, hicieron posible una obra que, como cita el crítico para terminar, fue coherente con esta declaración: “la verdad es revolucionaria, como lo es también la búsqueda de la misma.” (249) poemario Nada se escurre (1949) a la colección de cuentos Agua de arroz (1964). El mérito más notorio de este procedimiento se halla en que por primera vez se estudia la obra lihneana de manera articulada y, voy a reiterar, secuencial, cosa que valida sus aspiraciones comprehensivas y refuerza la idea de viaje (espacio-temporal) analítico a través de ella, el que es a la vez una historia cultural y política de esta obra y de un “Latin American intellectual in conflict with his European cultural heritage, and linguistic alienation as someone condemned to operate within a ‘dead language’.” (248) (3) Los demás capítulos de este “roadmap” son: “2. Lihn’s Return to America: Reflections in Form” (1969 a 1972), “3. Global Observations of Alienation with Local Implications” (1975 a 1986), “4. Beyond Poetry / Inventing Dystopia” (novelas, 1976 a 1989) y “5. Spectacles, Happenings, and Apparitions / The Presence of the Carnavalesque in Lihn”. En todos ellos Travis combina los hallazgos de una lectura minuciosa de textos, la oportuna interpretación, el despliegue teórico necesario, y la bien informada contextualización de un autor cuyo “skepticism and negative dialectics”, en tanto actitudes vitales y metodologías artísticas, su resistencia a sucumbir a la alienación (de todo tipo, incluso económica), su rara fe en la literatura, pese a la aguda conciencia sobre sus limitaciones patentes, hicieron posible una obra que, como cita el crítico para terminar, fue coherente con esta declaración: “la verdad es revolucionaria, como lo es también la búsqueda de la misma.” (249)
Este es uno de los muchos puntos de coincidencia entre el libro de Travis y el de Valdés, que siendo diferentes (el uno un estudio académico, el otro una compilación de “escritos” o “materiales” presentada, 20 años después de la muerte de Lihn, con carácter testimonial y testamental) comparten más de lo que se podría imaginar y, me atrevo a proponer aquí, cierran un largo periplo en el desarrollo de los estudios lihneanos. No es coincidencia, repito. La última generación crítica recorre la obra y los materiales críticos en busca del pasado; la primera generación sale al paso del presente y deja su entrega porque interesan y sirven a otros. Ambos libros, sin citarse, dialogan y se reflejan el uno en el otro, completando a dos manos las líneas maestras que componen el retrato literario de Lihn. Para Valdés también esa resistencia a la alienación constituye un punto indispensable de partida, aunque ella opta por otras coordenadas teóricas y formas heurísticas para explicarlo: “[e]n los tiempos en que vivimos, el don de la poesía le dolió como un miembro fantasma, ese que sienten presente, a pesar de no tenerlo ya, quienes han sufrido una amputación. Comentario que la autora hace a la famosa frase del poeta: “y qué hacer… con ese muñón de alas.” (12-13) Lihn “[v]ivió la poesía sin pretensiones [siendo hoy por hoy “la literatura la precariedad misma” –solía decir], la bajó del Olimpo como exigió Nicanor Parra, y la situó en el lugar mínimo y disimulado que hoy tiene en el conjunto de la vida social […] Pero no renunció a ella, por el contrario: ‘porque escribí, porque escribí estoy vivo’.” El coraje de Lihn en un tiempo de desencantos y escepticismo marcan un episodio central de la poesía latinoamericana y, como Travis lo hacía notar, se ha convertido en un poeta siempre presente e influyente. Valdés lo resume, por experiencia, así: “[t]al vez por su honestidad básica, y dolida, es que ejerce tanta influencia sobre los jóvenes, y sobre quienes no entran todavía en la maraña de intereses donde él jamás supo moverse.” (13) No hay dudas de que Lihn es ahora más importante y vigente que nunca.
Ambos libros se inician y terminan con secciones similares. El primer ensayo (capítulo) de Valdés se titula “El sarcasmo de la inteligencia crítica: una escena y varios fragmentos.” En él la autora pasa revista, a partir de presenciar una intervención temprana de Lihn, en 1968, a la “lucidez y negatividad” intrínsecas a su figura y obra. Luego vine “La poesía: Santiago, París, Manhattan”, donde se da cuenta de los desplazamientos (ciudades del mundo) y de la poética de viaje en la poesía lihneana, de sus relaciones con el Chile de entonces hasta acabar con observaciones sobre su famoso y emblemático Paseo Ahumada (1983). Valdés, crítica de arte ella misma (4), continúa con el ensayo “Mucho ojo: sobre el arte en Chile”, donde se sitúa y articula el valor del Lihn como crítico de arte, una faceta menos conocida pero no ignorada por algunos, a través de toda su carrera literaria. El último ensayo “La escritura de Diario de muerte: un testimonio presencial” –escrito, además del prefacio, “especialmente para este volumen.” Aquí Valdés narra, como testigo privilegiado, las condiciones vitalmente liminares en las cuales el último poemario de Lihn fue escrito. Pero no se trata sólo de un testimonio, sus observaciones sobre los textos serán referencia para otros críticos, no pueden ser obliterados. Este último capítulo es complementado con un “Apéndice: Diario de muerte (1991)”, en el que se presenta los temas del prólogo que figura en la edición póstuma del poemario y que se reelaboraron dos años después en una especie de “defensa” crítica, y donde se destaca, entre varios otros aspectos, la particular “dimensión” religiosa que toma el Diario…, porque “[h]ay que ser muy miope, o muy convencionalmente ‘religioso’, para no” verla. (160).
Pese a que la propia autora define su volumen como compuesto de “vistas parciales”, el conjunto resulta más que coherente -aunque, como reconoce la autora: “[f]alta aquí más acerca de su capacidad de performance, sus histrionismo, su humor desatado; falta más referencia a su narrativa” (15)- y, lo mismo que el de Travis, una especie de ‘roadmap’ de la obra lihneana en su contexto nacional e internacional. Se trata de una parcialidad que a pesar suyo muestra la fineza de lo imparcial sin perder su afectividad.
Dicho sea entonces y para cerrar estas páginas: el lector interesado por Lihn, y por la época en que le tocó vivir/escribir, se beneficiará enormemente leyendo estos dos libros al mismo tiempo.
* * *
NOTAS
(1) “Zona muda: una aproximación filosófica a la poesía de Enrique Lihn (Santiago: Universidad de Valparaíso / RIL Editores, 2004. 204 pp.) de Jorge Polanco.” Taller de Letras 37 (2005): 218-222. El libro de Polanco trae prólogo de Adriana Valdés
. http://www.puc.cl/letras/html/6_publicaciones/pdf_revistas/taller/tl37_19.pdf En esta línea pueden leerse también las páginas introductorias (161-164) a la “Bibliografía” en el libro de Valdés.
(3) Esto no quiere decir que no haya otros estudios que tengan una intención parecida, entre los que destacan el de Carmen Foxley, Enrique Lihn, escritura excéntrica y modernidad (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1995), y el volumen colectivo, editado por Francisca Noguerol, Contra el canto de la goma de borrar. Asedios a Enrique Lihn (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005), del cual puede verse el índice en http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9007. En este volumen Travis participa con un artículo titulado “El Quebrantahuesos y la influencia de Nicanor Parra sobre la poesía temprana de Enrique Lihn” (233-252). Asimismo Valdés con “Enrique Lihn: Santiago, París, Manhattan” (189-206).
(4) Junto a Ana María Risco editó y anotó los Escritos sobre arte (Santiago: Universidad Diego Portales, 2008) de Enrique Lihn.
|