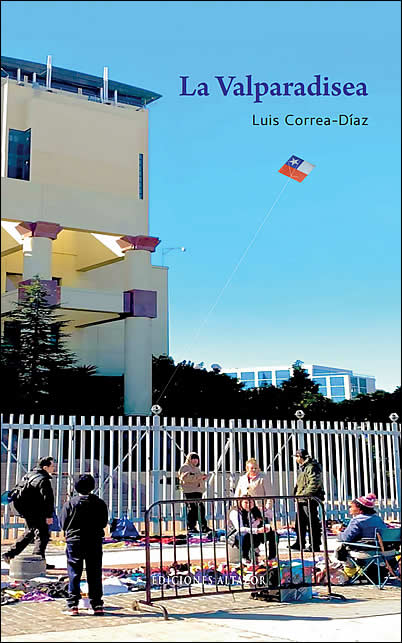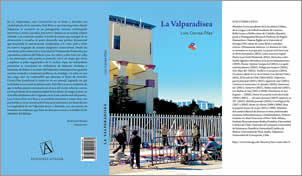Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Luis Correa Diáz | Autores |
La Valparadisea o un peregrinaje post-épico
por una geografía delirante[Prólogo a La Valparadisea (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2025) de Luis Correa-Díaz]
Por Ignacio Vásquez Caces
luis correa_díaz
http://www.rom.uga.edu/directory/luis-correa-diaz-0
Tweet .. .. .. .. ..
Puesto que somos pasajeros momentáneos en nuestro viaje existencial, imposible soslayar un libro como La Valparadisea del sólido poeta porteño Luis Correa-Díaz, de origen santiaguino, hijo de padres sureños y de extranjero deambular desde 1993. Pensando en la noción borgiana de viaje circular, éxodo, migración, intentaré una aproximación a su lectura, de suyo de alta complejidad e intensidad semántica por sus diversos ejes de significación, mediante una remisión literaria, intertextual, que el propio poeta sugiere (“…escribo / este que quisiera yo fuera un bosquejo / de ese gran poema épico al antiguo modo, / con ese título a la altura de los universales”).
Al igual que su cuasi homóloga La Odisea, esta obra se instala en el imaginario de su lector como un faro destinado a advertir a sus visitantes de los riesgos y cariños inacabables que aguardan en las costas y los cerros de una ciudad portuaria como Valparaíso, asentada en el fin del mundo, desahuciada y olvidada de las cartografías por mor de su propio infortunio, en cuyo interior la locura y la esperanza se han terminado por hermanar a través de los siglos. Podría argüirse, prima facie, que en este libro de Correa-Díaz la poesía recupera su ancestral talante épico (como él lo querría), para ensalzar el coraje y la resiliencia de sus habitantes, devenidos albaceas de un puerto impreciso y quimérico, que, como no sea por su porfiado arraigo al hogar, resisten a la adversidad y la condena sin claros fundamentos e incluso sabiendo que su morada se descompone de modo irreparable.
Ya se ha acreditado por investigadores y estudiosos del arte que las expresiones de lo que hoy entendemos por manifestaciones artísticas comenzaron siendo épicas. Y así como la pintura rupestre representó escenas de caza, la primera literatura ensalzó las hazañas de héroes de guerra, transmutados luego en seres mitológicos que prefiguraron el carácter de sus pueblos y les ofrecieron una razón en la que creer y asentar su fe en un futuro común. Una vocación semejante podría asignársele a los porteños, intrépidos navegantes de un velero sin velamen, encallado a perpetuidad entre los roqueríos. En el caso de La Odisea fue por orden de Pisístrato que el peregrinaje del marinero Odiseo quedó escrito, para evitar caer víctima de la feble evocación humana sustentada sólo en la tradición oral y erigirse como una guía moral de los súbditos troyanos. En lo que concierne a La Valparadisea es por decisión del poeta Luis Correa-Díaz, que, resuelto a ir más allá de las puras palabras que su antecesora, utiliza un método que nos captura desde el inicio de la lectura, porque se despliega además fuera de las fronteras del mero acto escritural y plantea a su lector continuar su fascinante y turbulenta singladura adentrándose en los novedosos piélagos de la tecnología, los códigos QR y otros ingenios de esta índole. Este hallazgo es una primera vuelta de tuerca respecto de su doppelgänger literario.
El hablante de La Valparadisea recorre la urbe real e imaginaria que en la obra se describe y que ha sido diseñada a la manera de una evanescente Macondo orillera, casi un espejismo en mitad de la nada y la humedad, para regresar a ella después de lo que suponemos ha sido un largo viaje, de una suerte de exilio de sí mismo, de su identidad y raíces culturales, de su propia nostalgia e idiosincrasia. Este es un regreso atemporal, porque acontece en la profunda intimidad del desterrado, en su emocionalidad desgarrada, doliente: en su deseo de retornar, cual Odiseo posmoderno, a la seguridad de su familia, de sus amores habidos, del antiguo mundo en el que duermen su niñez y juventud.
Pero, no es un regreso triunfal: nada permanece intacto, nadie sabe nunca con certeza a qué vuelve, y es posible que tan pronto se logre el objetivo surja la necesidad (por lo demás saludable, concluiría el lector) de escapar lejos, al comprenderse el porqué de la partida. El poeta lo declara irónico: “me voy derechito a hacer la maleta / y a buscarme otra vida lejos / de este Valparaíso fatigado”. Es por esto que, como lector, considero que en La Valparadisea la preocupación medular es la de indagar en una suerte de verdad universal que se devela en sus versos, no incidir en una crónica romántica en clave poética que pudiera contarse como una simple historia de regreso a casa. La verdad sea dicha, el puerto de La Valparadisea es un fósil, un remedo esquelético de su gloria pasada y caído en desdicha, “roído por la salinidad de un amor / que se esfumó con canción y todo”. Entonces aquí se trastocan los términos de la relación literaria que se procura establecer: si en La Odisea es el homenaje al valor y la fuerza humanas el leitmotiv del discurso poético, me parece advertir en La Valparadisea la denuncia de la deplorable desidia de los habitantes de esta ciudad en estado de calamidad (aunque adorable en su insistencia), que parecen disfrutar su decadencia y el crepúsculo de su anciana opulencia (“éste es un lamento porteño y a capela”). He aquí una segunda vuelta de tuerca. En mi opinión, si estoy en lo correcto, el poeta Luis Correa-Díaz acierta al propugnar esta contradicción, porque en la circunstancia que -al menos en principio- sea usual considerar a los tripulantes porteños caudillos de la supervivencia de su ciudad, a la postre habría que imputarles la responsabilidad de favorecer también indisimuladamente su debacle.
En La Valparadisea, dado que todos los acontecimientos son analizados al tamiz de la subjetividad del hablante, la realidad y la fantasía se hallan en un juego de espejos. No sólo porque personajes reales comparten protagonismo con otros maravillosos, sino también porque los lugares que registra y por los que deambula en su aventura el ávido fotógrafo de esta suerte de lupanar tercermundista son en ocasiones puntos reconocibles en el mapa urbano y, al mismo tiempo, no son más que un recurso de estilo para encarnar su desolación y la pérdida de su arcadia o paraíso personal. Esta obra, así, discurre como un formidable inventario del desatino en la senda de aquel Emporio Celestial de los Conocimientos Benévolos referido por Borges, enciclopedia descabellada, arbitraria y conjetural en razón de que, como afirmara el maestro argentino, simplemente “no sabemos qué cosa es el universo”. En lo relativo a Correa-Díaz, asistimos al repertorio poético de un Valparaíso imposible y absurdo nacido de su recuerdo instantáneo, una alegoría de la tristeza y el despojo. Porque no es posible un único Valparaíso y su postal turística es una patraña: hay un Valparaíso diferente y caleidoscópico para cada uno de quienes lo habitan, para marineros y visitantes, y por eso es un puerto mítico e inclasificable, a cuyo respecto prevalece la fantasía por sobre la realidad. Nadie sabe qué cosa es Valparaíso. No obstante, qué importancia tendría saberlo: lo relevante es que tengamos cada uno nuestro Valparaíso para amarlo u odiarlo a intervalos regulares o cuando nos dé la gana, porque es un puerto disparatado que nos pertenece por elección y que nos amarra como el hambre. En La Valparadisea de Luis Correa-Díaz ésta es, a mi juicio, la pièce de résistence.
Como consecuencia de lo expuesto, en cualquiera de sus versos se revela en La Valparadisea un paisaje completo, porque cada uno de ellos ha sido fraguado con la materia volátil, frágil y densa de los sueños y de sus odiosos parientes las pesadillas. Unido el relato poético de La Valparadisea por misteriosas corrientes subterráneas, por contornos huidizos, por inextricables y secretos atajos mágicos camuflados diestramente en las formas coloridas y otrora elegantes de una ciudad enloquecida, hundida nerudianamente para arriba, y en la que para el poeta y sus habitantes está vedada la cordura, en este regreso malogrado para el hablante no hay epopeya alguna. Es el sino de la posmodernidad: los metarrelatos de la sociedad moderna han demostrado su futilidad y la utopía se ha tornado caricatura. Siendo el éxito transitorio, dijo Wilde, sólo el imbécil es incapaz de sobreponerse a sus victorias, mas esta ciudad es orgullosa y se ufana de su inteligencia, y está dispuesta a renacer de entre sus cenizas, una y otra vez, tenaz y graciosamente, después de los incendios y catástrofes que la asolan cada tanto, así como del daño que le infligen sus mismos habitantes, quizá -como en el canto de Palmenia Pizarro, su monarca indiscutible- por profesarle un cariño malo. Parafraseando a Cartarescu, me atrevo a sostener que la pretensión subyacente de Correa-Díaz es defender la idea de que la ciudad de Valparaíso, que es contexto y poesía de La Valparadisea, excede los márgenes de las páginas de éste o de cualquier libro para quedar afincada en el territorio de lo inefable y la superstición por derecho de sangre.
Si la poesía es un modo de observar el mundo, la ciudad de Valparaíso magullada y exánime que nos ofrece Correa-Díaz en La Valparadisea a través del lente de sus sentidos (tanto como la narración emocional, aunque serena, descarnada e implacable de su hablante, que es el corazón de esta obra), se nos aparece como una metáfora de la experiencia humana que se desliza sorprendente por la escurridiza línea que separa la vida de la muerte, el amor del desamor, el triunfo y el fracaso. Un puerto, en fin, que, en una época de incertidumbres y vacilaciones y porque sabemos que todo viaje es interminable, no podría recorrerse en una sola vida. Como dijera Neruda, un lugar inverosímil en el que si se caminaran todas sus escaleras se habría dado la vuelta al mundo. Este puerto es un azar o accidente geográfico que reverbera ardiente en la memoria poética del hablante (¿su novio despechado?) y en el que una vez que los transeúntes (y los lectores) se echan a andar comienzan a germinar caminos singulares para cada cual, como lo anunciara Machado en un verso inmortal.Dicho eso, entreveo hacia el final de este largo poemario una tercera vuelta de tuerca en la narración: esta vez de la mano de los niños que pueblan La Valparadisea. Me refiero a la infancia arrolladora que juega en/con los sueños del Valparaíso que reside en el alma del poeta Correa-Díaz, esta escala leve en el itinerario de nuestros viajes por la vida y en el que penetramos a través de su nostálgica confesión. Como en la inolvidable película Valparaíso, mi amor del cineasta porteño Aldo Francia, nuevamente son aquí los niños y su honestidad, la inocencia de la niñez y la promesa de un mañana mejor que anida en sus ojos luminosos, los ingredientes que habilitan leer esta obra como una salva por el porvenir. Porque este Valparaíso, que no niega su derrota, es también una promesa de sanación, un refugio contra la adversidad. La Valparadisea es, entonces, un peculiar himno a la alegría, un canto enamorado, un manifiesto que redime poéticamente a Valparaíso. Porque este puerto desmesurado y tierno es un lugar surgido en medio de las olas para el descanso del navegante fatigado, un remanso donde recala la nave herida que ha atravesado las vicisitudes y múltiples peligros que esperan en los océanos al marino, para apaciguar su sed, reponerse y proseguir la travesía. Un lugar donde el errante, que vaga por el mundo sin destino ni domicilio conocido, puede al fin echar raíces y comenzar con nuevos bríos una vida distinta. Un puerto hechizado que se ama irremediablemente. Por eso el Valparaíso de La Valparadisea es el reino de sus niños, a ellos les pertenece más que a nadie, porque ellos representan el otro futuro posible de esta ciudad, uno en el que triunfa la esperanza, y en el que sus enemigos más temidos -la pobreza, el desempleo y el abandono- son abolidos sin apelación. Quizá sí, La Valparadisea, al cabo, sea una poética defensa de nuestras infancias perdidas y de la costumbre de creer en un mundo mejor.
Partícipes del punto de fuga de la visión del poeta Luis Correa-Díaz, al ingresar en la lectura de La Valparadisea y arribar a su propio puerto de Valparaíso nos es dada una ocasión para el asombro, una invitación para suspender por un instante nuestra propensión a lo razonable (lo cual define lo esencial de la poesía), nos son concedidas cartas credenciales para penetrar en un planeta tan conmovedor como delirante, para residir por el tiempo que dura la lectura en un pueblo fantasmagórico, de claroscuros, colonizado por espectros demasiado humanos, y que persisten y respiran en ti -lector/a- una vez que cierras el libro.
Mínima muestra
Barrio puerto
puede que los poemas se me pongan
tristes muchas veces, quizá las más,
y no es por un pesimismo gratuito
—ni por cuestión de carácter, que no—,
el abandono del mentado barrio puerto,
en especial, y con la saña de la pobreza
obligada y sus 7 males asociados,
de aquellas zonas de las que se dice
tener un orgullo sin límites, ese viejo
mercado de la Plaza Echaurren
(donde la Liberty es un resto-bar
de esos de antaño, un sobreviviente
centenario, en 1897 fue su nacimiento)
se desplomará por su propio peso
como un pez luna gigante golpeado
por los mil asteroidesde nuestra
desidia, tal cual el edificio Tasara o
el Subercaseaux —propiedad
de una naviera en la actualidad—, y
ahí están igualito, entre otros escombros,
de fosilizado aún en vida, en espinas,
roídos por la salinidad de un amor
que se esfumó con canción y todo,
aunque salga la letra de la boca actos
no la acompañan, excepto aquellos
de autoridades utópicas recalcitrantes,
la cancelación de obras de restauración
y renovación, como la del proyecto
de erigir ese nuevo y en las nubes
Centro Interdisciplinario de Neurociencia
(CINV), es que hubo hallazgo de restos
arqueológicos y vestigios varios y fuga
de capitales por ello, vino a lapidar
la esperanza acumulada por décadas
de resurrección de vecinos y locatarios
del sector que se han vuelto fantasmas,
y tal vez sea esa condición la última
que les quede de algún atractivo turístico
porque no nos lega gente de la nuestra
a comprar sus cosas para la subsistencia,
éste es un lamento porteño y a capela
Desde el balcón
como Rodrigo Pérez de Arce A.
que mira y bosqueja un Valparaíso
urbano (Oct. 2019) desde un balcón,
los reúne y saca en libro por la UC,
yo hago lo mismo, creo, con palabras
desde el de mi hermano o madre
en un edificio de Los Placeres
—el artículo ya es la marca
registrada de un ana-cronismo
patético y dulzón—, ecfrásticos
dirán que son mis poemas, nunca
me gustó a mí esa clasificación,
aunque it makes full sense,
lo reconozco, prefiero pensarlos
como si estuvieran en meta mode,
la diferencia pasa por el nivel
inmersivo y la pretensión
de ver en ellos todos los tiempos
presentes, como me parece
ver en la cuarta sección,
la de los sitios cóncavos, quebradas
de una urbe ganada al mar
desde unos cerros allá dormidos
bajo un cielo violento de tarde
sin mañana, los sketches 193 y
194 dibujan el corazón de Panteón
que anida en este puerto benemérito
y fractalizado por el viento tormentoso
del dolor vivendi, más aún si se le hace
un levantamiento histórico-crítico
a este sueño colectivo sobre acantilado;
… es la hora del almuerzo y mientras
yo saboreo el concho de mi café,
indiferente a si viviré o, por qué no
expresarlo, medio a lo Pezoa Véliz
pero no tanto, si moriré pronto,
lo cual podría o no estar y está
escrito en ese fondo turbio,
una pajera se sirve un bistec
a lo pobre, un señor una empanada
de pino que le chorrea, la señora
del lado una albacora a la plancha
con puré, entonces aparece
siempre sonriente por la entrada
el amigo que esperaba, nos abrazamos
e inmediatamente partimos al Merci
a probar esa Mussaka de lentejas
que me había recomendado por WhatsApp,
a Viña vine por ambas razones y
de Viña me devuelvo al balcón a seguir
con mi Valparadisea, tercer adelanto,
menor a mucha honra, a ese inventario
percolado que llevo de mis idas y venidas
Casa Plan
instalado tempranito, pero con un dejo
de decepción porque han quitado
el Wi-Fi, y uno se pregunta en qué
están pensando, tal vez quieran evitar
a los que alargan su welcome y
se ponen a trabajar horas y horas
con apenas un café de consumo,
yo seguro que parezco pertenecer
a esa camada, pero siempre trato
de hacer lo que hago aquí o allá
sin ocupar la mesa más de la cuenta,
time wise, razón no les falta, sí,
lo que pasa es que ya estamos en otra
y la conexión mentada es un servicio
que tendría que ir incluido en el precio
sea que se vaya a conversar en vivo
y en directo o virtualmente, tal cual
son estos poemas soliloquiales
que terminados mando a la gente
que me escucha y que está repartida
en geografías sólo así alcanzables,
no digo que no volveré a este lugar
sino que tendré que dejarlo en la lista
para encontrarme en persona con alguien,
como aquel día con una profesora
de teatro de la UPLA, cuando conocí
al gran cuentacuentos Carlos Genoveses
que admiraba mi padre, enfermo
el primero y éste muerto recientemente,
ninguno de estos dos sucesos estaba
en mis planes, como tampoco hoy
tengo el del ver a nadie en esta ciudad
que se paraliza o, mejor, se confunde
un poco con el asunto de la bullada
cuenta pública del Congreso, algunas
protestas de gremios y un caos vehicular
en Av. Pedro Montt y calles adyacentes,
y de repente aparece el Juan Cameron,
nos ponemos a hablar del Premio
Nacional, de los poetas más jóvenes
del puerto, me regala La Balada
del Viejo Submarino y me describe
ese proyecto suyo donde circulan
bardos, como Bukowski o Stephens,
entre un numeroso contingente de ellos,
buscando su Alicia a través del espejo
frío de estas aguas pacíficas del sur,
le pido, sin embargo, que nos concentremos
en ese verso del “A mí no me gustan
los GPS” que refiere a aquellos drones
que se agitan dentro del corazón, y
nos reímos de esa coincidencia poética
que venimos elaborando sin saberlo
cada uno en su casa uno y a buen abrigo,
quedamos de vernos pronto en la lectura
de 50 mujeres desnudas de Marina Tapia
en el segundo piso del Club Alemán,
yo [también] sé que he sido pez …
Artes y oficios
paso por calles y pasajes de Condell
desde la Plaza Victoria a la Aníbal Pinto,
la ruta del desprecio porteño por sí
mismo, la vida sigue, no obstante, espero,
por segundo día, que abra un librero
su librería, cómics su especialidad,
le preguntaré si tiene alguno
de los 7 originales, pero quiero llevarme
De La Araucana a Butamalón, el discurso
de la conquista y el canon de la literatura
chilena (2021 [2004]) de Eduardo Barraza Jara
de una universidad del sur, por razones
obvias, y la mirada se me cuelga
de casi cada uno de esos bulletin boards,
me conmueve, no entiendo por qué
exactamente, la variedad alucinante
de oficios y ofertas de talleres y demás
artes de la ensoñación, yoga no falta,
claro, actuación (“buscamos actores”),
los que más despiertan mi curiosidad:
el de todo es memoria ahora y que promete
enseñar las bases de la correspondencia
fílmica, el de formación en chamanismo
urbano, o el del cirujano de sintetizadores
para aprender a armar y reparar
Atari Punk Consoles con cupos limitados,
entre estas cosas, también la solidaridad,
un punto de acopio para migrantes,
o bienestar humano y no humano,
ferias rurales y veganas, peluquerías
caninas, en fin, la lista podría extenderse
ad infinito…, pienso si sería osado
u ofensivo de mi parte colgar un aviso
o anunciando el lanzamiento
de Valparaíso, puerto principal, segunda
edición aumentada con Altazor de Viña,
o decir que escribo meta-poemas, o sea,
poemas con escafandras virtuales ad hoc,
para ver el mundo desde adentro…,
divago y voy a dar al Café de las Flores,
donde el barista, dueño y administrador,
me explica que hay otro tipo de macchiato,
un tal lungo, con cuerpo, una especie rara
de americano relleno con espuma dulce
y que no se trata del caramel Starbucks-
like, me veo tan cansado y avejentado
en el espejo mortis de este celular, señor,
me dice un muchacho, parches curitas?!,
y le compro por si necesitara, más
por ayudar, que lo mío, que es nuestro,
no tiene remedio, para allá vamos todos,
yo, por el momento, me devuelvo
por el camino que vine a buscar aquel libro
Ferroviarios
paso por enfrente de la Asociación
Jubilados Ferroviarios y Montepiadas
de Valparaíso en Barón y ya no está
la placa que mandó a poner mi padre
alguna vez junto a la máquina a carbón
a escala que aún se encuentra allí
intacta en su jaula de vidrio y marco
de fierro, qué daría por llevármela,
un pequeño egoísmo de sano cuño,
y cuánto más, un mundo, por verlo
salir a abrirme la puerta cerrada
y quedarnos toda la tarde hablando
de esa historia que empezó por allá
por 1863 cuando Enrique Meiggs
terminó el trazado, luego de acordar
con el presidente de la época, fechas
y entrega de la vía, de ahí me voy
a la Torre del Reloj en la Avda. España
y contemplo su deterioro, solitaria
y vacía como un árbol seco y hueco
de fierro, cal y ladrillos desgastados
por quién otro que el tiempo y nuestro
desdén, se me cruza por la mente
esa canción de Pablo Milanés y elijo
para rumiar la pena, casi arrodillado,
sin forzar el momento, ese verso que viene
muy a cuento: y el amor no lo reflejo
como ayer, sigo el tranco con piernas
tembleques y pies dolientes por la fascitis
plantar, yo también voy dando las últimas
horas, hacia lo que queda de la Maestranza
que espera la rehabilitación de sus recintos
y esa anhelada resignificación de sus usos,
me apuro para no quedar bajo el metro
aplastado, el futuro presente del pasado
y esto no es acertijo oracular sino archivo
de mis tele-viajes y súper consciente
de ese tercer párrafo de “El Heladero”,
una de las crónicas de Joaquín Edwards Bello
(ampliar)
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Luis Correa-Díaz | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
La Valparadisea o un peregrinaje post-épico por una geografía delirante.
Prólogo a "La Valparadisea" (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2025) de Luis Correa-Díaz]
Por Ignacio Vásquez Caces