Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Luis Riffo Escalona | Autores |

Autobiografía y ficción en la obra de J. M. Coetzee
Por Luis Riffo Escalona
.. .. .. .. ..
Se supone que la escritura de una autobiografía pone en ejercicio la facultad de recordar, de reconstruir el pasado con el sustrato inevitable de esa tensión en la que se enfrentan la memoria y el olvido. Se pone en juego también la visión que el autor tiene de sí mismo, a la vez que debe distinguir los verdaderos recuerdos de aquellos que su propia imaginación infiltra entre la dispersión de experiencias vividas. Existe, además, el riesgo o la necesidad de inventarse a sí mismo, de crear un yo que sostenga las escenas del pasado y las dote de un sentido, de una unidad que, mientras se experimenta el flujo incontenible de la vida, no se puede discernir.
El escritor sudafricano J. M. Coetzee (Premio Nobel 2003) debe haber tomado en cuenta esos y otros aspectos de la autobiografía cuando acometió la trilogía Escenas de una vida de provincias, compuesta por Infancia, Juventud y Verano. Este autor, siempre sorprendente, no se abandona a la complacencia de acuñar un rostro amable ni pretende dar cuenta del proceso por el cual se convirtió en uno de los novelistas más importantes de finales del 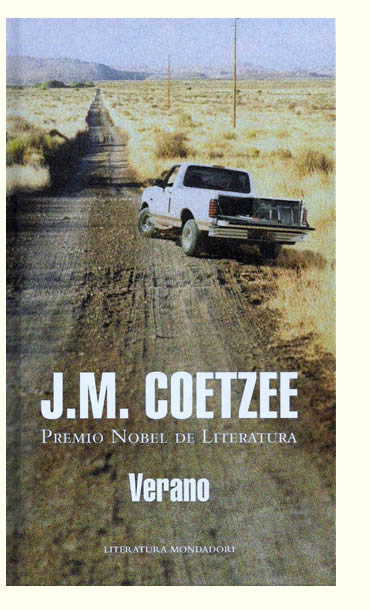 siglo veinte y principios del veintiuno. Las dos primeras entregas relatan en tercera persona las peripecias cotidianas, nada heroicas, de un John Coetzee (niño y joven) frente a los miedos e incertidumbres del crecimiento, sus aversiones y afectos, sus torpes esfuerzos para enfrentar la realidad, con el fondo de una Sudáfrica violentamente dividida.
siglo veinte y principios del veintiuno. Las dos primeras entregas relatan en tercera persona las peripecias cotidianas, nada heroicas, de un John Coetzee (niño y joven) frente a los miedos e incertidumbres del crecimiento, sus aversiones y afectos, sus torpes esfuerzos para enfrentar la realidad, con el fondo de una Sudáfrica violentamente dividida.
Es en Verano donde esa estrategia de distanciamiento narrativo (ese pronombre él que sustituye a la primera persona del relato autobiográfico) se lleva a un extremo que no teme estrellarse con lo inverosímil. Dividida en siete partes que muestran desde diversas perspectivas el período entre 1971 y 1977, es decir, entre su regreso a Sudáfrica y el primer reconocimiento público, el relato se compone principalmente de entrevistas que un joven investigador inglés realiza a personas que conocieron a Coetzee, que en esta curiosa novela ya ha fallecido hace algún tiempo en Australia.
Broma siniestra que se hace a sí mismo, artificio literario para burlar la autoridad con que se revisten habitualmente las memorias de personajes famosos, ejercicio de transferencia emocional, el resultado es un retrato hecho con los fragmentos de recuerdos que otras personas rescatan mientras responden las preguntas de un biógrafo que parece no conocer muy bien al objeto de su investigación. Cuatro mujeres que tuvieron algún grado de acercamiento sentimental, más un colega de la universidad, coinciden en la personalidad opaca y sin relieves de Coetzee y ninguno de ellos está en condiciones de destacar algún aspecto de su vida que hiciera prever que se convertiría en un escritor de fama mundial. Las mujeres lo ven como un hombre neutro, asexuado, sin atractivo. Una de ellas, una inmigrante brasileña, tiene muy malos recuerdos: cuenta que estaba segura de que algo pretendía con su hermosa hija de dieciséis años, alumna de él en un curso de refuerzo de inglés, y que luego se vio ella misma acosada por un indeseado cortejo ante el cual nunca cedió.
Se trata de un retrato devastador que nos presenta a un hombre sin atributos, inexpresivo, torpe en sus relaciones sociales, sin carisma ni ambiciones, que se debate entre la búsqueda de algún trabajo que esté a la altura de su formación intelectual y el cuidado de su anciano padre con el que parece no llevarse bien y que se avergüenza de que su hijo haya sido expulsado de Estados Unidos por participar en una protesta contra la guerra de Vietnam. Lo singular es que probablemente es la imagen que el autor tiene de sí mismo, aunque lo muestre a través de las palabras de las personas que supuestamente tuvieron contacto con él.
Un retrato indirecto, nada complaciente, que también puede ser una forma de despistar a sus futuros biógrafos, relacionando las tramas de sus novelas con personas que pudieron o no inspirarlas. Mientras asistimos a las indagaciones más bien superfluas del investigador, lo que se deja entrever es la visión del autor sobre, por una parte, el apartheid, la relación cotidiana entre negros y blancos, los sentimientos de culpa frente a la esclavitud asalariada. Y, por otra, el rol de la literatura y la actitud del escritor. En este sentido es interesante la alusión a Neruda, sobre el cual el personaje Coetzee dictó clases en la universidad de Ciudad del Cabo. Admiraba al poeta chileno porque su poesía era expansiva, exuberante, oracular. Lo contrario de su propia escritura. Una admiración nostálgica que se contrapone con la convicción de que los tiempos del gran escritor, del escritor oráculo, han terminado para siempre.
El biógrafo le dice a una de sus entrevistadas que ha recurrido a los testimonios de personas cercanas a Coetzee porque no se fía de los diarios, apuntes (de los que entrega una muestra en la primera y última parte) y correspondencia del escritor:
“No es posible confiar en lo que Coetzee escribe en ellos, no como un registro exacto de los hechos, y no porque fuese un embustero, sino porque era un creador de ficciones. En las cartas crea una ficción de sí mismo para sus corresponsales; en los diarios hace algo similar para sí mismo, o tal vez para la posteridad. Como documentos son valiosos, desde luego, pero si quiere usted saber la verdad tendrá que buscarla detrás de las ficciones que elaboran y oírla de quienes le conocieron personalmente”.
Y lo que le dice la entrevistada es tal vez el punto de partida del juego sutil que trama esta novela antibiográfica:
“Pero, ¿y si todos somos creadores de ficciones, como llama usted a Coetzee? ¿Y si todos nos inventamos continuamente la historia de nuestra vida?”.
Probablemente, no es un acto de falsa modestia mostrarse a sí mismo como un sujeto sin gracia, sino una forma de demostrar que existe un abismo entre la vida y la literatura y que los puentes que se levantan entre ambas pueden ser perfectamente ilusorios.