ESCAPARATES
Por Leonardo Sanhueza
Javiera Carrera Madre de la patria
Virginia Vidal. RIL editores, 2010, 243 páginas.
LUN, 22 de septiembre de 2010.
Entre los libros editados oportunamente para el bicentenario, esta novela de Virginia Vidal ocupa un lugar destacado, no sólo porque se remonta a los orígenes mismos de la patria, sino que pone en relieve a un personaje al que la memoria 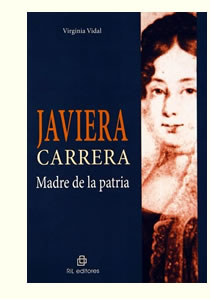 colectiva ha ido dejando en la trastienda, pese a su evidente importancia en las luchas independentistas. En efecto, para muchos chilenos, doña Javiera Carrera es una señora que se lo pasaba bailando refalosa mientras su hermano José Miguel cantaba: “Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver”.
colectiva ha ido dejando en la trastienda, pese a su evidente importancia en las luchas independentistas. En efecto, para muchos chilenos, doña Javiera Carrera es una señora que se lo pasaba bailando refalosa mientras su hermano José Miguel cantaba: “Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver”.
Periodista de larga trayectoria, cronista, novelista y biógrafa, Vidal ha construido en este libro un documentadísimo retrato de la “madre de la patria”. Aunque la autora aclara que se trata de “una ficción inspirada en sucesos históricos”, la categoría de “novela histórica” es tal vez un poco inconveniente para este relato, que no tiende una niebla imaginativa sobre los hechos, sino que recurre a las armas de la novela para hilvanar lo que la crónica histórica, la biografía o el ensayo dejarían desprovisto de emotividad y profundidad narrativa.
Lejos de una posición meramente contemplativa de los “asuntos de hombres”, Javiera Carrera aparece aquí en un papel activo, batallando a dos bandas, la de su familia y la de la patria, y convirtiendo la escritura en un arma. Es una mujer que organiza y delibera, que sufre ante las injusticias y se mantiene fuerte incluso después del exilio y la destrucción de su familia a manos de su propio país.
Por añadidura, el relato ofrece un detallado paisaje de costumbres, valores y sociabilidad de la época, incluyendo algunas imágenes de objetos, retratos y manuscritos. —
Naturalezas muertas
Alejandra Costamagna. Editorial Cuneta, 2010, 73 páginas.
LUN, 20 de Octubre 2010.
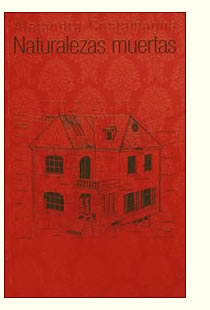
En una breve nota preliminar, se explica que este nuevo libro de Alejandra Costamagna corresponde a una “re-versión” del cuento “El último incendio”, incluido en su volumen Últimos fuegos . Cuento largo o novelita, el relato está protagonizado por una pareja inquietante: ella, una mujer que trabajaba vendiendo y cortando boletos en un cine, y él, un tipo extraño que poco a poco va develando su carácter paranoico y hasta sicótico. El lenguaje cinematográfico está presente de principio a fin, no sólo en el uso de imágenes que remiten a la jerga fílmica –primer plano, encuadre, enfoque y desenfoque–, sino en la representación de una realidad aparente y otra profunda apenas visible. De hecho, el texto está entrecortado en escenas o cuadros más o menos unitarios, los cuales están separados por breves y punzantes frases de una línea, como en las películas mudas, que a medida que avanza el relato se alejan de esas escenas, matizándolas y hasta negando la verdad de lo que se relata, con lo que se crea una sensación de irrealidad o de incertidumbre que mantiene en vilo la historia hasta un final de tragedia o demencia. Con trazos limpios y palabras que nunca están ociosas, este cuento-película se lee en un dos por tres y, como en el cine, uno sale de sus páginas medio aturdido o encandilado. —
Los hijos suicidas de Gabriela Mistral
Leonidas Lamm (presentación, selección y notas). Ediciones Inubicalistas, 2010, 135 páginas.
LUN, 20 de Octubre 2010.
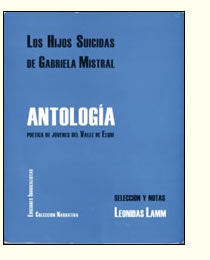 Hay libros raros, y también los hay rarísimos, pero no hay adjetivo indicador de rareza que alcance a calificar este auténtico imbunche literario. Aunque su subtítulo es “Antología poética de jóvenes del Valle de Elqui”, ha sido publicado en la colección “Narrativa” de Ediciones Inubicalistas, lo que abre una pregunta: ¿es esto una novela? O bien: ¿son los poetas antologados personajes de una delirante novela de un autor que, además de ser un perfecto desconocido hasta ahora, para colmo se ha llevado todos sus secretos a la tumba, pues al parecer se pegó un tiro hace un año y medio, sin ver jamás su obra publicada, según cuenta, vaya sorpresa, uno de los supuestos poetas suicidas en el epílogo? Exista o no, el propio Lamm explica en su presentación que este libro “es todo una gran faramalla”, pero es justamente en esa maroma escritural que estas páginas adquieren un cuerpo. Sea quien sea el autor, el artefacto funciona como una gran parodia de las antologías y los estudios literarios, a la vez que cuenta una historia, desarrolla una tesis y despliega algunos poemas que, salidos de quién sabe qué mentes, funden la farsa con la poesía verdadera. —
Hay libros raros, y también los hay rarísimos, pero no hay adjetivo indicador de rareza que alcance a calificar este auténtico imbunche literario. Aunque su subtítulo es “Antología poética de jóvenes del Valle de Elqui”, ha sido publicado en la colección “Narrativa” de Ediciones Inubicalistas, lo que abre una pregunta: ¿es esto una novela? O bien: ¿son los poetas antologados personajes de una delirante novela de un autor que, además de ser un perfecto desconocido hasta ahora, para colmo se ha llevado todos sus secretos a la tumba, pues al parecer se pegó un tiro hace un año y medio, sin ver jamás su obra publicada, según cuenta, vaya sorpresa, uno de los supuestos poetas suicidas en el epílogo? Exista o no, el propio Lamm explica en su presentación que este libro “es todo una gran faramalla”, pero es justamente en esa maroma escritural que estas páginas adquieren un cuerpo. Sea quien sea el autor, el artefacto funciona como una gran parodia de las antologías y los estudios literarios, a la vez que cuenta una historia, desarrolla una tesis y despliega algunos poemas que, salidos de quién sabe qué mentes, funden la farsa con la poesía verdadera. —
Alameda tras las rejas
Rodrigo Olavarría. Libros La Calabaza del Diablo, 2010, 103 páginas.
LUN, 3 de Noviembre de 2010.
Si bien ya era conocido por diversas traducciones, entre ellas Aullido de Allen Ginsberg y Abejas de Sylvia Plath, y su nombre circulaba desde hacía tiempo en algunas antologías y revistas, el poeta Rodrigo Olavarría se mantuvo en reserva durante años, sin dar más que unas tenues pistas acerca de su trabajo literario. Alameda tras las rejas es, entonces, su 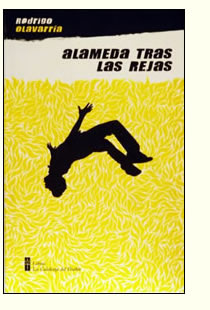 primer libro, pero como lo sería el primer libro de un veterano de guerra. Escrito bajo una engañadora y variable forma de un diario de vida, plantea de entrada el problema de los géneros literarios y su relación con la experiencia. Parece preguntarse: ¿qué tiene que ver la vida diaria con los poemas que parecen poemas, con las historias que parecen historias y, en fin, con las convenciones del arte? El diario de vida, como género, ofrece una total libertad. De buenas a primeras, el libro se aparece como una expiación amorosa, pero luego, gracias a esa libertad, esa línea temática se va entramando con otras que van y vienen en el transcurso de los días: de pronto, la visita a una abuela en el sur trae la presencia de la vejez y la muerte, pero también flashbacks de la niñez y postales del paisaje; más allá, habla de sus anteojos y de lo que les pasó cuando él protagonizó una cinematográfica y absurda caída desde una ventana rota de una micro en movimiento; a pito de nada, consigna los teléfonos de Teófilo Cid y Vicente Huidobro por si el lector “llega a estar en 1940”; y un poco más allá, el autor anota sus lecturas del día, sus aforismos, sus canciones, para llegar otra vez al punto de partida: algo así como la imposibilidad del amor y la especie de combate que se libra en el libro, donde el autor se ve a sí mismo como un esclavo o, también, como un soldado en la trinchera de una guerra alegórica. “El libro que estoy escribiendo no es el que quiero escribir, este libro sólo existe en virtud de uno que no existirá nunca”, dice Olavarría. La tensión entre ambos libros, el libro utópico y el real, es justamente lo que le da movimiento a este libro insólito, brillante y maravillosamente extraño.—
primer libro, pero como lo sería el primer libro de un veterano de guerra. Escrito bajo una engañadora y variable forma de un diario de vida, plantea de entrada el problema de los géneros literarios y su relación con la experiencia. Parece preguntarse: ¿qué tiene que ver la vida diaria con los poemas que parecen poemas, con las historias que parecen historias y, en fin, con las convenciones del arte? El diario de vida, como género, ofrece una total libertad. De buenas a primeras, el libro se aparece como una expiación amorosa, pero luego, gracias a esa libertad, esa línea temática se va entramando con otras que van y vienen en el transcurso de los días: de pronto, la visita a una abuela en el sur trae la presencia de la vejez y la muerte, pero también flashbacks de la niñez y postales del paisaje; más allá, habla de sus anteojos y de lo que les pasó cuando él protagonizó una cinematográfica y absurda caída desde una ventana rota de una micro en movimiento; a pito de nada, consigna los teléfonos de Teófilo Cid y Vicente Huidobro por si el lector “llega a estar en 1940”; y un poco más allá, el autor anota sus lecturas del día, sus aforismos, sus canciones, para llegar otra vez al punto de partida: algo así como la imposibilidad del amor y la especie de combate que se libra en el libro, donde el autor se ve a sí mismo como un esclavo o, también, como un soldado en la trinchera de una guerra alegórica. “El libro que estoy escribiendo no es el que quiero escribir, este libro sólo existe en virtud de uno que no existirá nunca”, dice Olavarría. La tensión entre ambos libros, el libro utópico y el real, es justamente lo que le da movimiento a este libro insólito, brillante y maravillosamente extraño.—
Guía para perderse en la ciudad
Víctor López Zumelzu. Ripio Ediciones, 2010, 56 páginas sin numerar.
LUN, 17 de Noviembre de 2010.
Si con la publicación de Los surfistas (2006), su primer y hasta ahora único libro, el poeta Víctor López Zumelzu había logrado llamar la atención en el panorama de la poesía chilena más reciente, con este nuevo libro deja claro que se trata de uno de los poetas más valiosos de su generación. Este pequeño libro es un solo poema largo, armado mediante la 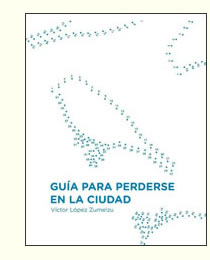 acumulación de imágenes, digresiones y sentencias que parecen estar descoyuntados de su origen, aunque por otro lado dejan una impresión de unidad. Son, para usar una imagen recurrente del poema, un montón de hojas acumulándose en la parte trasera de un jardín: versos dispuestos con muchos espacios blancos en la página, lo que acentúa su aparente descoordinación, aunque el tono y el flujo de las ideas mantiene el sentido y la cohesión: “Un jardín que lo más bien podría ser / un jardín mental”.
acumulación de imágenes, digresiones y sentencias que parecen estar descoyuntados de su origen, aunque por otro lado dejan una impresión de unidad. Son, para usar una imagen recurrente del poema, un montón de hojas acumulándose en la parte trasera de un jardín: versos dispuestos con muchos espacios blancos en la página, lo que acentúa su aparente descoordinación, aunque el tono y el flujo de las ideas mantiene el sentido y la cohesión: “Un jardín que lo más bien podría ser / un jardín mental”.
Por otro lado, esos minifragmentos a veces son tan unitarios en sí mismos, que si fueran aislados y tuvieran un título serían poemas extraíbles: “Mi tía nunca se quiso casar ya que según ella / todos sus pretendientes eran feos / gordos / malolientes / Se quedó lavando la loza / observando la belleza perfecta / de la espuma”. Es un libro lleno de chispazos (“Los solitarios jamás se pierden en la noche / ya que ellos no van a ninguna parte” o “Mi abuelo tenía en su dormitorio una fotografía de Pinochet / no le gustaba que entráramos a su pieza sin permiso”) que sin embargo fluye en algunos relatos que nunca se revelan del todo, episodios familiares, muertes, historias de amor, pequeñas historias que salen y se esconden, de la manera más natural, en el cauce del lenguaje: “Esa mañana él se marchó temprano / hizo sus maletas / ella en cambio abrió las ventanas / y la habitación se inundó de luz”. —