Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Martín Camps | Autores |

LA POESÍA ARRAIGADA DE MARTÍN CAMPS
Por Alfredo López-Pasarín Basabe
.. .. .. .. ..
Las siguientes líneas las escribo a raíz de las impresiones suscitadas por la lectura de tres libros del mexicano Martín Camps: Extinción de los atardeceres (Chihuahua, Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2009), Petición a la NASA para incluir en su próximo viaje al espacio a un poeta y otros poemas (Observatorio editorial, Tijuana, 2014) y Los días baldíos (México D.F., Tintanueva Eds., 2015).
Lo primero que se constata es que Camps tiene su mundo formado y su voz conseguida desde muy pronto, y que por tanto no hay una evolución en sentido estricto. Existe la vuelta sobre fórmulas y temas conocidos, sin que eso excluya eventuales insinuaciones de nuevas maneras, que nunca hacen olvidar su voz fundamental, y un dominio cada vez más perfecto de sus propios recursos, sin que tampoco eso suponga un mayor número de aciertos en los poemas recientes que en los anteriores. Como 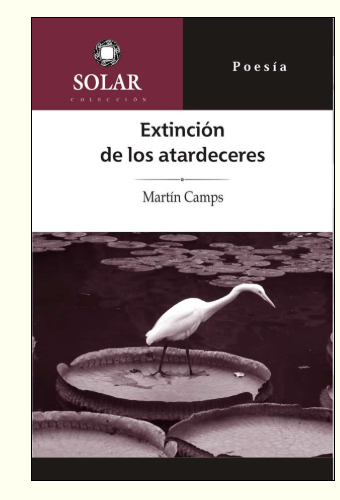 ello es así y, además, los dos últimos citados más arriba incluyen poemas ya recogidos en otros lugares, se nos impone como método para la redacción de este trabajo hablar en general de la poesía del autor y dedicar unas breves líneas al final a las características propias de cada poemario.
ello es así y, además, los dos últimos citados más arriba incluyen poemas ya recogidos en otros lugares, se nos impone como método para la redacción de este trabajo hablar en general de la poesía del autor y dedicar unas breves líneas al final a las características propias de cada poemario.
Es Camps uno de esos autores que consideran que la poesía debe ser sentida, por supuesto, pero debe también entenderse. O, más exactamente, que la emoción poética pasa por la comprensión racional de los contenidos. Con algunas excepciones, su escritura sigue una manera de poesía común en Latinoamérica, pero también en España desde los años 60, a raíz de intentos como los de Parra en Chile o Cardenal en Nicaragua, es decir, una poesía de tono coloquial, que se forma de algún modo a contracorriente de lo tradicionalmente considerado poético, y que parte de un raíz ética, pues considera que ya es demasiado largo el tiempo en que la poesía, presa de las diferentes vanguardias, es un artefacto cultural para disfrute único de una reducida élite, la de los propios poetas. Se trata de algo en apariencia tan sencillo como hacer de la poesía de nuevo punto de encuentro entre la gente.
Todo ello está presente en el lenguaje de Camps. No se utilizan forman fijas, ni rima, ni versos determinados de antemano. Por supuesto, los endecasílabos y sus combinaciones favoritas continúan formando la base (ningún poeta hispanohablante ha sido capaz de escapar a ello), con desviaciones cuando lo hace aconsejable la expresión del pensamiento, y resulta cuidada la distribución acentual: la poesía de Camps procede del coloquio, no de la prosa, y no se regodea en los pantanosos terrenos de la antipoesía más que muy excepcionalmente. El vocabulario es el de la conversación culta, pero no el de lo convencionalmente poético. Se recurre eventualmente a tecnicismos (los de la ciencia, por ejemplo, mundo que sin duda atrae al autor) o, por otro lado, a mexicanismos o palabras de orígenes menos nobles, pero sin que la tónica fundamental reseñada se rompa en ningún momento. La sintaxis es siempre natural y se rechazan generalmente los paralelismos muy marcados, quiasmos o todo lo que haga pensar en una composición meditada (es una poesía que no exhibe de ningún modo su retórica). En el terreno de lo que se conoce habitual y vagamente como “imagen” destaca la preferencia de símiles y comparaciones por encima de las metáforas, siempre muy escasas. Aquellos pueden ser muy imaginativos, lo son a menudo, pero nunca falla en ellos la base analógica. Destaca también, por supuesto, la constante presencia de los símbolos que pueden leerse tanto en sentido simbólico como literal, y que yo creo que son lo más característico de una poesía realista. Llamémoslos, si lo prefieren, correlatos objetivos. Por último, para que haya poesía coloquial tiene que existir un determinado tono. La consecución de un tono, esa modulación de la voz que establece la distancia entre quien habla y quien escucha, es seguramente lo que distingue al poeta del que no lo es, y por tanto resulta literalmente decisivo. El tono de Camps resulta inconfundible; es algo que cualquiera que acceda a su obra capta a las primeras lecturas y uno de los elementos que le incita a persistir en ella. Deriva de su apego a las formas de la narración y, con mayor frecuencia, de la descripción. No explicita normalmente su interlocutor, pero también deja claro que no se produce en el vacío. Reclama un cómplice.
Y ¿qué es lo que nos cuenta esa voz? Camps forma parte de esa rara especie que son los poetas optimistas, arraigados según la denominación que Dámaso Alonso estableció en un famoso artículo; aquellos que se fijan mucho menos en los aspectos desagradables del vivir que en los que hacen que la vida merezca la pena. No es el suyo, sin embargo, un optimismo impostado, originado en la mala fe, tapadera y producto de determinadas opciones ideológicas (como suele suceder en los peores  casos), en un estado de inocencia primigenia lindante con la estupidez o en los consuelos religiosos (Dios solo aparece en estas páginas en contextos irónicos o directamente humorísticos). Camps no ignora la enfermedad, el dolor y la muerte, porque los ha vivido de cerca. Tampoco, aunque no suele tratar de manera directa cuestiones político-sociales, es inconsciente de las desigualdades de nuestro mundo, aunque solo sea porque es imposible que no aprecie las diferencias entre su país de origen y el de acogida (los Estados Unidos). Todo eso lo conoce, le duele, y ese conocimiento y ese dolor aparecen aquí y allá en sus textos. No, su poesía trasmite optimismo porque, junto a esas realidades, percibe otras que le hacen desear seguir viviendo, y porque su vena creativa resulta mejor estimulada por estas que por aquellas.
casos), en un estado de inocencia primigenia lindante con la estupidez o en los consuelos religiosos (Dios solo aparece en estas páginas en contextos irónicos o directamente humorísticos). Camps no ignora la enfermedad, el dolor y la muerte, porque los ha vivido de cerca. Tampoco, aunque no suele tratar de manera directa cuestiones político-sociales, es inconsciente de las desigualdades de nuestro mundo, aunque solo sea porque es imposible que no aprecie las diferencias entre su país de origen y el de acogida (los Estados Unidos). Todo eso lo conoce, le duele, y ese conocimiento y ese dolor aparecen aquí y allá en sus textos. No, su poesía trasmite optimismo porque, junto a esas realidades, percibe otras que le hacen desear seguir viviendo, y porque su vena creativa resulta mejor estimulada por estas que por aquellas.
La voz que habla en estos poemas nos enfrenta con mucha frecuencia a paisajes. Los que predominan son los paisajes que mejor conoce, los de su tierra de origen (México, entre los que destacan los de su ciudad, Juárez) o los del país en donde vive. Pero con mucha frecuencia aparecen los de los múltiples viajes del autor (diversos países de Europa, América o Asia). No hay en él la pasión del viaje, que hay que reconocer que resulta poco poética en una época de vuelos transoceánicos, pero sí se nota la pasión por enfrentarse a nuevos paisajes. Ante ellos, la voz puede adoptar al menos dos enfoques: adelgazarse hasta casi desaparecer, o comprometerse emotivamente con los mismos. El primero predomina en los poemas de viaje, o en los de EEUU. Un buen ejemplo puede ser el poema dedicado al Central Park (“Octubre en Nueva York”). Lo que llama la atención de estos textos, y marca la diferencia entre Camps y otros poetas “objetivos”, es que él describe desde fuera, pero nunca da la sensación de sentirse excluido por ese hecho. Al contrario, describe lo que ve, le parece bello o bueno y disfruta sabiéndose parte, quizá solo efímera o tangencial, pero parte al fin y al cabo, de ello. En el segundo de los enfoques citados, que tiende a predominar en los poemas de México y, sobre todo, en los de Juárez, en la vivencia que se explicita actúan sentimientos más complejos arrastrados por la memoria, las vivencias de juventud, el paso del tiempo; pero no deja de sentirse la misma integración con el paisaje.
Los paisajes son muchas veces urbanos, pero otras los son naturales. Hay un apego especial a esas escenas de la naturaleza. Primero, una especie de atavismo geológico, que le impulsa a fantasear sobre la materia. Con ello tiene relación sin duda el interés por el universo en general, los viajes espaciales, etc. Esa cuasi eternidad de la materia y (¿cuasi?) infinitud del universo nunca le desconciertan ni le abruman, como pasaría en otros autores; diríamos que le tranquilizan, que suponen la garantía de que al menos algo de la belleza y bondad de este mundo continuará persistiendo aun cuando nosotros no estemos para comprobarlo. Criado en el desierto, hay en él un apego especial por el agua. El desierto puede ser muchas cosas: la muerte (como en ese excelente poema que es “Exequias del desierto”), la esterilidad “de la mente en blanco”, otra forma de muerte quizá peor que la física (como en el bello “Poema para el fin del verano”), pero su valencia simbólica puede ser también positiva: la juventud, o simplemente la belleza del mundo en su materialidad. El agua es siempre acontecimiento gozoso. En diversos lugares se nos recuerda que la mayor parte del planeta se halla bajo este elemento, y que su dominio era mucho mayor en épocas remotas. Aparecen con frecuencia ríos o lagos, y hay una fascinación por el mar. Aunque sin duda una de las maravillas de este mundo es para él la conjunción de ambos elementos. El texto de “Dunas de Samalayuca” reza así:
En ningún lugar
la lluvia huele mejor
que en el desierto.
Y también puede verse en el que me parece el mejor de los poemas de Martín, “Llueve en Juárez”. Allí comprobamos el significado profundo de esta conjunción de fenómenos. La madre y el niño solo pueden ser testigos de un hecho que no pide su participación, pero tampoco los excluye, como elementos de este mundo: el milagro que constituye el hecho de que la naturaleza restablezca por sí misma su propio equilibrio, sin la intervención del hombre.
En los paisajes no hay solo materia inerte, hay también seres vivos. El bestiario de la poesía de Camps es amplio y diverso. Incluye animales en libertad y también 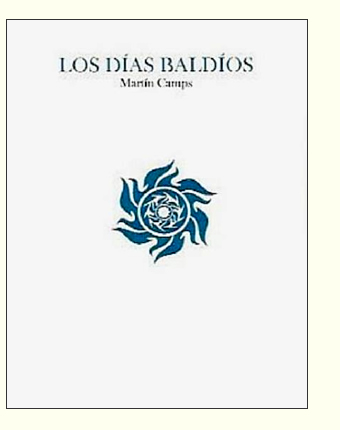 animales cautivos, en zoos o circos. No constituyen para el autor un peldaño inferior de la existencia, en absoluto. A veces parece más bien lo contrario: los animales pueden servirnos de modelo en muchos aspectos porque están más cerca de la naturaleza que nosotros. Y, en este mundo amable en que todos los tipos de existencia son sagrados, ni siquiera los animales sometidos a la cautividad constituyen ningún símbolo especialmente negativo: son recuerdos de la niñez o la juventud, y con ellos se identifican. O son muestras de existencias desplazadas, que no producen alienación sino contraste: nueva epifanía del misterio, profundidad y belleza del existir.
animales cautivos, en zoos o circos. No constituyen para el autor un peldaño inferior de la existencia, en absoluto. A veces parece más bien lo contrario: los animales pueden servirnos de modelo en muchos aspectos porque están más cerca de la naturaleza que nosotros. Y, en este mundo amable en que todos los tipos de existencia son sagrados, ni siquiera los animales sometidos a la cautividad constituyen ningún símbolo especialmente negativo: son recuerdos de la niñez o la juventud, y con ellos se identifican. O son muestras de existencias desplazadas, que no producen alienación sino contraste: nueva epifanía del misterio, profundidad y belleza del existir.
Esto tampoco significa ningún apoyo de una opción en detrimento de la contraria. La poesía de Camps no excluye en absoluto a los humanos. Aparecen en ella gente anónima entrevista, amigos y, sobre todo, familiares. Los abundantes poemas que tienen como objeto a la familia están entre lo mejor de toda su obra, sacan lo mejor de sus virtudes creativas, nunca caen el patetismo, pero trasminan una emoción que no se suele decir, sino sugerirse. Camps, ya lo sabemos, necesita raíces, y las encuentra en la tierra y la gente, su gente. Es la suya una poesía muy afirmada en este mundo.
Marca inconfundible de su poesía es la omnipresencia del erotismo. Sin duda, una buena parte de la belleza de este mundo y una de las razones que nos impelen a continuar viviendo es la existencia de las mujeres. Es un mecanismo que no necesita gran cosa para activarse. Cualquier encuentro casual con un representante del otro sexo basta para generar todo un mundo para el desarrollo de la fantasía. Las fantasías no se explicitan, poca falta hace, y se quedan en ese nivel, que es absolutamente suficiente. Jóvenes, muy jóvenes, no tan jóvenes, decenas de mujeres hacen acto de presencia en estas páginas y nos recuerdan el gozo del contacto de los cuerpos. La materia, los sentidos y los vuelos de la imaginación: la mejor manera, quizá la única, de sentirse vivo.
Elemento fundamental de su retórica es la ironía y, sobre todo, el humor. Se trata de dos rasgos nada extraños en buena parte de la tradición donde se encuadra su obra, la de la poesía coloquial y realista, pero en su caso adquieren un valor especial, porque sin duda forman parte de su cosmovisión. También encuentro aquí el mayor peligro de esta poesía: el adictivo juego del ingenio, que Camps no sabe rehuir en todas las ocasiones. Pero sí lo consigue casi siempre, y entonces su humor (un humor amable, nada agresivo, como todo su talante poético) se convierte en freno de un exceso emotivo que puede resultar impúdico y poco efectivo estéticamente. En los mejores casos, una ligerísima pincelada irónica o humorística es como la punta de un iceberg que hace brotar en nosotros todo un mundo sumergido de emociones complejas. “Y nadie tiene un barco / en Ciudad Juárez”, acaba el poema que citábamos más arriba como el mejor de los suyos, dejándonos solos ante el misterio de la naturaleza. “Esto es todo lo que sé, / porque de los tíos normalmente se sabe poco” es el final de “Regreso del septentrión”, que nos permite entrever el dolor de una familia y todo un pueblo emigrante, pero que renuncia a exhibirlo, de modo que los lectores podamos identificarnos con ello de manera más fácil, y que nos afecte sin descorazonarnos. O seguramente el mejor, el de “Jirafa en Juárez”: “o si llegó sola, en autobús, / en busca de trabajo, como todos”, donde el dolor intenso de una tragedia (la misma, la emigración incesante) se nos oculta y al mismo tiempo nos llega sin lacerarnos hasta el aturdimiento.
Entre los motivos y temas de la obra de Camps citaremos por último el metapoético. Son abundantes los poemas donde se reflexiona sobre la esencia de la poesía o se nos dibuja al autor en trance creativo. Como elemento común de todos ellos está el que no se pida a la poesía más de lo que puede dar, pero que no se olviden tampoco sus prerrogativas. Que no se utilice como medio para la consecución de la propia gloria, la construcción de una carrera, las satisfacciones materiales (pretensión grotesca en nuestro mundo de economía ultracapitalista). Que sea expresión de la alegría de estar vivo, de ser parte del mundo. Que sea capaz de encontrar un lector cómplice con el que compartir el espacio de una emoción, y no el ceño severo del crítico al que los árboles no le dejan ser el bosque, aunque ese crítico sea el propio autor a la mañana siguiente. Un poema tan original como “Petición a la NASA...”, que quizá al principio no se lee más que como muestra del interés del autor por los viajes al espacio o como escenario para el desarrollo del ingenio, adquiere todo su valor en una concepción profunda, que no parece exagerado llamar “ética”. Nos obliga a reflexionar acerca de si estamos dispuestos a cederlo todo para someternos a una ciencia puramente objetiva, dependiente de la estadística, de las cantidades y los números, y que cada vez con más claridad excluye al hombre. Sí, seguro que un poeta podría aportar algo a los viajes espaciales porque su mirada no es, no puede ser, la de un científico. Quizá no sea mejor, ni más adecuada, pero es otra. Y si eso vale para el espacio exterior, vale sin duda también para el interior, este planeta en el que nos ha tocado vivir.
De los tres libros en que se basa este comentario, el primero, Extinción de los atardeceres, es el más libro en sentido estricto, el más voluminoso, el mejor estructurado. La primera sección, breve, “Carne hechicera”, comienza con un poema de recapitulación vital y, como indica el título, dedica buena parte de sus páginas a la atracción erótica. La siguiente, “Mar de la tranquilidad”, denominación apropiada, que alude tanto al interés del autor por los viajes espaciales como a su propia conducta existencial, es muy amplia, y recoge poemas de que casi todos los temas que han sido objeto de comentario: especulaciones astronómicas y geológicas, paisajes, viajes, recuerdos familiares, encuentros eróticos... “Poemas sin justificar” es la sección tercera, también muy larga, caracterizada por una presencia mayor de lo habitual del humor y cierta tendencia a los vuelos imaginativos; aquí se encuentra el excelente poema que da título a toda la obra. “Miss oraciones”, título que no me agrada demasiado por lo que tiene de chiste fácil, es una original colección de oraciones a un dios, en el que no parece creerse mucho, acerca de los temas más diversos. “Álbum del alba”, por último, utiliza un recurso ya empleado en alguna obra anterior: se trata de fotografías acompañadas por comentarios siempre breves, que van desde la greguería y otras variantes del ingenio hasta esbozos de poemas en prosa.
Petición a la NASA... es una antología bilingüe, no muy amplia, pero muy bien elegida: el lector de estos poemas se encontrará con algunos de los más conseguidos entre la obra de Martín Camps. Por lo que a Los días baldíos se refiere, parece un libro con algunos problemas de estructura, porque, a pesar de su brevedad, en él se esconden al menos dos. La primera sección, con el bello título de “Piedras de lumbre” (que, inesperadamente, es el del diminuto pueblo de Chihuahua en el que nació la madre del autor, según se nos dice en nota) reúne un puñado de poemas en los que se intenta una recuperación sentimental de la infancia y que están sin duda entre lo más logrado de la obra de Martín. La sección segunda y última, que lleva el título del poemario, es mucho más heterogénea, se centra sobre todo en poemas de paisaje y de viaje, y en ella se desarrolla un tipo de escritura que alguna vez se intenta en los libros anteriores y que difiere en varios puntos de la que he intentado describir en las páginas anteriores: me refiero a la que tiende al haiku o al poema muy breve en general. Aunque produzca algunos frutos logrados, cuando la emoción vence al ingenio (“Nostalgia” me parece el mejor), no escasean los ejemplos de lo contrario.
Todo en nuestro mundo, las relaciones sociales, los sistemas políticos, la organización económica, la cómoda pero destructora omnipresencia de los avances tecnológicos, parece relegar a la poesía al triste papel de entretenimiento inocente para un puñado de personas sin el menor sentido de la realidad. Yo no soy optimista, y pienso que es una batalla perdida quizá hace ya algún tiempo. Por eso aprecio a todos aquellos que, como Martín Camps, no se resignan. Su poesía nos garantiza un espacio, mínimo quizá, pero suficiente, para sentirnos hombres y mujeres con una humanidad auténtica en un mundo donde el futuro es posible, donde resulta posible la esperanza. ¿Tenemos derecho a exigirle más?