Proyecto
Patrimonio - 2007 | index | María
Inés Zaldivar | Cristián
Gómez Olivares | Autores |
NARANJAS
DE MEDIANOCHE
(María
Inés Zaldívar, Ediciones Tácitas, Chile, 2006)
Por
Cristián Gómez O.
De
los varios registros que maneja María Inés Zaldívar
en este libro, tal vez si el que llama más la atención, sea aquel
por el cual la descripción más o menos minuciosa de un mundo físico
-referencial, las más de las veces, aunque no se trate aquí de meras
descripciones- ponga ante los ojos del lector la representación de ese
objeto referido, la sensación que eventualmente produciría si nos
topáramos con él. No es poca hazaña si se piensa que Zaldívar
escribe en una época que rehúye la representación o, si se
quiere, la mediatiza a más no poder. Desconfiados de sus capacidades, los
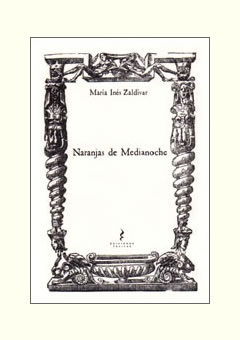 poetas no han dado
un paso en falso, pero sí uno hacia atrás, imbuidos de una especie
de (creemos) saludable pudor que refrena el ataque sin rodeos de la cosa, por
otro que sin bien no rehúye su objeto, también da cuenta del proceso
de su representación.
poetas no han dado
un paso en falso, pero sí uno hacia atrás, imbuidos de una especie
de (creemos) saludable pudor que refrena el ataque sin rodeos de la cosa, por
otro que sin bien no rehúye su objeto, también da cuenta del proceso
de su representación.
Zaldívar no. La tramoya aquí
permanece en su lugar y en cambio tenemos el despliegue feliz de zarzamoras, bolsas
pletóricas de alcachofas, naranjos, rosas y espinas que se toman el foco
del poema. Para fortuna de lectores, Zaldívar no quiere pasarse de lista
y el muestrario vegetal de estas páginas, da literalmente sus frutos sin
desatender la experiencia que de ellos y con ellos se pueda extraer. Los ciclos
de la naturaleza, al parecer, tienen su eco en el quehacer humano y estos polos
no constituyen mundos ajenos. Aunque tenga poco que ver con lo que usualmente
se entiende por poesía lárica, hay en este libro de Zaldívar
un goce con la humildad de las cosas que es difícil de soslayar. Bolsas
de malla, de esas que antiguamente se usaban para ir a la feria, protagonizan,
llenas de alcachofas, un poema. Un terminal de buses en Rosario es el escenario
perfecto donde las mujeres que allí habitan se identifican con el mundo
físico: la familia, asimismo, está pendiente de la caída
nocturna de las naranjas, esas que a medianoche -aparte de darle el título
al libro- interrumpen subrepticiamente la tranquilidad familiar. La madurez del
fruto es un presagio sutil de la muerte o del carácter inexorable de ésta.
Pero esto, más que asumirse trágicamente, más bien parece
parte del paisaje. Para mayores antecedentes, no está demás leer
esta estrofa del primer poema del libro, "Sentarse, tomar el lápiz,
escribir":
Llorar
de frío o de calor, no de sobresalto
Respirar, con cierta naturalidad,
respirar
Transitando sobre las horas con el corazón acompasado
Entrar en la noche como el sol en alta mar
Dormirse al son de ruidos familiares
Despertando sin necesidad de tomar el antídoto
Para el veneno que
trae el nuevo día.
Si es cierta la afirmación de Bourdieu, según la cual las producciones
culturales son un "mundo económico al revés", entonces
creo que el afán de Zaldívar es el de aventurarse a una crítica
oblicua, una crítica por omisión del Chile contemporáneo.
Y lo hace a través de la creación de este espacio cuya ruralidad
es más bien imaginaria o, por lo menos, intencional: no vemos un retorno
a ninguna parte, ni a una edad de oro ni a un paraíso perdido, sino un
espacio cruzado por las tensiones de una amenaza externa, un afuera que percibido
como peligro invita, en consecuencia, a inventar un topos nuevo y a reinventar
otros previos, dentro de cuyos límites la amenaza previamente descrita
se morigera o aplaza. Pero no necesariamente se diluye. No está demás
decir, también, que este espacio tiene una significación ideológica
que no es posible pasar por alto, a riesgo de terminar escribiendo una crítica
sospechosa e interesadamente cómplice. Aquí nos colgamos de la definición
negativa de espacio que tiene Henri Lefebvre:
El
espacio no es un objeto científico ajeno a la ideología o la política;
ha sido siempre político y estratégico. Si tiene un aire neutral
y de in- diferencia por sus contenidos, lo que lo hace parecer tan sólo
"formal", epítome de abstracción racional, es precisamente
porque se lo ha ocu- pado y usado (1976:31) (1)
De
hecho, son varios los textos de este conjunto que trabajan sobre la presunción
de un adentro y un afuera (sin ir más lejos: el mismo libro está
dividido en dos partes, de títulos sintomáticos, En tierra
y Rodando), a saber: "Visita", "Mampara", "Naranjas
en la noche", "Paseo entre los árboles", "Primavera
en Rosario", "Réquiem porteño", "La esquina
del monasterio" y "El portón", textos pertenecientes tanto
a la primera como a la segunda parte. En esta última, sobre todo, se recalca
la presencia de un límite, en cuyo traspaso se arriesga el fin del sujeto
como entidad independiente. La relación dialéctica entre sociedad
y espacio, o entre la(s) representación(es) que se hace de éste
la primera, nos hace preguntarnos por la alternativa de Zaldívar en medio
de una sociedad como la chilena, ahora recién comenzado el siglo XXI, donde
se supone -recalquemos esto último- que las fronteras territoriales se
han diluido o por lo menos atenuado en su condición de marcos simbólicos.
Aunque esta discusión no sería breve, vale la pena tener presente
-como si de una especie de mantra se tratara- que los espacios o territorios aquí
aludidos son fundamentalmente universos simbólicos, más allá
de las comunidades imaginarias de las que hablara B. Anderson, pero sin dejar
de lado por completo su realidad geográfica. En el estado actual de nuestras
sociedades capitalistas, la simultaneidad de las tecnologías no ha logrado
(y tal vez ni siquiera se cuente entre sus propósitos) borrar las fronteras
que nos dividen, nacionales o no.

Así
se entienden entonces que, por ejemplo, en un poema como "Rosa Espinosa",
el atributo de la rosa, i.e., tener espinas, pase de adjetivo a convertirse en
apellido, de espinosa pase a "Espinoza", rosa y personaje mimetizándose,
del mismo modo como le ocurre a la voz que, en "Réquiem porteño",
describe el estilo arquitectónico de una plaza, las tiendas sin clientes
y el paisaje de la polis al atardecer -en una ciudad que suponemos es Buenos Aires,
aunque más bien el hablante del poema la mantenga intencionalmente en el
anonimato-, para terminar asumiendo los mismos rasgos de la urbe que está
mirando. La mirada, en este y otros poemas, se ejerce como una forma de establecer
una distancia con lo mirado. Pero los que hemos vivido en la ciudad paranoica
y contemporánea, también sabemos que la mirada toma forma de vigilancia
y control, de esas cámaras adosadas en las alturas que aquí, en
las páginas de este libro, se transforman en las "diferentes cúpulas
que coronan/ las inquietantes torres de esta esquina". No puedo evitar recordar
otro caso -Multicancha (El billar de Lucrecia, 2006, México), de
Germán Carrasco-, que en una vertiente particularmente virulenta, también
toca con pericia y agudeza -además de cierta mala leche- el tema de esos
espacios otrora públicos y hoy enrejados/confiscados para su utilización
colectiva. Por su parte, María Inés Zaldívar prefiere menos
la frontalidad que la sutileza y más un tratamiento del poema que no lo
confine a una palabra contingente. Aun más: lo que hace Naranjas de
Medianoche tiene que ver con una reflexión sobre el habitar del hombre
en los espacios que le toca habitar y los límites que a estos amenazan.
En uno de sus ensayos sobre Holdërlin, Martin Heidegger desarrolla
la idea del verdadero significado de habitar en el mundo, partiendo del aserto
del poeta alemán que reza "Lleno de méritos, sin embargo poéticamente,
habita el hombre en esta tierra". Aunque no es el lugar para extenderme sobre
el pensamiento heideggeriano -ni cuento con los elementos para hacerlo-, sí
quisiera resaltar el argumento de Heidegger según el cual no existe ninguna
contradicción entre habitar (en este mundo) y hacerlo de una manera "poética".
El filósofo se hace cargo desde un principio de lo que parecen dos términos
irreconciliables, tales como vivir en este mundo y hacerlo poéticamente,
ya que este último término estaría asociado con ensoñaciones
e idealizaciones ociosas que no tendrían nada que ver en un mundo cuyo
lema es el de la velocidad y la eficiencia.
Sin embargo, dice Heidegger,
tal contradicción no existe, en tanto consideremos el habitar y el poetizar
en su esencia, i.e., considerándolos en su relación fundamental
con el lenguaje, que es de donde el hombre obtiene sus nociones de la poesía
y del habitar, no como un lugar donde vivir, no una residencia, sino como una
forma de medirse con la divinidad, que es, según Heidegger, precisamente
aquello que carece de medida. Poetizar es medir, nos dice Heidegger, pero no habla
ni de planos ni de números, sino de tomar-una-medida, lo cual es la construcción
inaugural, ergo el poetizar es "es lo primero que deja entrar el habitar
del hombre en su esencia. El poetizar es el originario dejar habitar".La
vida del hombre, escribe Holdërlin, es una vida que habita(2)
.
Desde esta perspectiva, mientras más deje hablar al lenguaje
y menos trate de hablar en su lugar, más "poético" y libre
y flexible será la escritura de tal poeta. Y, volviendo ahora a Zaldívar,
creo que éste es el mayor logro en este libro: haber alcanzado no tanto
una expresión personal, una puesta por escrito de una subjetividad, como
el haber reflexionado con agudeza -pero sin trazos de brocha gorda- sobre los
espacios que hoy hemos creado y los límites que les hemos impuesto. Como
para refrendar lo dicho, Zaldívar cierra este conjunto con la siguiente
estrofa que pone de manifiesto esa convivencia para nada pacífica entre
un adentro y un afuera que en la negociación de sus fronteras, se juegan
mucho más que la simple delimitación de una frontera, sino por sobre
todo los imaginarios simbólicos que estas involucran:
Se
nos viene encima,
de nuevo
se nos viene encima
encima
frágil
hoja quebradiza
pedazo de otoño rojeando
en la caída
crujiendo cascarina
bajo la muela de la suela
del cerrado zapato protector
que camina hacia el portón
que espera paciente y cerrado
al final
del camino.