María Inés Zaldívar, Década 1996-2006, prólogo de Alejandro Zambra, Madrid, Torremozas, 2009.
"DÉCADA" DE MARÍA INÉS ZALDÍVAR:
UN RITUAL DE VISIONES
Por Selena Millares
Universidad Autónoma de Madrid
Las páginas que acogen la trilogía poética Década, de María Inés Zaldívar, tejen
un minucioso cuaderno de bitácora, un singular diario de vida que abarca el período
1996-2006, y que incluye tres títulos, íntimamente imbricados como las estaciones de
un mismo viaje: Artes y oficios (1996), Ojos que no ven (2001) y Naranjas de
medianoche (2006). La navegación poética de Zaldívar supone una personal y madura
exploración en el tan 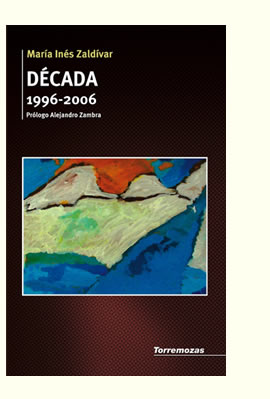 erosionado territorio de la palabra, donde se instala con una voz
propia; la rara facultad para huir del tópico, y también para desplazarse cómoda entre el
cántico y la cotidianidad, se hacen índice de su verso, y la lectura de cada poema se
convierte así en un apretón de mano, un arrimar el hombro al de un amigo, un sentirnos
en casa. Su escritura serpentea vivaz para sortear las acechanzas numerosas que la
circundan; es a veces feroz, y otras traviesa o esquiva: ronda minuciosamente el dolor
hasta apropiárselo, dominarlo y conjurarlo, o disolverlo a golpe de sonrisa, en un ritual
eficaz de supervivencia. Sus estrategias privilegian la desrealización, la metamorfosis,
la visión epifánica o el súbito golpe de timón, y todo se transmuta por arte de palabra; el
frío de pronto quema, la lágrima sonríe, y el ceremonial logra su objetivo: tomar las
riendas y domeñar esa vertiginosa fuerza que es la vida, con todas sus escaramuzas y
trampas. Los ceremoniales íntimos de Zaldívar son un acto de exorcismo contra la
soledad, contra el desasosiego, contra el dolor: porque, como lo anotara Artaud, el acto
de la escritura es siempre una tentativa de huida del infierno. La poética de Zaldívar
pone en tela de juicio una realidad mercantil, venal, deshumanizada, y acusa los
callejones sin salida que vetan el refugio ya imposible en los reinos perdidos; el abrazo
poético y el carnal –como lo anotara Breton– serán los asideros posibles para esquivar la
miseria cotidiana. Es así como la poesía amorosa de Zaldívar, una de sus vetas más
definitorias, emerge y nos reta con sus enigmas, sus juegos y desenlaces inesperados,
como en el caso de la bañista que gozosa se sumerge en el mar y de pronto alerta del
espejismo:
erosionado territorio de la palabra, donde se instala con una voz
propia; la rara facultad para huir del tópico, y también para desplazarse cómoda entre el
cántico y la cotidianidad, se hacen índice de su verso, y la lectura de cada poema se
convierte así en un apretón de mano, un arrimar el hombro al de un amigo, un sentirnos
en casa. Su escritura serpentea vivaz para sortear las acechanzas numerosas que la
circundan; es a veces feroz, y otras traviesa o esquiva: ronda minuciosamente el dolor
hasta apropiárselo, dominarlo y conjurarlo, o disolverlo a golpe de sonrisa, en un ritual
eficaz de supervivencia. Sus estrategias privilegian la desrealización, la metamorfosis,
la visión epifánica o el súbito golpe de timón, y todo se transmuta por arte de palabra; el
frío de pronto quema, la lágrima sonríe, y el ceremonial logra su objetivo: tomar las
riendas y domeñar esa vertiginosa fuerza que es la vida, con todas sus escaramuzas y
trampas. Los ceremoniales íntimos de Zaldívar son un acto de exorcismo contra la
soledad, contra el desasosiego, contra el dolor: porque, como lo anotara Artaud, el acto
de la escritura es siempre una tentativa de huida del infierno. La poética de Zaldívar
pone en tela de juicio una realidad mercantil, venal, deshumanizada, y acusa los
callejones sin salida que vetan el refugio ya imposible en los reinos perdidos; el abrazo
poético y el carnal –como lo anotara Breton– serán los asideros posibles para esquivar la
miseria cotidiana. Es así como la poesía amorosa de Zaldívar, una de sus vetas más
definitorias, emerge y nos reta con sus enigmas, sus juegos y desenlaces inesperados,
como en el caso de la bañista que gozosa se sumerge en el mar y de pronto alerta del
espejismo:
…hoy te miro con ojos
enrojecidos por la sal y
labios repartidos en el tiempo
mientras una lágrima
deshace el castillo de mi
infancia,
sobre la arena
EL GRAN TEATRO DE LA VIDA
En su primer poemario, umbral de Década, los personajes más diversos se
suceden, y en ellos espejea el alma de la poeta, velada, sesgada, esquiva, en tanto que la
autoironía disuelve cualquier tentación de vanidad poética. Ausente de toda propuesta
sentimentalista, posa sus cuitas en las de sus criaturas, y con ellas se funde hasta ser la
voz de un nosotros: puede ser de pronto la bailarina, el postulante o la viajera, y el yo se
refracta como la luz en muchas voces, en saludables cambios de figura. Nos
acercaremos así al equilibrista que descubre el abismo invisible que se abre a nuestros
pies, o a la viajera que hace la maleta, y de pronto se desalienta al imaginarse
abandonada en una sala de espera, no se sabe si de salida o de llegada, a la deriva, en
una imagen tremenda del proceso vital:
…¿Cómo empacar esta soledad maciza y pesada
que se da aires de sólido mármol blanco
sin que aplaste y pulverice los pétalos de estas
flores secas
que guardo entre mis poemas más queridos?
¿Y qué hago con este silencio cabrón que a gritos
me delata cuando intento embalarme en secreto?
En esa poblada galería de personajes transita también la costurera, con esa
sábana blanca que es objeto de labor, pero también puede ser escenario del amor, página
para una nueva historia, o mortaja final. Asimismo seremos testigos de la dama que se
desviste, y tras un minucioso ritual de desnudamiento, trata de desvestirse del marido y
queda dormida en el intento. Veremos desfilar a muchos otros personajes sonámbulos –frecuentemente femeninos, tal vez en secreto guiño a las “locas mujeres” de Gabriela
Mistral–, vagabundos, fantasmagóricos y erráticos, como duplicaciones del yo en la
imaginación desatada, proyecciones de otra inquietante máquina de Morel que van
recorriendo estas páginas al compás de la visión, criaturas del alma aterida, irreales,
como la que reparte jirones del vestido, “soñadas mordidas del destierro / como azules
cicatrices florecidas”, que habla del desgarrón íntimo, de la pérdida, de la derrota. No
hay en ellos victimismo, sólo cicatrices, pérdidas, fragmentos que cuentan su pequeña
historia. Conoceremos también a la enigmática cautiva, que espera, con incertidumbre y
miedo y calma, y que a veces sonríe, o la moribunda, que alza su plegaria a la muerte y
reclama su noche benigna, su descanso narcótico:
Dulce sanadora de miserias
paciente enemiga misteriosa
te invoco con respeto y con pavor
te venero y te huyo en las tinieblas
te deseo entre las fiebres de mi cuerpo
ven, pronto, ya,
y acaba para siempre este desvelo
A menudo se trata de personajes dibujados con brevísimas pinceladas, como el
cachurero, “que junta letras a la orilla del camino”, o el barbero que alivia de los
pesares. Se trata de personajes de siempre, en una poesía sin tiempo, y la figuración
directa del propio yo también se cuela entre ellos, a menudo para retar al lector con un
erotismo gozoso, exultante y ajeno a la culpa, que construye un ars amandi donde el
amor es navegación contra la muerte, con un erotismo sanguíneo y carnal, táctil y
vibrante, descarado, lúdico y ritual.
UN CEREMONIAL DE ILUMINACIONES
Entre las estrategias más frecuentadas y definitorias de María Inés Zaldívar está
la de la desrealización, que asoma ya en su primer poemario y se ve potenciada en los
siguientes. En sus visiones irreales podremos encontrar la reescritura de la agonía de
Cristo, de cuyas heridas manan sangre y palabras hasta sumir en el silencio y la sombra
a la Tierra, o la historia de “La navaja”, donde la automutilación se hace catarsis del
dolor, y las partes cortadas del cuerpo se dispersan en un viaje aéreo alucinante. El
cierre de Artes y oficios lo compone el poema “Niña ciega”, bisagra que secretamente
anuncia el siguiente poemario, y que descubre así la coherente articulación de estos
libros aparentemente distintos, y que sin embargo integran un corpus cohesionado y
mayor.
Ojos que no ven nombra desde su título el ver sin mirar, y también el ver lo
invisible: la revelación, la iluminación. Dedicado al poeta Gonzalo Millán, está
presidido por un decidor epígrafe lopesco: “los ojos tuve con llave”. Instalada en esa
infancia anotada de la niña ciega, la autora lo inaugura con el poema “Niña bajo la mesa
del comedor”, donde la protagonista contempla y rechaza el mundo adulto, que veta los
desórdenes gozosos del juego sin leyes, sin la maravilla de la libertad que no sabe de
imperativos ni sanciones. Se desencadenan a partir de entonces poemas transidos de
misterio y al tiempo anclados en la cotidianidad, sin preciosismos ni devaneos
solipsistas, que leen la inmediatez, y a menudo la cifran y descifran con un humorismo
pleno de matices. Sus imágenes tienen mucho de fotográfico, y saben encriptar el
tiempo conservando olores y sabores, sonidos y silencios. Atrincherada en ese mundo
infantil, la mirada de asombro es el leitmotiv que hilvana el poemario, donde el silencio
tiene también un intenso protagonismo, es motor de sensaciones y evocaciones, y cuna
de voces que bullen en la memoria, ese lugar de la nostalgia, con muestras notables
como “Uvas rosadas”:
…Ya no hay bajarse del negro Ford del Tata
útero del 53
abrir la puerta y nacer a la viña
y correr y sentir que el mundo es perfecto
perfectamente dulce rosado y cristalino
que te entra por la boca grano a grano
y te chorrea por los codos
hasta convertirte en un gran racimo
devorador y devorado por el deseo
de fundirte con la tierra
y detener el tiempo para siempre.
En esta segunda entrega, la vocación surrealizante se hace más presente, y los
mecanismos de la desrealización tienen un buen ejemplo en “Miguel Claro 278”, donde
el cromatismo en blanco y negro nos aleja en el tiempo hacia un pasado muy remoto, y
al tiempo, al conjuro de la palabra, las imágenes evocadas se cargan de colores intensos
y cercanos: la niña, de nuevo escondida del mundo adulto, contempla el suelo rojo, la
miel en los ojos del padre, o las naranjas siempre verdes, una imagen que de nuevo
propone un enlace que anuncia el siguiente poemario: esas naranjas se refieren al
fracaso, la frustración o la insatisfacción de quien sueña, y anuncian el título del
siguiente libro, que se instala en una decidora nocturnidad. Entre los relatos visionarios
está también el espléndido “Mariposas amarillas”, un poema que regresará después,
reelaborado. En él los puños se abren para dejar escurrir mariposas casi líquidas, y
unos dedos solitarios
manchados
de polvo
dorado
que quemaba
hasta los huesos
se estrellaron
contra el sol
esa mañana
Por lo demás, las visiones convierten a Valparaíso en un lagarto “agazapado,
luminoso y titilante”, en tanto que el follaje está compuesto por “huesos florecidos que
nos esperan”, y las hilachas del paño de labores son raíces de jardín. Es particularmente
reseñable en este sentido el poema “El camaleón”, con sus metamorfosis fulgurantes y
oníricas, desgranadas en pequeños fotogramas que con trazo ágil dibujan de pronto la
figura y le dan vida, en verde, en amarillo, en rojo, como “húmedo petroglifo
luminoso”, grano de maíz en el plato del almuerzo o “corteza movediza incandescente /
horadando los rincones de la noche”. Imágenes inquietantes, inesperadas, fantásticas,
para un protagonista que inesperadamente desaparece al conjuro de la palabra, dejando
un vacío aún más terrible que su presencia.
ORO Y FUEGO EN LA SOMBRA
Finalmente, Naranjas de medianoche supone la culminación de ese viaje
exploratorio que surca Década. En él hallamos pistas sobre su sugerente título, de la
mano de Gracián –“La naranja exprimida cae del oro al lodo”– o de Alciato, que da la
clave del libro a partir de un terceto sobre el naranjo, emblema de la amarga
dulcedumbre del amor –al que ya antes Safo nombrara como “dulce animal amargo”–:
“De Venus es este fruto dorado / Su amargor dulçe claro lo demuestra / Que ansí el
Amor dulçagro fue llamado”. Las voces de Gracián y Alciato se entrelazarán con otras
de clásicos y modernos en los epígrafes que van pespunteando la trilogía, para situarse
en una atemporalidad dialogante y fecunda, donde no falta lo popular, aportado por los
versos de “A la mar fui por naranjas”. El simbolismo de esa fruta, con todas sus
connotaciones de sensualidad, tiene una larga tradición –es el color del ropaje de las
Musas, y también de Dionisos–, y Zaldívar intensifica sus sentidos al situarla bajo la
noche robadora de su luz:
Naranjas en la noche
Suenan hueco contra el suelo las naranjas del naranjo
al caer
en la noche
sobre la terracita para la hora del té.
Desde la cama tibia
el golpe estremece a la familia
como la paletada de tierra
con una que otra piedra
golpeando el cajón del último enterrado.
Son naranjas de medianoche, esas que sangran al amanecer.
Con su palabra pulsional, palpitante, la poeta reta a la Enemiga, y también a su
aliado, el tiempo, agente de la usura inevitable: “lloras la tristeza de tierra húmeda y pan
caliente / que late inalcanzable en la memoria y hambrea el cada día”. Las sucesiones de
infinitivos se hacen recurso frecuente y suponen listados de intenciones, planes,
propuestas  de orden del día para dominar los afectos, para seguir en pie, como el árbol
herido que erguido mantiene su aspiración celeste, su ofrenda constante de nuevas
hojas, de nuevos frutos. Y queda, con el sabor del dolor, la instintiva fe en la
permanencia, en la batalla cotidiana.
de orden del día para dominar los afectos, para seguir en pie, como el árbol
herido que erguido mantiene su aspiración celeste, su ofrenda constante de nuevas
hojas, de nuevos frutos. Y queda, con el sabor del dolor, la instintiva fe en la
permanencia, en la batalla cotidiana.
Casi crónica de una resurrección, el verso fluye a menudo con un humor dulce,
sosegado; otras veces se suceden los gestos casi animales, la supervivencia simplemente
fisiológica de la prisionera del dolor, del silencio, del recuerdo, que en sordina apaga las
lágrimas, que contempla el universo, los objetos cotidianos, bañándolos con el
extrañamiento de quien regresa de la muerte y comienza a reconocer, a dar forma al
olvido, a poblar de miradas el espacio propio, a nombrar, a ser, en tanto regresan las
fantasmagorías, como en la extraña ficción fantástica “Medusa en Lisboa”, donde los
versos son hebras que cosen las heridas.
La escritura de Zaldívar destila una belleza sin altisonancias, siempre aferrada a
la inmediatez. En el hermoso poema “La zarzamora” parece perfilarse su poética: su
verso es ese “zumbido azul” que destella “junto al polvo suspendido del camino”,
hiriente, frágil, “fruto oscuro” que recolecta la poeta. El desasosiego, el desamparo, los
constantes asedios al dolor para calmar la desazón que convoca, son eje de este
poemario, de consolidada madurez. En él la escritura fluye susurrante, en voz baja, sin
hilos lógicos, como fluye la sangre. Es poesía existencial, y también somática, que va
del corazón al borde de la piel, y allí se abisma hacia la tierra, la flor, la luz que arde
breve en la tarde, la manecilla de reloj que vuelca su compás en la página blanca. Entrar
a la poesía de Zaldívar es entrar a un espacio íntimo, doméstico, afable, donde la poesía
conversa consigo misma, viene y va, recorre los contornos de la cotidianidad, la dibuja
para hacerla de pronto despertar de su letargo, alzarse con un rayo de luz o una
mariposa, una visión volandera, como en el poema dedicado a las manzanas de
Cézanne, unas manzanas que son para esa hambre otra, esa que nunca se sacia, la que
anhela la belleza, la que aquí nos entrega un alma vestida de palabra.