Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Autores |
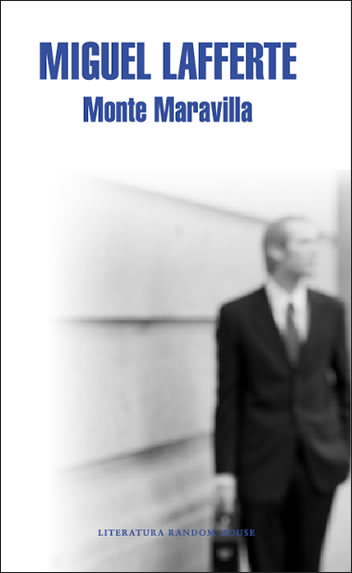
MONTE MARAVILLA
Literatura Random House, 2017
Miguel Lafferte
.. .. .. .. ..
¿Es que no regresa ninguno de los que mueren?
HEMINGWAY
PRIMERA PARTE
Mate & Lancaster
1
Yo estaba allí cuando sucedió. Se suponía que el tipo estaba muerto. Estaba desaparecido desde 1976, figuraba en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Cementerio General. Pero regresó. Regresó para encarar a sus asesinos. Yo estaba ahí cuando sucedió. En la oficina de abogados Mate & Lancaster.
Era viernes por la tarde y me encontraba sentado ante mi escritorio esperando a un cliente. César y los demás se habían marchado y el despacho común lucía vacío y silencioso. Tras la muerte de mi abuelo, me había mudado a su departamento; había acondicionado un poco el lugar, no mucho, había guardado sus herramientas de dibujo, pagaba las cuentas todos los meses. Los papeles de la propiedad no estaban regularizados y la segunda esposa de mi abuelo, dondequiera que estuviera, podía aparecer cualquier día y reclamar el departamento para sí. ¡Qué gran abogado era yo!
Estaba pensando en esto cuando sentí una corriente de aire. Había dejado la puerta abierta y por un momento me pareció que alguien acababa de cruzar el pasillo. Hubo ruido de pasos, las pisadas se hicieron más fuertes y Aldunate apareció en el umbral.
Aldunate era nuestro jefe. Aldunate era como todos los jefes o al menos como todos los que yo había conocido. El poder aísla, pero la obediencia constante también puede crear la ilusión de ser una persona comprendida e incluso razonable. Aldunate vivía entre estas dos formas de locura. Usaba suspensores con tirantes de colores según su estado de ánimo.
Nos miramos un instante, ambos sorprendidos por la presencia del otro. Su rostro se endureció.
–Alfaro, tome su libreta y sígame.
Seguí a Aldunate a través de los pasillos oscurecidos por el atardecer. Las mujeres de la limpieza nos dirigían miradas torvas. Eran casi las ocho. ¿Qué esperábamos para irnos? ¿Es que acaso estábamos planeando algo? Yo empezaba a preguntarme lo mismo.
Junto a la sala de reuniones había un mesón vacío (la última recepcionista nos había dejado hacía mucho), un sofá, una mesita de centro cubierta de revistas jurídicas y dos sillones. Mientras esperabas a ser atendido podías divertirte hojeando un ejemplar del Boletín de Derecho Tributario. Aldunate se detuvo.
Sentado en uno de los sillones, con expresión no particularmente divertida, estaba Odlanier Benavente.
Al vernos, se puso de pie.
Era alto, de unos setenta años, ojos grises y aspecto severo. Al nacer, su padre, el almirante Reinaldo Benavente, decidió darle su nombre. Pero por alguna razón, por hacer un chiste o dárselas de original (tal vez hubiera alguna apuesta de por medio), se lo puso al revés.
Odlanier.
A mí siempre me sonó a gotas para los oídos.
No esperaba volver a verlo sino hasta dentro de algunos meses. No hasta el fallo de los tribunales. Pero allí estaba, nuestro primer cliente, acusado en nuestro primer caso: el caso Mina Amarilla. Sin embargo, parecía distinto. Su rostro lucía una grasienta barba de tres días. Despojado de la corbata y con el primer botón sin abrochar, el cuello de la camisa se alzaba tieso y desencajado. Eché un vistazo en dirección a la mampara y el ascensor. Había venido solo.
–Por aquí –dijo Aldunate señalando la puerta de la sala de reuniones.
Nos distribuimos alrededor de la mesa. Aldunate ocupó la cabecera, Benavente se sentó a un costado.
–Disculpe –dijo Benavente–, la semana pasada estuve en cama por un resfrío y aún no termino de recuperarme. ¿Podría bajar las persianas? Me molesta un poco la luz.
Aldunate me miró. Rodeé la sala tirando de los cordones y cerrando las persianas. Anochecía y la luz exterior era prácticamente inexistente. Me senté. Abrí mi libreta sobre la mesa y saqué mi lápiz. Los ojos de Benavente se clavaron en él.
–Alfaro va a tomar nota –dijo Aldunate–. Ahora cuénteme qué lo trae por aquí.
Benavente se acomodó en la silla con gesto desafiante (uno de sus hombros quedó más alto que el otro) y dijo:
–Vengo a informarme sobre los avances del caso.
Miré a Aldunate y luego a Benavente y otra vez al primero. Aldunate no mostró el menor gesto de turbación o sorpresa. Era un viejo lobo de la abogacía y durante su larga carrera había visto de todo.
–Señor Benavente, la verdad es que desde nuestra última entrevista, aquí en esta misma sala –juntó las manos con delicadeza–, no ha habido ningún avance. En presencia del señor Lancaster le hicimos saber que, en lo que respecta a esta etapa del proceso, nuestro trabajo se halla suspendido y solo nos resta esperar el fallo de los tribunales.
–Claro. El fallo –escupió Benavente. El hombro que estaba más arriba descendió, mientras el otro subía.
Aldunate continuó con voz tranquila.
–Una vez que tengamos el fallo en nuestras manos vamos a poder planificar el siguiente paso. Mientras eso no ocurra, lo único que nos queda es confiar en el trabajo realizado. Creo que elaboramos una defensa contundente y confío en que va a ser un fallo favorable, dentro de lo que cabe esperar.
Benavente escuchaba con el ceño fruncido y el rostro echado hacia atrás. Se llevó una mano a la boca y tosió.
–Disculpe, no le ofrecí café –dijo Aldunate.
–No quiero café.
Iba a pararme. Me quedé donde estaba.
Benavente volvió a acomodarse en la silla.
–Quiero hablar con Lancaster.
Estas cosas pasaban todo el tiempo, sobre todo en los viejos casos escritos. Los abogados terminaban su trabajo y los clientes se quedaban como huérfanos, empezaban a sentirse inseguros, a hacerse preguntas. Telefoneaban afirmando haber recordado algo importante, un detalle de última hora que quizá alteraría por completo el rumbo de los acontecimientos. ¿Era ya demasiado tarde para incluirlo en las declaraciones? Era la espera. Los debilitaba y enloquecía.
Aldunate respiró hondo. Luego, con paciencia, le explicó a Benavente las etapas del proceso judicial, tal y como ya lo había hecho en aquella lejana última reunión con Lancaster, en la que Benavente se había presentado en la oficina acompañado por su habitual dispositivo de seguridad. Yo también había estado en aquella reunión. Yo y mi libreta y mi lápiz.
Benavente miraba a Aldunate y de vez en cuando sus ojos se apartaban y se fijaban en mí. Bajé la vista y escribí:
ODLANIER
REINALDO
No me gustaba la manera que tenía Benavente de mirarme, pero estaba atrapado. Me aseguré de que Aldunate no pudiera ver mi libreta y seguí trazando garabatos y figuras mientras fingía tomar nota, como él me había pedido.
–De todas formas, estoy disponible ante cualquier pregunta que tenga –concluyó Aldunate.
Benavente lo observó en silencio, los dedos de la mano derecha tamborileando sobre la mesa.
–No me gusta. No me gusta la forma en que está llevando el caso. Quiero hablar con Lancaster.
–El señor Lancaster se encuentra fuera de Santiago.
–¡Ah, fantástico!
–Señor Benavente –Aldunate se inclinó hacia delante–, insisto en que estoy enterado de los detalles del caso y voy a estar atento para informarle de cualquier novedad que se presente. Quiero que se sienta totalmente...
Benavente golpeó la mesa con el puño.
–Así que usted está enterado. Usted me va a informar de las novedades. Bueno, déjeme que le cuente yo una novedad. El fin de semana pasado un sujeto desconectó las alarmas de mi propiedad y entró en mi casa.
Y ahora paranoia.
Aldunate abrió la boca y noté una sonrisa de desconcierto que empezaba a dibujarse en su rostro, pero reaccionó.
–¿Robaron algo? ¿Hirieron a alguien?
–No, no robó nada –dijo Benavente con fastidio–. Era de noche y todos se habían ido. Claro, menos yo.
–¿Hizo la denuncia? Podemos asesorarlo. Alfaro está tomando nota de todos...
–¡Qué denuncia ni que ocho cuartos! –estalló Benavente.
Intentó continuar, pero solo logró farfullar un par de sílabas incomprensibles.
–Quiero hablar con Lancaster –dijo por fin.
La página que tenía ante mí se había llenado de garabatos y frenéticas tachaduras que rellenaban cuadraditos y triángulos. Pasé a la siguiente.
–El tipo, este... animal... llevaba un abrigo negro… y tuvo la desfachatez de dirigirme la palabra.
–¿Lo amenazó? –preguntó Aldunate.
–¿Quiere saber lo que me dijo?
–Por favor.
–Me dijo: Tú me detuviste.
Una mano aterrizó sobre mi libreta arrugando y torciendo la página en la que garabateaba. El rostro de Aldunate parecía de piedra. Sin apartar la mirada de Benavente, retiró la mano.
–Usted sabe, todas esas personas... detuve a un montón, pero cumplía órdenes y nunca se probó... ¡No, señor! ¡Lo otro nunca se probó! Era una época extraña, había mucha confusión, pero... ¡No, señor! ¡Nunca se probó!
Benavente balbuceaba. Aldunate lo acalló con un gesto.
–¿Alfaro? –dijo.
–¿Sí, señor?
–Salga.
–Sí, señor.
La cabeza de Benavente se había hundido entre sus hombros atenazada por dos manos como garras. Me levanté evitando mirarlo, tomé mi lápiz y mi libreta y salí de la sala.