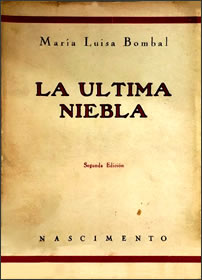Proyecto Patrimonio - 2025 | index | María Luisa Bombal | Autores |

APARICIÓN DE UNA NOVELISTA
[Amado Alonso fue el primero en elogiar la novela La última niebla de María Luisa Bombal. Además, escribió el prólogo
para la reedición de la novela en Chile en 1941]
Por Amado Alonso
Publicado en NOSOTROS, Año I, N°3, junio de 1936
Tweet .. .. .. .. ..
¿Por qué la crítica local no habrá anunciado La última niebla como un libro importante? Pues, sin duda, lo es por donde quiera que se le mire: tanto por lo que da como por lo que promete; y es justo y conveniente dedicar desde el principio especial atención, para alentarla y exigirle a una escritora de tan singular temperamento y de tan poco común don artístico como se manifiestan en La última niebla.
LA NOVELA EN CHILE.
La autora de La última niebla, María Luisa Bombal, chilena argentinizada, procede de un país donde el arte de narrar ha sido y es cultivado con especial predilección a pesar del universal decaimiento de la novela. Cierto que Chile no cuenta, hasta hoy, con ninguna de esas cuatro o cinco novelas americanas de circulación internacional cuyo éxito se apoya, a medias, en la calidad literaria y en el folklorismo artísticamente presentado, como Los de abajo, del mejicano Mariano Azuela, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, La vorágine, del colombiano Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra, de nuestro Ricardo Güiraldes; pero su producción novelesca es de merecida consideración. Sin contar ya con Blest Gana, que pasa por haber creado la novela chilena desde su retiro de París, ya jubilado de la diplomacia, ni con Federico Gana y Baldomero Lillo, también desaparecidos, salgan aquí los nombres de Joaquín Edwards Bello, Mariano Latorre, Pedro Prado, Marta Brunet, Garrido Merino, González Vera, Jenaro Prieto, Guillermo Labarca, Salvador Reyes, Augusto D'Halmar, Eduardo Barrios. Y, sin embargo, el influjo de ese ambiente literario sobre María Luisa Bombal apenas ha podido alcanzar a más que a avisarla —quizá— sobre la vigencia todavía actual del relato como procedimiento circulante de expresión y de creación. Pues, fuera de haber elegido la narración de una historia imaginada como medio de expresarse, el arte de la Bombal queda extraño al de sus compatriotas. Los novelistas y cuentistas chilenos, con sorprendente disciplina, se han aplicado y se siguen aplicando a cumplir una concepción naturalista del arte de narrar. Y cuanto más denodadamente han tratado estos escritores de "independizarse", tomando sus temas del campo y de las ciudades de su país, de sus minas de carbón, de sus pescadores, agricultores y ganaderos, de sus viajeros ricos, de sus niñas de dancing, de sus rotos y huasos, cuanto más nacionalistas se muestran en la elección de los materiales, más sometidos siguen a la fórmula naturalista de la novela, no la de los sensitivos y atormentados hermanos Goncourt sino tal como la hizo triunfar por unos lustros el poderoso Zola. Declaremos con gusto que en este terreno los escritores chilenos han dado a su patria un bloque de literatura de indudable valor, como quizá no tenga equiparable ningún otro país sudamericano; pero esto mismo, revelador de encomiables talentos, hace más de lamentar la uniforme postura naturalista: sobre tan diversos temperamentos, el naturalismo actúa como una ortopedia igualadora. Uno ve con simpatía, y como ley de la misma libre creación literaria, el que toda una generación, y aun varias, de escritores se pongan unánimes a cumplir una concepción concorde del arte; pero es cuando cada uno la ve todavía naciente, repleta de posibilidades y, por lo tanto, cuando cada uno puede todavía cooperar en la conformación del movimiento literario introduciendo su propia originalidad como una de las características de la escuela.
Otra cosa es el que generaciones enteras de narradores adopten desde lejos —tiempo y espacio— un credo artístico que la misma Francia, su inventora, se apresuró en seguida a abandonar por agotado a los suburbios de la literatura. Entonces ya no hay creación, sino fórmula; los diversos temperamentos ya no enriquecen y amplían a la escuela literaria, sino que la escuela empobrece y limita —cuando no deforma cruelmente— a los talentos individuales. He aquí por qué estas observaciones hechas de paso a un importante grupo de escritores chilenos no deben sonar a reproche, ni a regateo de méritos; yo las hago como una cordial invitación a considerar la necesidad de que cada escritor busque modos de expresión que le queden como la piel al cuerpo, no como la levita uniforme del difunto naturalismo.
A decir verdad, no faltan en Chile excepciones: así las prosas poemáticas del delicado Pedro Prado, o los cuentos exóticos, un poco de imaginación desatada, de Salvador Reyes. Cuentos poéticos o de aventuras marinas en que se hace valer líricamente una disposición de ánimo o en que la imaginación acogotada por la novela documental se escapa y se pone a volar con los giros más acrobáticos que puede. Los de los cuentos de Salvador Reyes hablan por sí: El ultimo pirata, El matador de tiburones, Tripulantes de la noche. De Prado es La Reina de Rapa-Nui. Prado, con su sentimiento y suave lirismo, con sus sugerencias y evocaciones poéticas; Reyes con el juego libre de la fantasía, tienen todavía no sé qué acatamiento al naturalismo ambiente, siquiera sea con ese -ismo al revés que consiste en contradecirlo intencionalmente, como ocurre en las reacciones polémicas que siguen al triunfo de las fórmulas literarias.
Pero el arte narrativo de María Luisa Bombal no tiene el menor residuo de naturalismo. En suma, no hay en el ambiente literario de que procede la autora ningún indicio de determinación para su arte en lo que éste tiene de esencial. Grave contrariedad, absurdo y contraley para la crítica positivista, hermana siamesa de la literatura naturalista.
ARTE DE PRESENTACION.Todo lo que pasa en esta novela pasa dentro de la cabeza y del corazón de una mujer que sueña y ensueña. Durante años aguarda con ansia secreta la inminencia del amante; después que en una noche de niebla y de misterio llega a ella, por fin, el esperado desconocido, se va dejando feliz envejecer, rumiando aquella dicha y aguardando su vuelta segura. Sólo una tarde de niebla, al cabo de muchos años, cree verlo pasar en el fondo de un coche cerrado: un instante se asoma él a los cristales y le sonríe. Ella iba a llamarle, desde las aguas del estanque; pero no sabía su nombre. Desde el reencuentro, vive "agobiada por la felicidad", y no son nada algunos asomos de recelo de que eso de su amor no sea cosa real. Los años se van corriendo. Cuando vuelve otra vez a la ciudad, una tarde busca la misma plazoleta, la misma calleja empinada, la misma casa, el mismo de aquella vez. Sólo ahora., ya sin juventud, se convence con terror y la convencen de que todo había sido un sueño. Se siente totalmente desdichada. Y tras un intento frustrado de suicidio, se resigna a continuar una vida sin sentido.
Así comienza la novela:
El vendaval de la noche anterior había removido las tejas de la vieja casa de campo. Cuando llegamos, la lluvia goteaba en todos los cuartos.
—Los techos no están preparados para un invierno semejante, dijeron los criados al introducirnos en la sala, y, como fijaran sobre mí una mirada de extrañeza, Daniel explicó rápidamente:
—Mi prima y yo nos casamos esta mañana.
Tuve dos segundos de perplejidad. "Por muy poca importancia que se haya dado a nuestro repentino enlace, Daniel debió haber advertirlo a su gente", pensé mirándolo escandalizada.La rapidez, casi instantaneidad, con que se nos presenta el material de la novela —escenario, personajes, condición y situación— revela una maestría madura inesperada en una escritora novel. Y es que pronto nos convencemos de que lo que aquí hay no es maestría, por lo menos no en la significación de habilidad profesional, experiencia, técnica y destreza, sino un sentido certero de lo esencial y de lo prescindible. Si quisiéramos referirnos aquí a la pareja de conceptos diferenciados poesía y literatura, éste es un libro decididamente poético. Al releer el libro se advierte enseguida que la autora tiene conclusa su concepción poética desde la primera línea; es, sí, una auténtica creación, pues aquí hay en convincente validez una perspectiva individual de vida, un destino y un vivir personal del todo dentro de esa perspectiva y abrazado a ese destino. La forma desembarazada y directa de narrar se debe, si no me equivoco, a la conciencia segura de tener una concepción poética que presentar, un algo valioso, una suficiente construcción de sentido; con esa conciencia y seguridad, la mano no se entretiene en desarrollos, descripciones y amplificaciones literarias. En la segunda página ya han desnudado los dos personajes su desolado espíritu en aquella extraña noche de bodas. Y nos han dejado entrar en su integro vivir sin disertaciones ni análisis y sin que la autora nos cuente lo que es costumbre que los autores sepan del pasado de sus personajes. El temple emocional, nada simple, de los recién casados se nos revela por presencia y de golpe, por el mero actuar de ambos. Por fortuna, esta novela queda tan lejos de la llamada novela psicológica, como de la documental del naturalismo, los dos tipos hermanos de novela, la descriptiva de lo de dentro y la descriptiva de lo de fuera; no hay aquí ese prestigioso, reputado "análisis" psicológico, con que, a base de conocimientos casi científicos, se deshilan sensaciones, emociones, ideas, propósitos; este empeño literario, en el que eminentes escritores del siglo XIX han logrado tan artísticos resultados, siempre me ha parecido, desde el punto de vista poético, como el caso del ciempiés qué se pone a analizar el complicado mecanismo de su marcha, lo cual lo paraliza o poco menos. Y poéticamente, esto es, desde la ley poética de la novela, las emociones, las ideas, las creencias, los deseos y resistencias valen como fuerzas en su actuar, como pasos del destino, como constituyentes de la personal perspectiva de vida y, a la vez, determinados por ella.
PAPEL ESTRUCTURAL DE LO ACCESORIO.La evidente y admirada unidad de tono en esta novelita proviene de que la autora ha utilizado los materiales según necesidades poéticas y no según conveniencias "literarias"; como elementos de arquitectura y no como temas de ejercicio; más aún, como elementos en una arquitectura y sólo en cuanto reciben sentido de ella, no como temas atendibles de por sí. En este sentido nada es episódico ni accesorio. En la creciente tensión de espera con que se eleva la parábola del destino personal novelado, al primer encuentro con la muerte la protagonista huye por entre la niebla del parque, exasperado su apetito vital. Cuando regresa a casa:
Entro al salón por la puerta que abre sobre el macizo de los rododendros. En la penumbra, dos sombras se apartan bruscamente, una de otra, con tan poca destreza que la cabellera medio desatada de Reina queda prendida a los botones de la chaqueta de un desconocido. Sobrecogida, la miro.
La mujer de Felipe opone a mi mirada otra mirada llena de cólera.De nuevo la misma presentación directa, con trazos decisivos y mínimos. Por primera vez conocemos a Reina, y ya entramos en el secreto de su vida. Como no hay descripciones informativas ni historias previas de sus personajes, el macizo de los rododendros nos era hasta ahora tan inexistente como Reina. El efecto artístico de este modo de presentación consiste, ante todo, en que nos hace a los lectores covivir las sucesivas experiencias psíquicas de la heroína en perfecta identificación: ella parece narrar para sí misma, y el lector tiene que ajustar su ojo a la pupila de ella, tiene que hacerse ella. Y así como ella no necesita hacer un previo recuento de sus objetos familiares, de las personas de su trato ni de su disposición, colocación y situación en la vida o en el espacio, sino que, al narrar, cada cosa se hace presente en el momento justo de su necesidad, así el lector, que mira con ojos prestados, cuando aparece una persona o cosa la reconoce, o más exacto, sigue el relato como si la reconociera, pues en el contenido anímico trasmitido se incluye el reconocer los objetos como existentes y conocidos antes. Para el lector, tan desconocida es hasta ahora Reina como su amante; pero nosotros, con los ojos de la protagonista, vemos a Reina con "un desconocido". La autora, sin detenerse en la nueva entidad, como nueva en el hilo del relato, atiende a su actuación. Sólo luego hay aquí una de las pocas sutiles deferencias informativas para el lector, cuando la segunda vez se llama a Reina "la mujer de Felipe". Y aun esto más que ser, resulta deferencia, pues la mirada de cólera que lanza Reina es un desafío de la culpable mujer de Felipe.
Hay, además, otro aspecto artístico en este modo de presentar, que consiste en el especial poder estilístico de los modos indirectos de expresión. Como no se nos ha descripto la casa, cuando entramos en el salón por la puerta que abre sobre el macizo de los rododendros tenemos una impresión mucho más viva y artísticamente eficaz del tono de vida que si nos hubieran informado explícitamente de que el salón tenía varias puertas y de que la casa estaba rodeada de un jardín espléndido. Porque no se nos presentan los elementos por información, sino en actuación; porque no sólo los conocemos, sino que los vivimos. Y la escena entera es, a su vez, un elemento en la estructura total de la novela, en esa estructura formada por la vida interior de la espectadora. Ella se retira pensando en las trenzas demasiado apretadas que coronan sin gracia su cabeza y, ante el espejo de su cuarto, desata sus cabellos, sus cabellos también sombríos.
Sólo porque en aquel ajeno vivir resuena su escondida ansia propia como en un amplificador, entra esta escena en la novela. Entra estructuralmente. Y aún se destaca luego más este valor: cuando ella vuelve al salón, su marido y Felipe fuman indiferentes, Reina toca el piano, el amigo escucha:
Reina vuelve a cruzar el salón para sentarse nuevamente junto al piano. Al pasar sonríe a su amante que envuelve en deseo cada uno de sus pasos.
Parece que me hubieran vertido fuego dentro de las venas. Salgo al jardín, huyo.En el parque, el ansia y la espera llegan entonces al paroxismo. Y como en el descenso de la parábola de esta hermética vida sentimental se tropieza otra vez con el suicidio de Reina, abandonada por su amante, y como la vista de aquella trágica desesperación le aclara otra vez la conciencia sobre el abismo de su propia infelicidad, esta paralela historia pespunteada es un subrayado valorizador de la historia central y le da un más hondo y preciso sentido; Reina, vida pasional real y vivida; ella, vida pasional soñada e imaginada.
BAÑO EN EL PARQUEHasta lo inanimado —naturaleza o industria humana— sólo es aducido en cuanto condiciona o determina un vivir, y precisamente esa perspectiva de vida en que consiste la construcción poética de La última niebla. Cuando la soñadora huye del salón y de la vista de Reina y de su amante, exaltada hasta lo insufrible su ansia y espera, se desnuda y se baña en el estanque del parque.
Me voy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran. Como con brazos de seda, plantas acuáticas me enlazan el torso con sus largas raíces. Sube hasta mi frente y me besa la nuca el aliento fresco del agua.
La estricta coherencia de todas las imágenes y sensaciones no es algo compuesto y de maestría; es la obligada expresión de una visión poética y orgánicamente intuitiva. Son todas sensaciones táctiles y térmicas en movimiento. Y son todas delicadamente placenteras, de una intensa suavidad, como procedentes del mundo de los sueños. Ninguna nota descriptiva representa una mera información, ni mucho menos una documentación de lo objetivo, sino que cada una es un momento del vivir interior. La arena no es espesa y de terciopelo; la siente plenamente, la vive y va viviendo espesa y de terciopelo. Este vivir la naturaleza con poética plenitud es lo que aquí se expresa con esas desvaídas imágenes de movimiento, esas apenas imágenes, que dejan justamente en el estilo su eficacia dinámica sin improcedentes exigencias de precisión visual: se va enterrando en la espesa arena —donde "espesa" vale como deliciosa resistencia al movimiento—; tibias corrientes la penetran —esto es, me van macerando, gozo las "corrientes tibias" con goce macizo del cuerpo—; sube hasta la frente el aliento del agua; plantas acuáticas le enlazan el torso con sus largas raíces, un largas nada métrico, nada visto en su longitud, más bien es una largura sufrida en recorrido, dinámicamente vivida; es un largas vivificador del objeto, como si infundiera en las raíces la morosa complacencia de la bañista en el móvil contacto de las plantas acuáticas.
Indudablemente toda esta experiencia fisio-psíquica está vivificada desde una ansia oscura de amor humano. Pero nada de erótico simbolismo, en el sentido de una transposición sistemática de sensaciones del objeto presente y tenido a otro objeto ausente y ansiado; basta leer el citado pasaje en su contexto y dejarse contagiar por el frecuente goce de la naturaleza en toda la novela. Los terciopelos y sedas, los brazos y caricias, los besos y alientos no desvirtúan la auténtica inmersión en la naturaleza; pero sí la determinan formalmente, en un sentido cualitativo de forma interior, pues esa espera femenina de amor, que es el gozne de toda la vida psíquica de la protagonista, conforma y estructura, cristaliza y colorea el goce de lo natural: toda la aguzada atención se aplica al dejarse gozosamente invadir y transir por la naturaleza.
Justamente una de las principales manifestaciones del rico temperamento de la autora es su poder de goce y expresión para lo natural. Pero nunca se entrega al goce de la pura impresión, sino que su temperamento es de esos otros que, como dice Spranger, viven tan vigorosamente su intimidad y el mundo de sus sentimientos que salen al encuentro de toda impresión y le prestan un matiz subjetivo de su propio caudal. Y lo que, como arte de narrar, tiene aquí especial valor es que ninguna sensación de lo inanimado es traída a cuento si no es expresión indirecta del drama interior de la protagonista: las cosas inanimadas, al volverse espejos mágicos donde se insinúa la imagen de un apasionado vivir, se llenan de vida circulante y se hinchen de sentido.
Entre la oscuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza. Como en pleno campo, me apoyo extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca, oigo una fuente desgranar una sarta de pesadas gotas.
Hay que venir leyendo ordenadamente esta novelita y llegar a aquella noche de la ciudad en que la heroína, no pudiendo soportar el ahogo exterior y la presión interior, se echa a caminar por entre las calles con niebla, para sentir sin esfuerzo la unidad íntima de lo natural y de lo pasional que aquí se entrelazan. Hasta la imagen final, una de las pocas que recuerdan a otras muy manidas de todas las literaturas, cobra de pronto un singular poder expresivo gracias a la inclusión de las pesadas gotas, que intensifican simbólicamente la disposición de alma de la heroína. Tanto en el actuar y hablar de las personas como en la intervención de la naturaleza, sólo se atiende a lo lleno de sentido.
NIEBLA, SUEÑO Y ENSUEÑO
La niebla es un leit motiv. A veces sorprende la riqueza sensual con que está sentida la niebla y las formas tan sencillas con que se expresa: "Me interno en la bruma y de pronto un rayo de sol se enciende al través, prestando una dorada claridad de gruta al bosque en que me encuentro; hurga la tierra, desprende de ella aromas profundos y mojados". O el vaho luminoso de la bruma nimbando un farol nocturno, o la roja llamarada de un poniente otoñal cuyo fulgor no consigue la niebla atenuar. Pero la función poética constante de la niebla es la de ser el elemento formal del ensueño en que vive zambullida la protagonista. La niebla siempre cortina de humo que incita a ensimismarse, diluye el paisaje, esfuma los ángulos, tamiza los ruidos; en el campo se estrecha contra la casa; a la ciudad le da la tibia intimidad de un cuarto cerrado. De la bruma emerge y en la bruma se pierde el coche misterioso. Toda la felicidad soñada no es más que un palacio de niebla, y, al fin, todo se desvanece en la niebla.
Y todo esto, afortunadamente, sin alegorizar, sin ostentación ni visible insistencia. (La sencillez y la marcha recta son cualidades salientes de este estilo). Una vida pasional soñada y ensoñada no incita a la autora a la presentación de tesis metafísicas por el estilo de "el sueño es vida"; en esa anulación de fronteras entre lo real y lo soñado, esta linda novelita no tiene nada que se parezca —por derecho, en tangente ni al revés—, a la grandiosa construcción metafísica , en donde se inscriben los destinos personales de La vida es sueño. Adoptada la forma autobiográfica para conseguir la total identificación con la vida presentada, la soñadora siente el temeroso conflicto entre sueño y realidad un poco a la manera como Don Quijote siente su aventura de la cueva de Montesinos. Ambos recuerdan lo soñado como real, lo sienten como eslabón firme de la cadena de sus vidas y como motivo de su conducta vital subsiguiente. Sólo que ella, encerrada en si y viviendo sólo para sí, ensimismada, siente el conflicto con angustia y con fe vacilante, y todo se desvanece en la niebla; Don Quijote, entregado a la acción y a los demás, sintiendo el cumplimiento de su destino como una necesidad de los demás destinos, vive el conflicto entre sueño y realidad con ejemplar serenidad y valor; parece al principio que las vehementes palabras de Sancho dejan a Don Quijote medio convencido en secreto de que lo que allí abajo ha pasado no es más que cosa soñada; pero, cuando Sancho se pone a contar a Don Quijote y a los Duques lo que ha visto durante su viaje aéreo en el Clavileño, Don Quijote se afirma en su propia fe, llegándose a Sancho y diciéndole al oído: "Sancho, pues vos queréis que os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que ví en la cueva de Montesinos. Y no os digo más".
La identificación de sueño y realidad, lograda en esta novelita de modo tan poético, no responde a nada metafísico ni de locura, sino a la acuciadora necesidad de mantener a todo trance la posibilidad del amor en una vida individual que ve en ello su destino.
El ensueño es el mediador, el medium o medio en que sueño y realidad se identifican; es la niebla que borra, crea y funde las formas envolviéndolas con sus blandos vellones de bruma. Lo ensoñado no se identifica ni con lo soñado ni con lo real vivido; pero, con su saboreo imaginativo y sentimental del recuerdo y de la esperanza, tiene la virtud de mantener abierto un ventanillo a lo posible en aquella alma hermética. "Me gusta sentarme junto al fuego y recogerme para buscar entre las brasas los ojos claros de mi amante". El ensueño le da un mundo conscientemente provisional tejido de recuerdos y esperanzas; el refugio donde "dócilmente, sin desesperación, espera siempre su venida". A veces la ensoñadora aguarda exaltada, llena de presentimientos de lo inmediato; ahora que, al cabo de tantos años se han vuelto a encontrar, ella en las aguas del estanque, él en el misterio de un coche cerrado, "tengo la certidumbre de que mi amigo se arrima bajo mi ventana y permanece allí, velando mi sueño hasta el amanecer. Una vez suspiró despacito y yo no corrí a sus brazos porque aún no me ha llamado". En ocasiones, la defensa de la ensoñación se le seca, y le angustia como la "sequedad del alma" a los místicos:
Hay días en que me acomete un gran cansancio y vanamente remuevo las cenizas para hacer saltar la chispa que crea la imagen. Pierdo a mi amante. Un gran viento me lo devolvió la última vez. Un gran viento que derrumbó tres nogales e hizo persignarse a mi suegra, lo indujo a llamar a la puerta de la casa. Traía los cabellos revueltos y el cuello del gabán muy subido. Pero yo lo reconocí y me desplomé a sus pies. Entonces él me cargó en sus brazos y me llevó así desvanecida, en la tarde de viento... Desde aquel día no me ha vuelto a dejar.
Parece como si este pasaje empezara con el esfuerzo de la ensoñadora por crearse su mundo artificial y, una vez conjurado, lo ensoñado se identificará con la realidad; pero no pasa del "como si". Ahí está el inesperado trazo realista de la suegra persignándose ante la violencia del huracán, ahí está el dato antirrealista, solo vivible en el desdoblamiento psíquico de la ensoñación "...y me llevó así desvanecida..." La determinación poética "en la tarde de viento" crea de pronto la atmósfera irreal de la ensoñación y da por supuesta la insignificativa heterogeneidad de ensueño y realidad: "desde aquel día no me ha vuelto a dejar".
En una ocasión, cuando los años de puro recordar y aguardar van metiendo y metiendo en el alma la duda de que el amante haya existido nunca, y sueño y realidad quieren romper su identidad con inminente derrumbe de todo aquel mundo ficticio —¡pero vivido!—, ella se defiende todavía con el ensueño del modo más deliciosamente poético: "Me levantaba medio dormida para escribir y, con la pluma en la mano, recordaba de pronto que mi amante había muerto".
El ensueño se funde un momento con sueño y realidad, no tanto como para evitar la separación y caída, pero sí para retardarla y alentiguarla y como para ofrecer a la desasida un blando acolchado de bruma.
EL SENTIDO POETICO UNITARIO.Lo que a mí, que no soy crítico de oficio, me ha movido a llamar la atención sobre la aparición de una novelista de calidad no común, es el haber visto que en este primer librito de María Luisa Bombal hay una creación de verdadero rango poético. No es que aluda con esto al lirismo, como exaltación sentimental, que en verdad es como el elemento respirable de esta historia; aludo a una construcción de sentido poético, de la cual la atmósfera lírica no es más que la necesaria emanación, y a la cual se supeditan servilmente todos los factores de realización artística. Y es la creación y la expresión suficientemente eficaz de un modo típicamente femenino a la vez originalmente personal de emoción y de vida sentimental. Una emoción nada impresionista, que no contesta a sensaciones del exterior, que no es la réplica a estímulos del mundo circundante; es una emoción radical, nacida de los impulsos primarios de la mujer, sentidos oscura y tempestuosamente y sublimados por el ansia de absoluto. Una pasión amorosa que llena a una mujer como la linfa al junco, y que, sin embargo: no está dirigida todavía diferenciadamente —como diría Marañón— hacia ningún hombre, ni donjuanescamente hacia el hombre genérico, o hacia el individuo insaciablemente renovado; pues, en verdad, esta emoción no está de ningún modo dirigida, sino que es como una agua estancada cada vez más envenenada con sus propios fermentos, o como una niebla progresivamente ennegrecida por condensación. En ella no hay impulso alguno que sople girones invasores sobre éste o aquél, sino que toda el ansia de cumplimiento se resuelve en la inerte y desazonada espera del amor individualizado. Emoción que se alimenta y se devora a sí misma, en la que no hay fuerza invasora ni fuerza de atracción, porque todo pasa rigurosamente dentro de los ingrávidos muros de niebla erigidos por la fantasía de la alucinada, contra los que rebotan muellemente los hombres de su trato. Sin atraer ni buscar, ella vive a la espera del prodigio, o sumida, después, en la rumia del prodigio que sus sueños han cumplido. Ensoñación. Una intensa vida interior, pero encerrada entre los muros de bruma del sentimiento y de la fantasía.
En este confinamiento de un vivir individual está toda la fuerza y todo la debilidad de la novela. La autora nos presenta aquí un puro vivir del "alma", una entrega afectiva a los sentimientos y a la fantasía que los alimenta. No le importa a esta vida cómo se logran y se justifican otras vidas; no es, ¡de ningún modo!, una vida que busque su centro en el goce del cuerpo ni en los goces del cuerpo (ya hemos visto cómo hasta el goce sensual de la naturaleza está conformado por el mundo y en el mundo de sentimiento y de fantasía de que esta alma es prisionera) ; parece desconocer el anhelo activo, la necesidad de obra y de construcción o las aventuras del pensamiento que son el sostén de otros tipos de vida. Es un modo de vida que no presenta conflictos con otros y que casi los ignora. Apenas leves rozamientos, no con el espíritu constructor del prójimo, sino con el mundo construido de los valores sociales convencionales. Y en tales rozamientos, a este modo pasional-fantasístico de vivir apenas alcanza daño alguno, más bien esta alma solitaria se asombra del daño y contrariedad que causa en el mundo práctico y practicable que la rodea sin penetrarla. Si la mujer vive para la vida afectiva del alma y el hombre para las creaciones y realizaciones del espíritu, éste es un temperamento íntegramente femenino. (¡Qué suerte, que el oficio masculino de escribir no haya masculinizado a una escritora más!).
Un eficaz elemento expresivo de este halo sentimental y fantasístico y del peculiar modo emocional es el ritmo, un ritmo leve, nunca cantado ni declamado, nunca escanciado con sistemática complacencia en alternancias y simetrías; más bien es un ritmo susurrante que casi se ignora a sí mismo y que resulta de la arquitectura muy simple de las frases y del equilibrado valor literario de sus elementos: parece como si antes de poner la pluma sobre el papel la autora madurara cada frase buscando la expresión íntegra del sentido que la acucia. Y el orden de palabras, casi siempre muy justo, las blandas y pocas inflexiones melódicas de la frase, y el "tempo" mismo y dimensión de los períodos se amoldan a los diferentes momentos emocionales sirviéndoles de sordina, de pedal o de resonador. En varios pasajes de intensificación emocional, el ritmo de la frase adquiere la brevedad de la respiración ansiosa. A veces, un ritmo sostenido ingrávidamente por la repetición de un breve giro sintáctico tiene el más eficaz poder expresivo para estados de emoción de otro modo inefables: Reina, moribunda, "suplica que la dejen morir, suplica que la hagan vivir para poder verlo, suplica que no lo dejen entrar mientras ella tenga olor a eter y a sangre. Y vuelve a prorrumpir en llanto.
En el punto culminante de la novela, en la descripción de la aventura soñada, un ritmo análogo convierte en la más pura y limpia idealidad lo que con otros procedimientos de presentación hubiera sido un cuadro realista crudo. Donde otros harían documentación sin valor poético o grosera, con este ritmo suspirado se nos da poesía de lo más delicada y hermosa.
FINAL.La limitación literaria (más bien ausencia de vuelo extra-artístico) de La última niebla consiste en la falta de proyección y de peso en el mundo y de presión del mundo en esta vida hermética. Pero la obra de arte tiene su ley en sí misma y esta ausencia es necesidad en La última niebla. Tanto que el único pasaje orgánicamente dudoso del libro es aquél en que se da entrada —aunque con buena realización— a la vida de Daniel.
El sentido unitario poético que se ha querido expresar en La última niebla pudiera haber adquirido forma adecuada en el libre, denso y puro lirismo (¡pero si entonces el sentido hubiera sido ya otro!). Juan Ramón Jiménez, el juvenil de la ensoñación y de la melancolía, escribió en Arias Tristes:
Los árboles del jardín
están cargados de niebla.
Mi corazón busca en ellos
esa novia que no encuentra.María Luisa Bombal ha querido configurarlo como drama, como destino de una vida particular. Y es revelador de un verdadero talento literario el que, en la empresa, no se haya quedado en un lirismo efusivo, y aun el haberse sometido a las limitaciones que la ley de su misma concepción imponía.
Una novelista que en su primera obra nos da una construcción poética con tan artística realización y con tan sobrios y eficaces elementos de estilo bien merece ser saludada y presentada por la crítica con especial atención; siquiera en esta atención vaya la exigente esperanza de que a La última niebla sigan nuevas obras, cada vez más henchidas de sentido humano y más artísticamente realizadas.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo María Luisa Bombal | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
APARICIÓN DE UNA NOVELISTA.
Por Amado Alonso.
Publicado en NOSOTROS, Año I, N°3, junio de 1936.
[Amado Alonso fue el primero en elogiar la novela La última niebla de María Luisa Bombal.
Además, escribió el prólogo para la reedición de la novela en Chile en 1941]