Proyecto Patrimonio - 2016 | index | María Luisa Bombal | Autores |
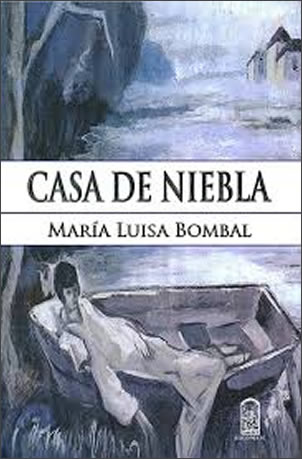
María Luisa Bombal
Casa de niebla
Traducción de Lucía Guerra
Publicado en Cuadernos de Literatura Vol. XVII N° 33. Enero - Junio de 2013
.. .. .. .. ..
Nota preliminar
Lucía Guerra
En 1935 se publicó en Argentina La última niebla de María Luisa Bombal, novela que de inmediato fue aclamada por la crítica. Después de radicarse en Estados Unidos a partir de 1942, la autora ofreció esta novela breve a Farrar Straus & Giroux, editorial que se interesó en publicarla en inglés con la condición de que se ampliara a un mínimo de 200 páginas. Dada esta situación, María Luisa Bombal decidió escribir House of Mist (1947), novela que, aunque basada en la trama central de La última niebla, pasó por una reelaboración para adecuarse a las preferencias de la entretención masiva en Estados Unidos. La utilización de recursos del cine (historia de amor, argumento detectivesco) resultó todo un éxito: House of Mist fue traducida al francés, al sueco, al portugués y al japonés. Además, Paramount Pictures compró los derechos por 125.000 dólares –una verdadera fortuna para la época– con el objetivo de hacer una película que hasta hoy no se ha realizado.
No obstante la amplia circulación de House of Mist, solo después de 75 años esta novela, ahora titulada Casa de niebla, fue publicada en castellano por Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile en marzo 2012. El mayor desafío de esta traducción fue imitar el estilo tan distintivo de la autora en sus textos escritos en castellano en los que se utilizan imágenes poéticas y un ritmo que infunde suspenso o emocionalidad.
Prólogo
Informo al lector que, a pesar de que este es un misterio, no existe ningún crimen.
Aquí no se encontrará un cadáver ni un detective; ni siquiera un juicio de homicidio, por la simple razón de que no habrá ningún homicida.
No habrá asesinato ni asesino, pero sí existirá un crimen.
Y habrá miedo.
Los que se sienten atraídos por el miedo, aquellos que se interesan en la misteriosa vida que viven las personas en sus sueños mientras duermen, aquellos que creen que los muertos no están realmente muertos, aquellos que tienen temor de la niebla y de sus propios corazones… Ellos, tal vez, disfrutarán volver a comienzos del siglo pasado y entrar a la misteriosa casa de niebla que una joven mujer, como tantas otras, construyó para sí en los confines de Sudamérica.
*
Uno (primera parte)
La historia que voy a contar es la historia de mi vida. Empieza donde otras historias generalmente terminan. Quiero decir que se inicia con un matrimonio muy extraño: el mío.
Nunca olvidaré esa iglesia muy temprano en la mañana, tan oscura y vacía. En el altar, la luz oscilante de las lámparas de aceite y yo misma con un patético vestido negro. Solo el pequeño ramo de azahares artificiales prendido al canesú de mi vestido por la buena niñera que me había criado me hacía lucir como una novia.
Los ritos sagrados de la ceremonia nupcial fueron pronunciados tan a prisa por un sacerdote indiferente que Daniel y yo nos hicimos marido y mujer, sin siquiera darnos cuenta del momento exacto en que dimos el sí.
Silenciosos hicimos nuestra salida por una puerta lateral teniendo solo como única compañía a nuestros dos testigos: el juez y su secretario.
Una vez fuera de la iglesia, recuerdo que me sentí avergonzada por mi pequeño y desvencijado baúl en la parte delantera del carruaje que nos llevaría a la estación de trenes. Cómo olvidar ese largo tren, avanzando a tranco pesado hacia el sur, atravesando llanuras y colinas hasta llegar a esa otra estación solitaria, perdida ahí en el campo desolado, donde fuimos nosotros los únicos en bajarse.
Un campesino, apenas un adolescente, nos estaba esperando con un carruaje. Por un instante, el asombro pareció paralizarlo cuando Daniel le ordenó en tono parco: “¡Abre la puerta y ayuda a tu nueva señora, Andrés!”.
El último tramo de nuestro viaje lo hicimos en ese coche que era, a la vez, lujoso y anticuado. Parecían haber pasado largas horas hasta que, por fin, oí a Daniel decir: “Estamos llegando. Ya empieza a divisarse la niebla”.
Desde el horizonte donde los bosques comenzaban a ser menos espesos, se veía la niebla que avanzaba a través de una sombría planicie de zarzas que se erguían inmóviles, agazapándose en las sombras como bestias gigantes y atemorizadas.
Al principio, la niebla parecía flotar ligera a nuestro alrededor, empañando las ventanillas del coche; después los caballos se cubrieron hasta las rodillas de una niebla espesa que parecía estar brotando de la tierra y muy pronto, los caballos y el carruaje se sumergieron por completo en un mundo de silencio donde la niebla se detuvo suspendida, inmóvil en el espacio, como una sólida cortina impalpable.
Apoyé mi cabeza en el torso de mi marido.
–¡Estoy tan feliz! –murmuré.
Pero Daniel se mantuvo impasible y distante, indiferente al peso de mi cabeza en su corazón, mientras seguíamos adentrándonos en la niebla. Apoyada en este hombre joven, buenmozo, alto y taciturno que es mi marido, viene a mi mente el pasado que nos une ahora para compartir la misma casa y el mismo destino…
Uno (segunda parte)
No. La felicidad no había llegado a mí por el sendero usual, pensé acurrucándome en el hombro de Daniel mientras el carruaje nos internaba cada vez más en la niebla.
Tampoco el amor había llegado a través de su presencia natural, reflexioné después cuando, con tristeza, vi a Daniel alejarse de mí en silencio.
Desde el día en que me pidió que me casara con él, desalentaba cualquier demostración amorosa de mi parte y su mirada torva congelaba en mis labios las palabras apasionadas que brotaban de lo más profundo de mi corazón.
“Ten paciencia, niña, mucha paciencia”, sabiamente me había dicho mi nana en aquel cuarto donde tía Mercedes exasperada me había mantenido hasta el momento de mi boda. “Tienes toda la vida por delante para decirle a este muchacho que lo amas. Lo importante es saber cuándo decírselo. Debes saber esperar ese momento; debes aprender a lograr ese momento...”.
Recuerdo cómo el eco de esas palabras me había hecho levantar la cabeza, una vez más, en un gesto desafiante. Sí. Ganaría el derecho de decirle a Daniel que lo amaba del mismo modo como ahora había ganado el derecho de ir con él hacia la misma casa y el mismo destino...
Justo en ese instante, el coche dio una violenta sacudida y los caballos se detuvieron abruptamente con un relincho que parecía un lamento.
–¡Andrés! –llamó Daniel impaciente.
–Siempre pasa lo mismo, don Daniel. Aquí es donde los caballos se niegan a seguir porque les da miedo acercarse a la laguna en la noche –dijo nuestro joven cochero dándose vuelta para mirarnos.
–¡Tonterías! ¿No te das cuenta de que está oscuro y nada pueden ver? Para colmo, se te ha olvidado prender los faroles.
Andrés saltó del coche detenido mostrando descontento por lo que Daniel acababa de decirle.
Me apoyé en la ventanilla. El olor acre y húmedo del bosque y de los helechos en el agua estancada emanaba entre la niebla, ahora tan espesa que no dejaba ver el entorno. Un halo de vapor se había formado alrededor de los dos faroles que el muchacho trataba de encender.
Mientras tanto, Daniel se había instalado en el asiento del conductor. –Siéntate atrás –ordenó cuando Andrés quiso tomar las riendas–. Trata de ser el caballero, ya que eres incapaz de ser el cochero.
Fustigó los caballos que dieron saltos furiosos salpicando barro con sus cascos. El coche crujía y se mecía, lanzándome de un lado a otro mientras Andrés trataba de sujetarme hasta que, de repente, partió.
El látigo de Daniel resonaba en la oscuridad y los caballos se internaban en la niebla en una carrera desenfrenada que me atemorizó.
–¡Dios mío! ¿Qué pasa? –grité.
–Los caballos –respondió Andrés en medio del alboroto–. Les da miedo acercarse a la laguna de noche y se ponen salvajes, si se los obliga a hacerlo.
–¿Pero por qué?
–Por doña Teresa. Durante la noche, ella ronda cerca de estas aguas.
–¡Teresa!
–Sí. Está buscando el anillo que se quedó enterrado en el lodo de la laguna cuando ella se ahogó...
–¡Cállate, Andrés! ¡No digas cosas absurdas! Y tú, Daniel, ¡por el amor de Dios, deja de maltratar a los caballos!
Los árboles de una avenida sumergida en la niebla azotaban el coche con sus ramas invisibles y de pronto, este se detuvo de manera tan abrupta como había partido.
–Llegamos –me dijo Daniel–. Bájate sola porque yo tendré que ayudar a este idiota con los caballos.
Abrí la puerta y al bajarme me sumergí hasta los tobillos en las hojas marchitas. Mientras daba unos pasos en la niebla tratando de ver a mi alrededor, tropecé con un peldaño de piedra. Caminando a tientas en la oscuridad, subí por una escalinata que conducía a lo que me pareció una mole agazapada en la niebla, como si fuera una bestia reclinada. Era la casa. Mi casa.
Estiré la mano y emocionada tanteé la pesada puerta claveteada con remaches de hierro. De improviso, la puerta se abrió sola haciendo un sonido rechinante.
Asustada, me di vuelta para llamar a Daniel. Pero al principio de la escalinata ya no estaba el carruaje, como si se hubiera hundido en ese mar de niebla a mis pies.
Una vez más, volví mi rostro hacia la casa. La puerta ahora estaba abierta de par en par y entre la profunda oscuridad brillaba una lámpara solitaria que me invitaba a entrar.
¿No te das cuenta de que es el castillo mágico del Amo del Bosque?, me dijo esta imaginación mía siempre inmersa en ese otro mundo tan distinto. Claro que sí, asentí, dejando de sentir miedo mientras cruzaba el umbral del castillo para dirigirme hacia esa luz misteriosa.
Mis pasos resonaron en el piso de mármol de un salón de techo abovedado y tan alto como el de una iglesia. La luz de una lámpara ardía en el primer tramo de una escalera muy amplia y al fondo se distinguía una lujosa cortina de terciopelo granate. Subí la escalera y abrí la cortina. Frente a mí, una larga galería con grandes tapices colgados de la pared me invitaba a dirigirme hacia la luz de otra lámpara. Al entrar, el sonido de mis pasos fue apagado por tupidas alfombras. Más allá de la luz, otro salón, luego una escalera de caracol y de nuevo, otra larga galería de vitrales que me condujo hasta otra lámpara más.
Y olvidando todo lo que había oído acerca de esta extravagante mansión construida en el corazón del bosque por el capricho de tío Manuel, seguí avanzando curiosa por aquel sendero sin fin de lámparas encendidas...
Hasta que, finalmente, llegué a una puerta donde ardía la última lámpara.
Una enorme habitación de pesado cortinaje, muebles impresionantes y un amplio lecho bajo un abultado dosel. E iluminada por la luz de la última lámpara, en el espejo vi a una mujer joven de grandes ojos oscuros, algo demacrados, y la cabellera despeinada.
La miré y ella me miró a mí. Tímida le sonreí y su rostro pareció contraerse de dolor. De pronto, noté que llevaba un pequeño ramo de azahares prendido a su vestido tan sencillo como el mío. Y entonces me di cuenta de que esa pobre criatura mirándome desde el fondo del espejo era yo misma.
¡Dios mío!, exclamé, preguntándome qué príncipe podría desear extender sus brazos a esa novia de vestido arrugado y trenzas polvorientas.
Aún me veo en esa habitación corriendo al armario a buscar el hermoso vestido de Teresa que yo misma había confeccionado.
“Ese vestido te pertenece por derecho. También el ajuar completo”, me había dicho mi nana cuando me ayudaba con sus manos reumáticas a empacar mi humilde ropa. “Te has ganado el derecho a ese ajuar con la labor de tus manos e infinitas lágrimas. Debes usarlo sin ningún remordimiento”.
Recuerdo que nerviosa me saqué el vestido y las botas embarradas para ponerme ese traje azul turquesa y las zapatillas doradas de Teresa. Recuerdo cómo volví entonces a sentarme frente al espejo y cómo deshice mis trenzas y cepillé mis cabellos oscuros con el mismo cepillo de plata con el que ella debió haber cepillado los suyos.
Y fue desde la profundidad del mismo espejo donde se había reflejado su imagen en la noche de bodas que vi a Daniel acarreando mi viejo y pequeño baúl que tanto me avergonzaba. No. Nunca olvidaré su sobresalto al verme y esa mirada intensa que me envolvió mientras permanecía de pie en el umbral, pálido y silencioso.
Todavía recuerdo la extraña inquietud que me hizo dejar el cepillo de Teresa en el tocador y darme vuelta hacia él, ahora acercándose a mí con una mirada consternada.
No debí hacerlo, pensé temerosa. ¿Cómo pude atreverme?... ¿Y por qué mi nana me dio ese consejo?
Pero, contrario a lo que esperaba, una vez cerca, Daniel cerró los ojos y con sus manos tensas acarició lentamente mis cabellos largos y sueltos, los encajes que adornaban el escote del vestido... Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas.
Conmovida empecé a pronunciar palabras de amor cuando, de pronto, él me alzó de los hombros y me acercó a su pecho.
–¡Teresa! –murmuró presionando sus labios en los míos.
Lo que sucedió después fue la experiencia más trágica que una mujer enamorada puede tener en su vida.
No. No quiero describir esa extraña noche de bodas en que conocí la pasión a través de la agonía de un marido buscando en mí el recuerdo de otra mujer.
No puedo describir el tormento de sentir que me abrazaba buscando el fantasma de una mujer muerta. El tormento de oír su voz angustiada susurrándome al oído las frases apasionadas que pertenecían a Teresa. No. No. No puedo.
Todo lo que puedo decir es que el amanecer de esa noche ya lejana me encontré tendida junto a Daniel, con los ojos muy abiertos, inmóvil, destrozada, indiferente al peso de su cabeza dormida sobre mi hombro.
* * *
María Luisa Bombal nació en Viña del Mar, el 8 de junio de 1910 y murió en Santiago de Chile, el 6 de mayo de 1980. Sus obras más conocidas son las novelas La última niebla (1931) y La amortajada (1938). En 1974 obtuvo el Premio Ricardo Latcham, en 1976 fue condecorada con el Premio Academia Chilena de la Lengua y, finalmente, en 1978, ganó el Premio Joaquín Edwards Bello.
Lucía Guerra es Profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Irvine. Entre sus libros de crítica se destacan La narrativa de María Luisa Bombal (Playor, 1980), Mujer y sociedad en América Latina (Editorial del Pacífico, 1980), Texto e ideología en la narrativa chilena (The Prisma Institute, 1980), La mujer fragmentada: historias de un signo (Cuarto Propio, 1996). Es además autora de varios libros de ficción, entre ellos: Muñeca brava (Monte Ávila, 1993), Los dominios ocultos (La Oveja Negra, 1998) y Las noches de Carmen Miranda (Sudamericana, 2002).
Correo electrónico: lcunning@uci.edu