
Prólogo a Crónica de los indios Guayaki,
de Pierre Clastres
Paul Auster
Traducción: Marcelo Pellegrini
La historia que Paul Auster cuenta en este texto es tan conmovedora como su amor por el libro de Pierre Clastres que se propuso traducir y publicar a mediados de los setenta. Como muchas de sus novelas y cuentos, es una historia marcada por la casualidad, y por lo que, en ocasiones difusamente, llamamos destino. De Pierre Clastres se publicó recientemente en Chile el libro La sociedad contra el estado, en una excelente traducción de Ana Pizarro (Editorial Hueders, 2010).
Esta es una de las historias más tristes que conozco. Si no fuera por un pequeño milagro que sucedió veinte años después de lo acontecido, no creo que hubiera podido reunir fuerzas para contarla.
Comienza en 1972. Yo vivía en París en aquella época, y debido a mi amistad con el poeta Jacques Dupin (cuyo trabajo yo había traducido), era un fiel lector de L’Éphémère, una revista literaria financiada por la Galería Maeght. Jacques era miembro del comité editorial, junto a Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Michel Leiris, y, hasta su muerte en 1970, Paul Celan. La revista salía cuatro veces al año, y con un grupo como ese responsable de su contenido, lo que se publicaba en L’Éphémère era siempre de la más alta calidad.
El número veinte —y final— de la revista apareció en la primavera, y entre las contribuciones habituales de poetas y escritores bien conocidos, había un ensayo escrito por un antropólogo llamado Pierre Clastres titulado “De l’Un sans le multiple” (“Del uno sin lo múltiple”). De tan sólo siete páginas, provocó una inmediata y duradera impresión en mí. No sólo era ese trabajo inteligente, provocativo, y muy bien argumentado, sino que también estaba bellamente escrito. La prosa de Clastres parecía combinar el temperamento del poeta con la profundidad del filósofo, y yo estaba conmovido por su franqueza y humanidad, y por su total falta de pretensión. Gracias a la fuerza de esas siete páginas, sentí que había descubierto a un escritor cuyo trabajo seguiría atentamente por largo tiempo.
Cuando le pregunté a Jacques quién era esta persona, me dijo que Clastres había estudiado con Claude Lévi-Strauss, que todavía no cumplía cuarenta años, y que era considerado el más prometedor miembro de la nueva generación de 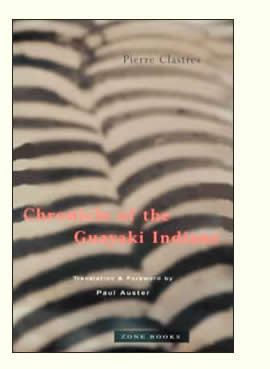 antropólogos de Francia. Había hecho trabajo de campo en las selvas de América del Sur, viviendo entre las tribus primitivas de Paraguay y Venezuela, y un libro suyo sobre esas experiencias estaba a punto de ser publicado. Cuando Chronique des indiens Guayaki apareció poco tiempo después, fui y de inmediato me compré un ejemplar.
antropólogos de Francia. Había hecho trabajo de campo en las selvas de América del Sur, viviendo entre las tribus primitivas de Paraguay y Venezuela, y un libro suyo sobre esas experiencias estaba a punto de ser publicado. Cuando Chronique des indiens Guayaki apareció poco tiempo después, fui y de inmediato me compré un ejemplar.
Es, creo, casi imposible no amar ese libro. El cuidado y la paciencia con los que está escrito, la penetración de sus observaciones, su humor, su rigor intelectual, su compasión, todas estas cualidades se refuerzan mutuamente y hacen de él un importante y memorable trabajo. La Crónica no es un árido estudio académico sobre “la vida entre los salvajes”, ni un informe sobre un mundo extraño en el que el informante niega dar cuenta de su presencia en él. Es la verdadera historia de las experiencias de un hombre, y las preguntas que formula son las más esenciales: ¿cómo se traspasa la información a un antropólogo?; ¿qué tipo de transacciones toman lugar entre una cultura y otra?; ¿bajo qué circunstancias se deben mantener los secretos? Al delinear los contornos de esta civilización desconocida para nosotros, Clastres escribe con la destreza de un buen novelista. Su atención al detalle es escrupulosa y exacta; su habilidad para sintetizar sus pensamientos en audaces y coherentes argumentos deja a menudo sin habla. Es uno de esos raros académicos que no duda escribir en primera persona, y el resultado es no sólo un retrato de la gente que estudia, sino un retrato de sí mismo.
Volví a vivir en Nueva York en el verano de 1974, y por muchos años traté de ganarme la vida como traductor. Era una difícil tarea, y la mayor parte del tiempo apenas podía mantenerme a flote. Debido a que tenía que trabajar en cualquier cosa disponible, muchas veces me vi aceptando proyectos para traducir libros que tenían poco o ningún valor. Pero yo quería traducir buenos libros, involucrarme en proyectos que fueran significativos, que fueran más que una manera de alimentarme. Crónica de los indios Guayaki figuraba primero en mi lista, y una y otra vez se lo propuse a las muchas editoriales norteamericanas para las que trabajé. Después de muchas negativas, finalmente pude dar con alguien que estaba interesado. No puedo recordar exactamente cuándo sucedió. A fines de 1975 o principios de 1976, creo, pero puedo equivocarme por seis meses, o algo así. En todo caso, la editorial era nueva, recién comenzaba, y todo indicaba que el proyecto llegaría a buen fin. Tenían excelentes editores, contratos para publicar una serie de libros notables, y ganas de tomar riesgos. Poco antes de esto, Clastres y yo habíamos empezado a intercambiar cartas, y cuando le escribí contándole la noticia, estaba tan encantado como yo.
Traducir la Crónica fue una experiencia absolutamente feliz para mí, y después de que mi trabajo estaba listo, mi apego por el libro era más grande que nunca. Le entregué el manuscrito al editor, la traducción fue aprobada, y luego de eso, cuando todo parecía haber llegado a un feliz término, comenzaron los problemas.
Parecía ser que la editorial no era tan solvente como se decía. Peor aun, el editor mismo era bastante menos honesto con el manejo del dinero de lo que aparentaba. Sé que esto es cierto porque el financiamiento que supuestamente pagaría mi trabajo provenía de una beca que ellos se habían adjudicado gracias al CNRS (el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia), pero cuando pregunté por mi dinero, el editor masculló excusas y me prometió que me lo daría pronto. La única explicación para esto es que él ya se lo había gastado en otra cosa.
Yo era tremendamente pobre en esa época, y esperar a que me pagaran era simplemente imposible para mí. Se trataba de comer o no comer, de pagar el arriendo o no pagarlo. Llamé al editor todos los días durante las siguientes semanas, pero él seguía dándome excusas. Al final, sin poder esperar más, fui a su oficina y le exigí que me pagara ahí mismo. Empezó a darme otra excusa, pero esta vez me puse firme y le dije que no me iría hasta que me diera un cheque firmado a mi nombre por el total de lo que me debía. No creo haber llegado a amenazarlo, pero pude haberlo hecho. Estaba furioso, y recuerdo haber pensado que, si todo fallaba, le daría un golpe. No llegué a eso, pero lo arrinconé, y en ese momento pude notar que le estaba dando miedo. Finalmente entendió que lo mío era en serio. Y ahí mismo abrió un cajón de su escritorio, sacó su chequera, y me dio el dinero.
Mirándolo con la perspectiva de los años, considero aquel momento uno de los más bajos y deprimentes capítulos en mi carrera como ser humano, y no estoy para nada orgulloso de cómo actué. Pero yo estaba en la bancarrota, había hecho mi trabajo, y merecía que me pagaran. Para demostrar cuán difícil era todo para mí en ese entonces, mencionaré un solo hecho terrible: nunca hice una copia del manuscrito. No podía siquiera pagar una fotocopia de la traducción, y como suponía que se encontraba en buenas manos, el único ejemplar en el mundo era mi original mecanografíado que se encontraba en la oficina de un editor. Este hecho, este estúpido descuido, esta precaria forma de hacer las cosas, me perseguiría años después. Era enteramente mi culpa, y aquello transformó la mala suerte en un completo desastre.
Pero, por ahora, parecía que todo iba bien. Una vez que el desagradable episodio del dinero se solucionó, el editor se comportó como si tuviera toda la intención de publicar el libro. El manuscrito fue enviado al cajista, corregí las pruebas y se las devolví al editor, nuevamente sin hacer una copia. No parecía importante, después de todo, porque la producción estaba muy avanzada ahora. El libro había sido anunciado en el catálogo, y la publicación se fijó para el invierno de 1977-78.
Luego, tan sólo meses antes de que la Crónica de los indios Guayaki iba supuestamente a aparecer, llegó la noticia de que Pierre Clastres había muerto en un accidente automovilístico. De acuerdo a lo que me dijeron, estaba manejando en algún lugar montañoso de Francia, cuando perdió el control del manubrio y su auto se desbarrancó. Nunca nos conocimos. Dado que él sólo tenía cuarenta y tres años cuando murió, supuse que habría muchas oportunidades para que eso ocurriera en el futuro. Nos habíamos escrito una serie de cartas, nos volvimos amigos a través de nuestra correspondencia, y esperábamos que llegara el día en que nos pudiéramos sentar a conversar. La extrañeza e imprevisibilidad del universo hizo que aquello nunca ocurriera. Incluso hoy, pasados todos estos años, lo siento como una gran pérdida.
1978 pasó, y la Crónica de los indios Guayaki no apareció. Otro año pasó, y luego otro más, y el libro no salía.
En 1981, la editorial estaba dando sus últimos respiros. El editor con el que traté al principio hacía tiempo que no trabajaba ahí, y me fue muy difícil conseguir más información. Ese año, o quizás al año siguiente (todo se borra en mis recuerdos ahora), la editorial finalmente desapareció. Alguien me llamó para decirme que los derechos del libro habían sido vendidos a otro editor. Llamé a ese editor, y me dijo que sí, que tenían planeado publicar el libro. Otro año pasó, y nada. Llamé de nuevo, y la persona con la que me comuniqué el año anterior ya no trabajaba ahí. Hablé con alguien más, y esa persona me dijo que la editorial no tenía planes de publicar la Crónica de los indios Guayaki. Pedí que me devolvieran el manuscrito, pero nadie pudo encontrarlo. Nadie había siquiera oído hablar de él. Era, en realidad, como si la traducción jamás hubiese existido.
Durante los siguientes doce años, así es como se mantuvieron las cosas. Pierre Clastres estaba muerto, mi traducción había desaparecido, y todo el proyecto había ido a dar al pozo del olvido. El verano recién pasado (1996), terminé de escribir un libro titulado Hand to Mouth, un ensayo autobiográfico sobre el dinero. Había pensado incluir esta historia en ese libro (por la imposibilidad monetaria de hacer una copia del manuscrito, por la escena acontecida en la oficina del editor), pero cuando llegó el momento de contarla, perdí mi ánimo y no pude poner las palabras en el papel. Todo era muy triste, y no encontré motivo ni propósito para contar tan lóbrega y miserable saga.
Entonces, luego de dos o tres meses de haber finalizado mi libro, sucedió algo extraordinario. Más o menos un año antes, había aceptado una invitación para ir a San Francisco a participar en el City Arts and Lecture Series en el Teatro Herbst. El evento estaba programado para octubre de 1996, y cuando llegó la hora de ir, me subí a un avión y volé a San Francisco tal como lo había prometido. Después de que mi labor en el escenario terminó, tenía que sentarme en el vestíbulo y firmar ejemplares de mis libros. El Herbst es un teatro grande con muchos asientos, y la fila en el vestíbulo era bastante larga. Entre todas aquellas personas que esperaban por el dudoso privilegio de tener mi nombre escrito por mí en sus ejemplares de mis novelas, había alguien a quien reconocí, un hombre joven que había conocido antes, el amigo de un amigo. Este muchacho era un apasionado coleccionista de libros, un sabueso que buscaba primeras ediciones y libros raros, fuera de circulación, una especie de detective bibliográfico que no dudaba en pasarse una tarde entera en un polvoriento sótano examinando el contenido de cajas de libros olvidados con la esperanza de encontrar un pequeño tesoro. Se sonrió, me dio la mano, y luego me tendió unas pruebas de imprenta encuadernadas. Tenían un papel rojo a manera de cubierta, y hasta ese instante, nunca las había visto. “¿Qué es esto?”, me dijo. “Nunca escuché hablar de estas páginas”. Y ahí estaban, de pronto y sin aviso, en mis manos: las pruebas sin corregir de mi traducción largo tiempo perdida. En el gran esquema del universo, esto probablemente no fue nada significativo. Para mí, sin embargo, en mi propio y pequeño esquema del universo, esto era abrumador. Mis manos comenzaron a temblar al sostener el libro. Estaba tan aturdido, tan confundido, que apenas podía hablar.
Las pruebas habían sido encontradas en un baúl de remanentes en una librería de viejo, y el joven había pagado cinco dólares por ellas. Al mirarlas, me di cuenta, con cierta desalentadora fascinación, que la fecha de publicación anunciada en la portadilla era abril de 1981. Para una traducción que había sido completada en 1976 ó 1977, era, de verdad, una larga y agonizante espera.
Si Pierre Clastres estuviera vivo, el descubrimiento de ese libro perdido hubiera sido un perfecto final feliz. Pero no está vivo, y la breve oleada de alegría e incredulidad que experimenté en el atrio del Teatro Herbst se ha transformado en un profundo dolor. Qué terrible que el mundo nos juegue estas malas pasadas. Qué terrible que una persona que tenía tanto que ofrecer muriera tan joven.
Aquí está, pues, mi traducción del libro de Pierre Clastres, Crónica de los indios Guayaki. No importa que el mundo que describe se haya desvanecido hace tiempo, que el pequeño grupo de personas con las que el autor vivió en 1963 y 1964 haya desaparecido de la faz de la tierra. No importa que el autor haya desaparecido también. El libro que él escribió todavía está con nosotros, y el hecho de que tú lo tengas en tus manos, querido lector, no es sino una victoria, un pequeño triunfo contra las apabullantes trampas del destino. Al menos de eso podemos estar agradecidos. Al menos tenemos el consuelo de pensar que el libro de Pierre Clastres ha sobrevivido.
1997