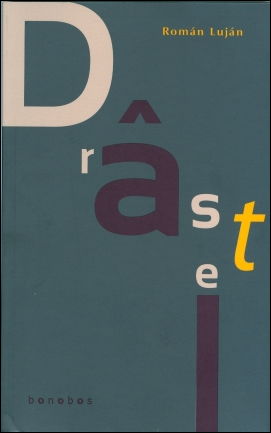
Lengua Drâstel
Román Luján: Drâstel. México, DF: Bonobos Editores, 2010.
Por Marcelo Pellegrini
.. .. .. .. ..
He tenido el privilegio de leer los cuatro libros de poemas que Román Luján ha publicado, y, hasta donde me es posible aseverarlo, puedo decir que Drâstel, su más reciente entrega, marca la definitiva maduración de un poeta que cada vez que da a luz un libro no hace más que crecer y crecer, hacia lo alto y hacia las raíces, y a todo lo ancho de una expresión que inventó para sí y está ahora dispuesto a compartir con nosotros sus lectores. La obra de Luján sigue demostrando ser una prodigiosa máquina de asimilación poética; asimila estilos y asimila los lugares que habita, para luego decantarlos en una argamasa verbal que les dará una forma absolutamente propia que no le debe nada a nadie. Podemos reconocer aquí, con mayor o menor exactitud, rastros de sus lecturas y de los espacios (poéticos y geográficos) vistos y vividos, pero el poeta no se queda en la imitación; con este libro, Luján llegó a ese ámbito que alcanzan los poetas en la madurez: ha dejado de imitar el lenguaje de sus maestros para comenzar a desafiarlos con el suyo propio. Porque Drâstel —palabra inventada por su autor, y que posee un tipo de acento gráfico que en español no utilizamos— es no sólo el título del libro de Luján, sino, por sobre todo, un idioma que él se inventó, una lengua con sus realizaciones y sus códigos, sus claridades y sus aporías. Como aprendiz de ella con ciertas pretensiones académicas, quiero intentar trazar sus orígenes y su modo de funcionamiento, o tal vez (más modestamente) explorar parte de su historia. Propongo aquí, entonces, en el breve espacio que una reseña me permite, descifrar esa lengua, leer estos poemas como si fueran manifestaciones dialectales de un idioma poético hablado en las lejanas tierras drâstel, que Román Luján diseñó, como los heresiarcas de Uqbar en el cuento de Borges, para ser encontrado en la alta noche en que se nos revela la dimensión demoníaca de los espejos, y que, como dice uno de los poemas del libro “siempre acaba / hundiéndose en el magma / del lenguaje”. Lengua de lenguas, entonces, cantar de cantares, escritura de escrituras, el drâstel es un idiomagma que hay que descubrir.
Ya desde el inicio, este libro lidia con la extranjería y las lenguas otras. El notable primer poema, “Racimos”, texto hecho sólo de preguntas (aunque en español tenemos el antecedente de El libro de las preguntas de Neruda, el epígrafe de Jack Collom y Lyn Hejinian que aquí se incluye nos da una idea del camino que ha querido seguir Luján), dice: “¿Por qué usan guantes blancos para hojear los pasaportes?” (9); pronto aparecen los avatares de la traducción: “¿Me vienes con nostalgia cuando estábamos de lleno en la saudade?” (10). Un poco más allá, una pregunta que revela una característica muy propia del idioma poético de Luján, que, a pesar de coquetear de manera inmejorable con el exceso, quiere para sí la restricción lúcida: “¿Cómo decirlo en menos letras, con más sílabas, desnudos?” (10) Finalmente, tenemos la pregunta que el hablante se hace a sí mismo pero puede estar haciéndole a los demás, incluidos nosotros los lectores: “¿Qué lengua es esa tuya de vidrios y metales?” (14). En un libro donde abunda la carnalidad erótica de abolengo rojiano, esa lengua puede ser el idioma y el órgano mismo con el que se habla ese idioma, como en el poema “Rosa bengalí”, donde la “hija de tigre” es “lasciva de fulgor en la ceguera / escrita de quien sostuvo al mundo / entre nudillos” (19). Hay una febril tensión en ese poema, una lucha en la que esa hija de tigre se transforma en “la ensoñación putita”, en la “hija de la grandísima amargura, fiera / sinuosa que encharca en las mejillas / la sangre de febrero”. Se trata, nada menos, que de la “culebra o mordedura” de Gonzalo Rojas (un epígrafe del autor chileno nos hace más fácil el rastreo de las filiaciones), la imagen de la mujer como víbora que destruye y al mismo tiempo fascina: “Hija de ti, incestuosa, morada en que reincide / la carne porque es fértil su espejismo” (19). Se trata de una entidad doble, como en el poema “Mayo”, donde el hablante “murmuraba // en dos lenguas” (36) y de un cuerpo y sus zonas erógenas, como en el poema “Exit”, donde nos encontramos con una “lengua roída hasta la sombra” (45).
Y así podríamos seguir, ad infinitum, en esta exploración llena de supuestos y adivinanzas críticas, hasta que llegamos al poema titulado precisamente “Drâstel” (21), breve composición de ocho dísticos que, a la manera de Michael Palmer (de quien se incluye un decidor epígrafe que dice “Words will come to interfere”) encabalga los versos de un dístico a otro, continuando el discurso y dándole a la fluidez sintáctica una forma que cae lentamente en el pozo de la significación. No es casual que el poema comience diciendo: “Si digo esto no pienses en aquello, / no importa cuán remota o vieja amiga // mi voz aún te parezca”. La lengua drâstel, adivinamos, es la del aquí y ahora, la de la presencia sin más allá, con un más acá que es su única eternidad. El hablante se dirige a nosotros, o quizás se habla a sí mismo en un vertiginoso juego de espejos en el que las palabras, como nos adelanta el epígrafe de Palmer, vienen para interferir. Pero Luján no cae en la trampa de la claridad; estamos ante un poeta demasiado lúcido como para pensar que cree que entre el lenguaje y las cosas hay una relación directa; el lenguaje aquí es el “divorciado / polvo”, la “oscura transparencia”, “muros y cristales bocabajo”, es decir, piedra enterrada entre el cielo y la tierra. Luján quiere que las palabras interfieran porque de eso se trata la lengua drâstel, de ser el ruido que interrumpe para que surja el diálogo verdadero. De pronto, justo a mitad del poema, un verso en cursivas que dice “los raudos torbellinos de Noruega”; leo la cita de las Soledades de Góngora como una clave para descifrar esta lengua, porque, al acudir al más oscuro (por su sintaxis) y al mismo tiempo brillante (por sus imágenes) de los poetas del Siglo de Oro, creo que Luján nos deja entrever que la lengua en la que concibió su libro es un diamante consumido por lo oscuro, una lengua que significa y al mismo tiempo deja de significar, que fluye y que es interrumpida por el “herrumbroso / engranaje del amor”. Reconocemos esa lengua y al mismo tiempo nos es extraña, porque Luján sabe que, en realidad, no hay lengua materna; toda lengua es para el poeta extranjera, y él no la habla, sino que es hablado por ella. Lo dice mucho mejor el poema “Nudo provenzal”, que comienza: “Quien trova nunca exhibe su carnada”, porque el poeta sigue “en la escritura al dios que huye” (26), o “Ánade”, donde “la lengua es una / escama de carey y casi esfuérza- / se en plena su nariz / con caries ríes / hasta que sangra o duele / decirlo en ese sumiso de espejear / las lides del alud” (48). Llegamos en esos recorridos a un poema que es una de las culminaciones de la lengua drâstel, titulado sólo con una línea punteada “--------”. Se trata, a mi entender, de una feroz crítica a las ilusiones con la poesía misma: “páginas para qué // insiste: / qué belleza : / el último / poema sobre el blanco / del sucio monitor” (67). No hay aquí un más allá de las palabras, sino una palabra ausente que debemos adivinar (si podemos) y que se burla de la concepción misma de la obra como objeto culminado, inamovible, monolítico: “páginas frugales: legal / dedicatoria / epígrafe // qué bien un nuevo / libro fruto de porvenir / latente y bienamado // y entonces el error // página 24: 3 veces la palabra / página 31: / 6 veces la palabra / página 89: 10 veces / la palabra / el horror” (68)
El resto del libro explora otras realizaciones de esa lengua, como el genial “JuánGame”, que parece ser la transcripción hecha por un antropólogo del habla de un miembro de alguna tribu citadina perdida en los espasmos de la modernidad: “Juanga me la pela / JuanGa me enseñó a bailar xD / hola juanga me firmastes besos a y soy male / Juanga me pidió: ‘Tómanos unas fotos así’ / Ay ese Juanga me hizo la mañana!!” (71). Este saludo a Juan Gabriel (el poema apareció previamente en un libro de homenaje al cantante) contribuye, desde el punto de vista de su composición, al diseño de la lengua drâstel, porque se trata de uno de los raros casos de flarf poetry en español. El libro culmina con “Spanish: Moss”, largo poema que alude a un árbol típico del estado de Florida (el “Spanish Moss”) pero que también hace de esa lengua, como sugiere su título, un musgo que crece e invade las más mínimas articulaciones de ese idioma. El poema es ambicioso no sólo por su extensión, sino incluso desde el punto de vista gráfico: versos que reproducen el vaivén inmóvil del árbol, que van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para cubrir el espacio disponible, y también la expresión disponible. El idioma drâstel se vuelve aquí su propio Altazor post vanguardista, que va del canto a la inexpresión, de la mudez al grito: “en el derrame / anónimo / de tantas / y tan aladas / sílabas / andar donde la voz / no espiga / y se entrelaza / la humedad / a su liquen” (75). Todo es incierto porque “tambalea / la columna / que sostiene / al lenguaje” (80), pero nos queda una esperanza: que al otro lado de la oscuridad se encuentra la expresión más genuina, esa que el poeta busca incansable: “la mirada / que se pasea / en secreto / adentro / de estos árboles / donde el llanto / amanece / y está siendo / la música” (81). Hacia esa música habremos de acompañar a Román Luján, escuchando su magnífico monólogo en endrâstelado.