Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Marcelo Pellegrini | Autores |
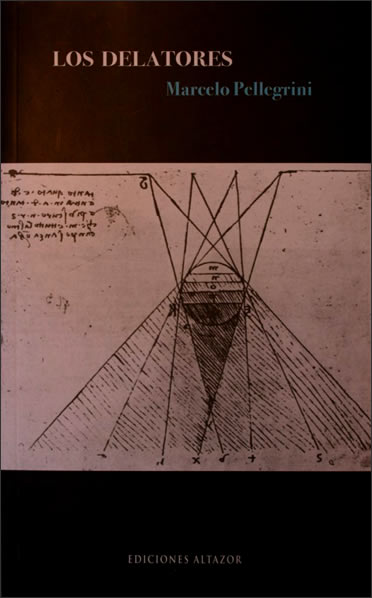
«Los delatores», de Marcelo Pellegrini
Viña del Mar: Ediciones Altazor,
2020: 84 pp.
Por Miguel Gomes
Universidad de Connecticut
Publicado en
ANALES DE LITERATURA CHILENA Año 21, N°33, junio 2020
.. .. .. .. ..
Desde la última década del siglo pasado, Marcelo Pellegrini (Valparaíso, 1971) ha ido consolidando una poesía no ajena a la reposada meditación sobre sí misma, con momentos de avance, de revisión, de ajuste y de avance renovado. Cuando a sus treinta y seis años publicó La fuga (poemas 1992-2007), compilaba ya Ocasión de la ceniza (2003) —a la que se agregaban Poemas (1996) y El árbol donde envejece la muerte (1997), con textos adicionales— y El sol entre dos islas (2005) —donde a los inéditos se añadía Partitura de la eternidad, plaquette de 2004—. La nota preliminar a esa temprana “obra reunida” resumía una inmensa certidumbre con poquísimas palabras: “Si la experiencia del poeta es verbal, espero que estas páginas den fiel testimonio de ello”; y el siguiente poemario, El doble veredicto de la piedra (2011), profundizó, en efecto, dicha creencia, que podemos considerar de madurez. Los delatores nos depara un experimento que no deja de serle fiel a la trayectoria antes descrita, solo que ahora el autoexamen se dramatiza irónicamente personificado en un sutil tríptico de las edades del hombre. Sin que falte el retrato de vivencias “verbales”, se reinventa la manera de ejecutarlo.
Los intentos de evocar el proceso formativo de una estética mientras se fabula el destino del autor fueron la materia de un estudio insustituible de Lawrence  Lipking, The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers (The University of Chicago Press, 1981), que Pellegrini maneja con provecho en sus trabajos como crítico. Según Lipking, la representación de cómo el poeta “convierte su experiencia en visión” ha sido un componente milenario y crucial de la lírica, con lo cual no se argumenta que el vitalismo ingenuo de los románticos epigonales esté en la esencia del género; Life of the Poet se nutre de los debates y acontecimientos literarios más importantes del siglo XX en lo que atañe a los nexos de subjetividad y lenguaje, desde el Objectivism de Zufosky hasta la Language Poetry, pasando por la heteronimia pessoana o la despersonalización que se propusieron los tradicionalistas de vanguardia o posvanguardia (Pound, Eliot, Borges) y la de quienes la hallaron en las zonas de la psique no gobernadas por la razón o el Ego (los surrealistas). Lipking observa que la “visión” se obtiene al entregarse el poeta al potencial del lenguaje para validar y anular versiones de lo real. Aunque Life of the Poet no aborde cada uno de ellos, Les Fleurs du mal, Leaves of Grass, Libertad bajo palabra u Oscuro ofrecen ejemplos monumentales de ese tipo de proyecto. Los delatores, ateniéndose a la poética de su autor, nada expansiva o profética, más discreta, elige miniaturizar la summa: su personaje no se explaya en una “ficción suprema” —así denomina Pellegrini, en sus ensayos, los evanescentes umbrales entre el yo lírico y el biográfico—, sino en los confines de un escéptico microcosmos.
Lipking, The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers (The University of Chicago Press, 1981), que Pellegrini maneja con provecho en sus trabajos como crítico. Según Lipking, la representación de cómo el poeta “convierte su experiencia en visión” ha sido un componente milenario y crucial de la lírica, con lo cual no se argumenta que el vitalismo ingenuo de los románticos epigonales esté en la esencia del género; Life of the Poet se nutre de los debates y acontecimientos literarios más importantes del siglo XX en lo que atañe a los nexos de subjetividad y lenguaje, desde el Objectivism de Zufosky hasta la Language Poetry, pasando por la heteronimia pessoana o la despersonalización que se propusieron los tradicionalistas de vanguardia o posvanguardia (Pound, Eliot, Borges) y la de quienes la hallaron en las zonas de la psique no gobernadas por la razón o el Ego (los surrealistas). Lipking observa que la “visión” se obtiene al entregarse el poeta al potencial del lenguaje para validar y anular versiones de lo real. Aunque Life of the Poet no aborde cada uno de ellos, Les Fleurs du mal, Leaves of Grass, Libertad bajo palabra u Oscuro ofrecen ejemplos monumentales de ese tipo de proyecto. Los delatores, ateniéndose a la poética de su autor, nada expansiva o profética, más discreta, elige miniaturizar la summa: su personaje no se explaya en una “ficción suprema” —así denomina Pellegrini, en sus ensayos, los evanescentes umbrales entre el yo lírico y el biográfico—, sino en los confines de un escéptico microcosmos.
En el principio, tenemos un texto en prosa que diseña una imagen de la totalidad, vinculando lo etéreo y lo terrenal, la permanencia y la impermanencia: “Y arriba, en el cielo, las eternas apariciones: Orión y la flecha que ladra, el viento y el desastre de sus alas, festín de un minuto cualquiera. De vuelta en la tierra, un poco más allá, el mar donde se baña el tiempo” (13). A partir de allí, quien ha reconocido su pequeñez en esa cosmología también acepta en sí la mella del tiempo. Las tres secciones siguientes de Los delatores corresponden, como he apuntado, a estadios de la experiencia una vez que esta se ha convertido en visión, porque ningún dato simplemente testimonial se expone. Las “edades del hombre” a las que me refiero consisten en las cambiantes actitudes del sujeto en la relación que establece entre el decir y los horizontes del pensamiento o la percepción.
La primera parte del volumen delinea un instante de arrobo, de aparente candidez. Y no es casual que los versos inaugurales de “Coloquio” jueguen con una rima casi infantil: “Ella abrió su sombrilla / cuando la miré de costado, // la mano en la entrepierna, / el paso de los soldados. // La sombra de la gran guerra, / sol y luna denostados, // mis ojos en sus ojos, / los cuatro maravillados” (17). No obstante, si se oye con atención, pese al estricto patrón de la rima, captaremos eneasílabos que rompen la regularidad de la serie heptasilábica y presagian la salida de tono en el desenlace: “nuestros cuerpos son una estrella / que se cae por el acantilado”; la declaración de un resbalón de lo sublime, y en arte mayor, acaba de dar al traste simultáneamente con el esquema previo de la métrica y la supuesta ingenuidad infantil. De inmediato, “L’amour fou”, el segundo poema, corrobora que la búsqueda de una condición genesíaca lleva consigo el abyecto germen de su propia liquidación: “Cómo lo hace el amor entre los ojos / y los genitales para iniciar su órbita, / remedo del sol estampado / en la cartulina del cielo, / coloquio de los labios / [:] / cantar y contar dicen los viejos trovadores / con sus liras entre las heces y las rosas / […] / Somos un universo que ama su borradura” (18). Pareceres semejantes podrían formularse sobre diversas composiciones como “En Spring Green”, “Serata” y, especialmente, “Litoral”, al cierre de la primera parte, que sugiere ‒con resonancias de Blake‒ una corrupción capaz de invadir el mayor de los candores: “La mariposa traga tierra / bajo un manto de pétalos”.
La inocencia es sustituida en la segunda sección por los matices, el prolongado aliento y la complejidad elocutiva de “La grieta”, donde la cosmología que se vislumbraba en el sucinto fragmento en prosa que sirve de prólogo a Los delatores cabalmente se desarrolla. El hablante se coloca en el seno de la naturaleza y los elementos, en una intemperie primordial en la que lo físico no tarda en negociar con una ontología cuyo urgido tanteo nos conduce, tan “tomado[s] de la mano por la noche” como en el primer verso del poema (34), hasta “el navegar más puro” (48). El asunto secreto de “La grieta” es la plenitud, el descubrimiento de que únicamente hay ser en el estar, y de que esos dos verbos escindidos por la arbitrariedad de algunas lenguas se pertenecen. Lo agrietado, lo resquebrajado, entonces deja de serlo: recupera su unidad; en el vocabulario del poeta, su pureza, la condición que nos permite conquistar una inteligencia abstracta del mundo a través de lo sensorial o perdurar asimilando lo precario. Se trata de la coincidencia de los contrarios insinuada por el último endecasílabo del poema: “en las luces y las sombras de agosto”.
El universo que erige el lenguaje pronto se desmorona, ceñido a sus propias leyes; recordémoslo: “ama su borradura”. Por eso, la composición que encabeza la tercera parte y da título al libro contradice el esplendor que parecía ganado: “El Padre mide palabra a palabra la magnitud de su soledad. / Ser un delator de todo lo que se ve, piensa. / El espíritu y el espacio están vacíos” (53). Dicho sin oblicuidades: tanto el ser como el estar son ilusorios; se han elaborado con signos y por la acción del “pequeño dios” que hay en toda creación, huidobriana o no. En ese desmantelamiento del artificio de lo pleno ‒¿atribuible a la absoluta identidad con el gran dios “Padre” de los vates iluminados y portentosos?‒ se cimienta la ironía de Pellegrini, el registro más pertinaz y corrosivo de su voz. La abyección que apenas se intuía en los comienzos del libro, la que después latía en el envés de la imagen de una “grieta” ‒el fin de las escisiones recibía como paradójico título el nombre mismo de lo que se quería eliminar‒, encuentra en la sección final una meticulosa amplificación. El deterioro y la muerte imperan: los vemos en “un ciervo que sangra” a orillas del camino (56); en la “corona de hielo” de la oscuridad y el insomnio (57); en “el caos que trae consigo el fuego” de las tragedias políticas (58); en los huesos que “vuelven a la ceniza” (63); en el tiempo “que robó mi sustancia” (68); en la carne quemada “en la guarida de la serpiente” (75). Los delatores, por fortuna, no comete el error de juzgar ese “vacío” una fatalidad, pues ello propiciaría otra forma de engañosa plenitud negativa; “Disolución del sujeto poético”, la última pieza, indica una conclusión de la existencia tal como ésta empezó en nuestra lectura, de la mano del lenguaje: “El sol me pone de un lírico sudor insoportable / mordida de un corazón adicto / y silencioso como el pájaro en su vuelo. / Pero yo quiero ahora estar mudo / ante la efusión lírica de este momento” (79). La muerte concede a la vida la vasta efectividad que el silencio infunde en las palabras: Los delatores nos advierte que, aunque no hay lugar adonde trascender, contamos con el gozo de lo pasajero, y eso debería bastarnos.