Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Manuel
Rojas | Alone | Autores |
Hijo de Ladrón
de Manuel Rojas
Por
Alone
El Mercurio, 8 de Septiembre de 1951
Los pecados que cometen los jueces literarios en los concursos, permanecen
algún tiempo secretos; pero cuando la obra injustamente postergada
sale a luz y empieza a brillar, reflectores potentes alumbran el rostro
de los culpables que han de poner cara impávida o esconderla
con disimulo en la sombra.
Fue el caso de Gabriela Mistral.
Será el de Manuel Rojas.
Este Hijo de ladrón, recién puesto en libertad
va a darle trabajo a cierto tribunal que en una 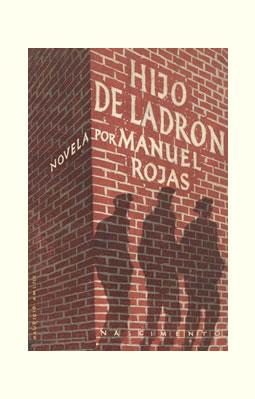 ocasión
le prefirió un libro "de cuyo nombre no quiero acordarme";
porque difícilmente habrán caído en peor delito
los numerosos e ilustres ladrones, asesinos, pillos, lanzas y estafadores,
rateros, monreros y escaperos, de que la preterida novela está
poblada.
ocasión
le prefirió un libro "de cuyo nombre no quiero acordarme";
porque difícilmente habrán caído en peor delito
los numerosos e ilustres ladrones, asesinos, pillos, lanzas y estafadores,
rateros, monreros y escaperos, de que la preterida novela está
poblada.
Gran novela.
Sin embargo, reconocemos que los delincuentes, es decir, los miembros
del jurado, pueden alegar una especie de excusa o circunstancia atenuante.
Hijo de ladrón, ¿debe considerarse exactamente
una novela?
Nos parece dudoso.
Nadie ha logrado, en verdad, definir bien, hallar una fórmula
precisa para ceñir los contornos del género novelesco
y limitarlo; mas, por flotantes y elásticos que sean, algo
pensamos al decir "novela" y ese "algo", ese molde,
ese traje, no le viene enteramente al Hijo de ladrón,
robusta y rebelde creatura.
Cuando abrimos una novela aguardamos, desde luego, una historia verosímil
que provoca la curiosidad y despliega progresivamente a nuestros ojos
hasta un desenlace más o menos imprevisto. Aquí no hay
eso. Desfiguraríamos la obra si la presentáramos así.
El resorte de la curiosidad "por lo que va a ocurrir" se
halla ausente y más cabría hablar de una serie de episodios,
como los intercalados en el Quijote, pero con un nexo menos firme.
El interés mana de otra fuente.
Tampoco hay un héroe céntrico de relieve apasionante
capaz de seducir por su sola personalidad y unificar en torno suyo
la acción. El muchacho a quien correspondería ese papel
cumple lo que su título promete: nada más, es el hijo
de su papá; un hijo como otros, algo decaído, puesto
que no roba sino que trabaja honestamente y sin éxito. Es,
también, un espejo que pasa, aunque no precisamente por un
camino, sino de preferencia por cárceles y comisarías,
por suburbios y campamentos, por playas de pescadores pobres, por
conventillos y "dormideras" populares, en general, por donde
hay miseria, dolor, mugre, asco. Pasa, refleja. Y sigue imperturbablemente.
Si agregamos que no hay amor, que ningún hombre se desespera
por ninguna mujer, o viceversa, que nunca se oye el menor canturreo
de tipo sentimental y que las páginas están limpias
de énfasis patético, se dirá que en esta novela
no existe nada. Pues no sólo falta eso: tampoco figura entre
sus alicientes provocadores la cuestión sexual, el erotismo
que otros explotan como supremo recurso. Parece increíble;
pero en esta época freudiana y proustiana, en la edad existencialista
de Sartre, una historia transcurre en las cárceles sin aberraciones
ni puñaladas por motivos pasionales, sin escenas lúbricas,
sin complejos indecentes. No por falta de crudeza: Manuel Rojas va
de frente y nunca desvía los ojos ante ningún detalle
por tremendo que sea. Es por una indiferencia natural, una especie
de vigorosa constitución de temperamento ajeno a ciertas complacencias.
Véase con qué sencillo y sorprendente ademán
aparta esas obsesiones en las páginas 217 y 305. Es una declaración
de independencia lapidaria.
Entonces, ¿cómo interesa?
Más de alguno se hará la pregunta. La oímos una
vez en un salón. Describía un viajero los países
de la Europa nórdica, asépticos, mecanizados, impecables,
aburridísimos a fuerza de orden y pulcritud y, al mismo tiempo,
de una desnudez y amoralidad que a los latinos les resulta fantástica.
Una señora dijo. —¿Y por qué entonces son aburridos?—.
Hallaba los términos contradictorios, tanto se asocian diversión
e indecencia.
Pues, Manuel Rojas ha logrado aquélla en grado máximo
sin acudir a la otra, por lo menos en su aspecto habitual y difícilmente
se hallará libro más entretenido que el suyo, que se
lea con más rapidez. Casi cuatrocientas páginas de apretado
texto pasan sin saber, como un sorbo y, al final, el lector querría
seguir leyendo.
Tiene algo de milagroso.
Entre los elementos que, hasta cierto punto, permiten explicárselo
figura, ante todo, el estilo. Es un estilo imperceptible. No se sabe
cómo está hecho. Volvemos a hallar en él una
especie de ausencia producida, acaso, por la impasibilidad objetiva
del tono, por la nitidez absoluta de la imagen y el paso parejo que
recorre con ritmo seguro una superficie lisa. Leemos como respiramos,
con toda naturalidad. En el momento oportuno, cuando lo exige la ocasión,
una palabra gruesa estalla, vigorosamente, sin disonancia; la franqueza
leal elimina cualquier intención turbia y purifica la atmósfera
hasta en los ambientes donde se vuelve irrespirable.
El estilo es el espíritu.
Pero esto sólo no basta, aunque implica mucho.
Además, existe el ingenio. Todo el trayecto de la obra se ve
iluminado por una sucesión de lucecitas maliciosas, inteligentes,
que parpadean y hacen sonreír. Eso aligera el viaje. Uno va
en buena compañía y sabe que no se aburrirá,
aunque se pase de un asunto a otro, de uno a otro personaje, cortando,
a veces, una historia que comenzaba a inspirar curiosidad o haciendo
desaparecer un tipo con el que nos habíamos habituado.
La inmensa mayoría, casi la totalidad de los chilenos —con
excepción de uno o dos— carecen de ese alegre elemento. Algunos
son serios, espesos de gravedad, no sin furor, sobre todo si abordan
temas como los que tan serenamente cruza el Hijo de ladrón.
Dirán:
—Poca cosa el ingenio, moneda menuda: si otro factor no interviene,
pronto su centelleo fatigará.
Es posible.
Los escritores puramente ingeniosos concluyen por abrumar y nada hay
tan expuesto como el propósito definido de divertir al prójimo.
Y de paso, lucirse. El sólo título de humorista profesional
ya provoca desconfianza.
La fuente del interés que Hijo de ladrón provoca,
el gancho con que nos coge y nos sujeta debe buscarse en otra dirección:
consiste en su penetración de los caracteres, en la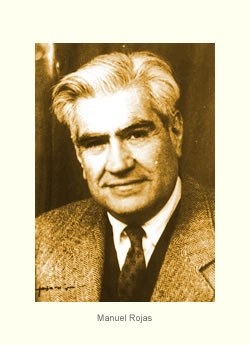 facultad de adivinar por unos cuantos rasgos o, simplemente, olfateando,
por una intuición espontánea, el interior de la persona,
la calidad de su espíritu, sus sentimientos íntimos,
su ambición, su pensar, su historia simple o llena de hechos,
los infinitos y cambiantes deseos que agitan la fantasía según
las circunstancias, el océano de sus memorias, propósitos,
resoluciones y vacilaciones, el estirarse y encogerse de los tentáculos,
ese mundo oscuro de puertas adentro que cada cual lleva, herméticamente
clausurado, pero que ciertas personas poseen el don de traspasar hasta
honduras a veces por el mismo sujeto inexploradas.
facultad de adivinar por unos cuantos rasgos o, simplemente, olfateando,
por una intuición espontánea, el interior de la persona,
la calidad de su espíritu, sus sentimientos íntimos,
su ambición, su pensar, su historia simple o llena de hechos,
los infinitos y cambiantes deseos que agitan la fantasía según
las circunstancias, el océano de sus memorias, propósitos,
resoluciones y vacilaciones, el estirarse y encogerse de los tentáculos,
ese mundo oscuro de puertas adentro que cada cual lleva, herméticamente
clausurado, pero que ciertas personas poseen el don de traspasar hasta
honduras a veces por el mismo sujeto inexploradas.
Y es lo que más falta en las letras chilenas.
Suelen culpar a la escuela criollista y su afán descriptivo,
su costumbrismo coloreado.
Nos parece un error.
Se trata simplemente de un órgano que se tiene o no se tiene,
de una aptitud innata, perfeccionable, también atrofiable por
la educación o el desuso; pero que exige cierto grado de madurez,
indica una determinada jerarquía y cuando no se posee, no se
adquiere, como el oído para la música o la inteligencia
de las matemáticas.
Facultad soberana capaz de suplir a las demás y cuya ausencia
no reemplazan todas juntas; porque capta un resumen del universo,
penetra en su semilla y lo recrea, por un proceso de fecundación.
Si a él no conducen, no importan paisaje, habitación,
vestido ni rasgos fisionómicos; cada una de sus líneas
necesitan traducirlo e interpretarlo para vivir; en cambio, el menor
detalle que da en el blanco, que toca el alma y pinta un momento posee
la virtud de alumbrar inmediatamente el panorama y mover todo el mecanismo.
Si a ese don por esencia novelístico se agregan la poesía,
la imagen, la expresión mágica, tendremos sin más,
"uno de los novelistas más completos de las letras chilenas",
aunque su obra apenas pueda clasificarse dentro del género
y, de hecho, un jurado competente la haya desclasificado.
El tema o la materia con tales herramientas labrada contribuye, por
su parte, poderosamente a despertar el interés: es la vida
de los ladrones mirada por dentro y sin concepto moral. No se les
condena, no se les defiende ni elogia; se les retrata y se les comprende.
Esto basta para cambiar el asunto e imprimirle un aspecto insólito.
Uno penetra en ese mundo con un sentimiento parecido al que despiertan
los círculos de la aristocracia principesca descritos por Proust
o el duque de Saint-Simon, entra en contacto familiar con personas
cuya existencia conoce de oídos y que, por difícilmente
accesibles, aunque próximas, reúnen los atractivos de
lo exótico, extraño y fabuloso junto a una indiscutible
y palpable realidad.
La prescindencia de todo juicio ético, de todo prejuicio social
produce esos efectos de "contraste violento e inesperado"
en que hacen residir el secreto de lo cómico. La obra entera
se tiñe así de humorismo; pero de un humorismo que hace
planear la sonrisa sobre la tragedia; porque si los personajes no
se entregan al amor ni se recrean en juegos eróticos, ello
se debe a que los preocupa una empresa más ardua, a que pelean
una batalla primordial, anterior a las escaramuzas de la reproducción
y más seria para el individuo; porque, en vez de amar, se trata
de comer.
No todos, naturalmente, roban para eso. En la variada fauna de los
ladrones existe como en el mundo literario, una colección de
tipos diferentes que presenta los casos más curiosos. Hay el
padre del héroe, El Gallego, casado, con hijos, exteriormente
un burgués cualquiera de apariencia respetable y que sólo
más tarde, por accidente, un percance del oficio, revela a
su esposa su verdadera ocupación. Ella va a visitarlo. Y lo
halla igual digno, limpio, bien acomodado; pero... detrás de
una reja. Ese toque: "detrás de una reja establece lo
frágil de la separación entre un mundo y otro. Mirado
en la conciencia del hijo, que no es ladrón, El Gallego y con
él sus cómplices, amigos o enemigos, aparece como en
cierta manera defendidos. Nos vemos forzados a considerarlo un poco
tal como él lo considera forzosamente, puesto que es su padre.
Esto no impide verlo. El hijo nota perfectamente que, durante el día,
los pasos de su padre resonaban rotundos, claros, sólidos;
pero que cuando iba acercándose la noche, no se sabía
cómo, perdían peso, se aligeraban y, al oscurecer, su
padre deslizábase de un modo imperceptible. También
eran especiales sus relaciones con las cerraduras de las puertas.
Diríase que se le entregaban y se abrían solas a su
contacto. No podía soportar los cerrojos chirriantes o descompuestos.
Los sacaba, los miraba con ternura, dábales un leve toque aquí,
otro allá y el artefacto volvía a funcionar sin el más
ligero ruido. Un amigo de El Gallego, empleado policial, haciéndole
al hijo la apología de su padre, le revela que sólo
robaba joyas, y no cualesquiera, sino alhajas de precio, y usaba ropa
interior muy fina. En cierta ocasión debieron desnudarlo y
todos quedaron sorprendidos: el jefe se hizo llevar a su oficina los
calzoncillos para comprobar que eran de seda. "Su padre era un
hombre decente". ¿Y qué decir de El Camisero? Era
un ladrón español, célebre entre los ladrones,
hombre que a las dos horas de estar detenido en una comisaría
tenía de su parte a todo el personal, desde los gendarmes hasta
los oficiales; pocos podían resistir su gracia y si en vez
de sacarle a la gente la cartera a escondidas se la hubiese pedido
con la simpatía con que pedía a un vigilante que le
fuese a traer una garrafa de vino, la verdad es que sólo los
muy miserables se la habrían negado. Así era El
Camisero, buen hijo de España. Y de tal manera, con esos toques
insensibles, como los que El Gallego usaba al manejar las cerraduras
y por sendas, como las suyas, tan furtivas, Manuel Rojas va infiltrándonos
poco a poco, sin saberlo, la idea de que los ladrones, los hombres
separados de nosotros por un reja, los que han robado, los que a veces
asesinan y suelen cometer una serie de crímenes, además
de ladrones, asesinos y criminales son una cosa que nos suena extraña:
seres humanos.
Una idea que acaso le pasó por la mente a San Francisco.
Es que él mismo, además de buen escritor y buen novelista,
es también otra cosa muy extraña: poeta.
No cabe citar todos los rasgos finos, las imágenes felices,
las expresiones aladas que brotan y vuelan en estas páginas.
Son muchas. Pero que nadie deje de leer el capítulo II de la
segunda parte (páginas 107 a 114) ni la descripción
del motín en Valparaíso (páginas 124 y siguientes).
La mezcla de dolor y sarcasmos, de ternura y misterio, la técnica
impresionista aplicada como jugando, sin oscuridad ni postura retorcida,
la soberana libertad del pensar como alucinado, colocan esos trozos
de claroscuro entre los más raros e impresionantes de nuestra
literatura.
Y jamás una entonación enfática, nunca un sermón
al revés o al derecho, ni pretensiones de filosofía
trascendental. El Filósofo, que aparece al fin, encarna un
producto de las lecturas abigarradas en el cerebro de la masa. No
es lo mejor del libro. Preferible como carácter hallamos al
ratero que tenía vocación para el oficio, que planeaba
muy bien sus robos, pero carecía de condiciones, sufría
defectos visuales que le echaban a perder sus empresas. En lo mejor,
tropezaba con un mueble derribaba un florero; venía, al estrépito,
la familia; él quería huir, tropezaba con el muro; lo
tundían a golpes y caía una y otra vez a la cárcel,
con tanta constancia y tan mal herido, que un jefe policial se compadeció
y le dio el consejo de buscar otra ocupación. El se resignó
muy contrariado. Las aficiones, por tenaces que sean, no bastan. Para
satisfacer en parte siquiera las suyas dedicóse a comprar cosas
robadas. No resultaba lo mismo; pero algo era.
Admitimos la hipótesis de que esta novela, digamos este libro,
este gran libro, no obedezca enteramente a las reglas del género
novelesco y aun que no sea una verdadera novela.
Pero, ¿tiene ello la menor importancia? ¿Le resta un
ápice de sus méritos? ¿Hace la obra menos vibrante,
menos sugestiva, menos graciosa, menos profunda, menos incitante y
nueva? ¿Acorta un milímetro la distancia sideral que
la separa de otras, indiscutiblemente novelas, pero indiscutiblemente
mediocres y vulgares?
Cuesta creer que todavía queden jueces capaces de ignorar que
sólo dos géneros de libros existen: los buenos y los
malos.
Y que lo demás es... literatura.