Ensayo de la
mañana
Por Manuel Rojas
Revista Babel.
No.13 (sep./oct. 1940), pp.41-47
Ignoro cómo principian los días para los demás
seres humanos e ignoro también cómo principian para
mí. Apenas sé cómo terminan. Y al hablar del
principio de los días no me refiero al hecho sideral, inexistente
para el hombre dormido, sino al día como acontecimiento civil
y a la forma en que se hace presente en la conciencia del que al salir
del sueño se encuentra, como todos los días de 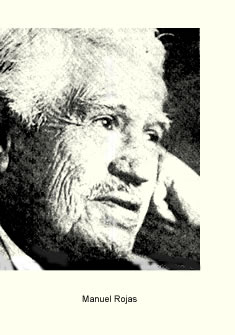 su
vida, con un nuevo y vacío espacio de tiempo. ¿Cómo
penetra el día en el hombre y cómo el hombre en el día?
Este no surge de improviso ni aquel despierta de repente. Hay, entre
el día que retorna y el hombre que se reincorpora, una aproximación
lenta y compleja, gradual y lenta. ¿Cómo se verifica?
Es lo que no sé. Sospecho sólo que se realiza por medio
de elementos hasta cierto punto indiferentes al día y al hombre,
y que en un comienzo, supongamos que al amanecer, las cosas están
ahí, cercanas y distantes, y entre ellas, distante y cercano,
yace el hombre, con la sensación, puramente muscular, de estar
sumergido en algo que impide sus movimientos. No hay relación
entre las cosas y las cosas, entre las cosas y nosotros ni entre nosotros
y nosotros mismos. Los objetos muestran en el alba sus formas rígidas,
y nosotros, a pesar de nuestras formas humanas, no tenemos, pálidos
y con la boca abierta, nada de arrogantes. No existe dependencia ni
servidumbre y yo no tengo conciencia de nada, ni aun de que existo;
nada me pertenece y yo no pertenezco a nadie ni a nada.
su
vida, con un nuevo y vacío espacio de tiempo. ¿Cómo
penetra el día en el hombre y cómo el hombre en el día?
Este no surge de improviso ni aquel despierta de repente. Hay, entre
el día que retorna y el hombre que se reincorpora, una aproximación
lenta y compleja, gradual y lenta. ¿Cómo se verifica?
Es lo que no sé. Sospecho sólo que se realiza por medio
de elementos hasta cierto punto indiferentes al día y al hombre,
y que en un comienzo, supongamos que al amanecer, las cosas están
ahí, cercanas y distantes, y entre ellas, distante y cercano,
yace el hombre, con la sensación, puramente muscular, de estar
sumergido en algo que impide sus movimientos. No hay relación
entre las cosas y las cosas, entre las cosas y nosotros ni entre nosotros
y nosotros mismos. Los objetos muestran en el alba sus formas rígidas,
y nosotros, a pesar de nuestras formas humanas, no tenemos, pálidos
y con la boca abierta, nada de arrogantes. No existe dependencia ni
servidumbre y yo no tengo conciencia de nada, ni aun de que existo;
nada me pertenece y yo no pertenezco a nadie ni a nada.
Entregué hace horas mis armas y mis herramientas, y aquí
estoy, desarmado, sin saber si avanzar o retroceder, luchar o entregarme.
Una angustiosa lucha se libra en mí y alguien me anima y alguien
me detiene, y ese alguien soy yo, yo, que lucho, como siempre, contra
mí y en defensa mía, y que soy, a la vez que el actor
inanimado, el espectador dormido. Pero no soy yo solo el que, a pesar
mío y sin yo saberlo, trabaja y pelea contra quien posee mis
finas herramientas y mis poderosas armas. Un sonido surge de alguna
parte y atraviesa este instante sin relaciones. La cabeza del hombre
rueda sobre la almohada, y la conciencia, tocada por el sonido, se
mueve en su caracol, estira los palpos y tacta aquí y allá.
Pero no es la conciencia ni el cuerpo, el caracol ni su espiral de
sueño, quienes han de decidir: es el sonido el que decidirá,
el que organizará esta mañana las influencias y el que
hará surgir, de entre este momento intacto, el mundo subjetivo.
Es un sonido vertical, que mientras más sube más penetrante
es y que subiría y subiría si alguien, alarmado de su
crecimiento, no lo cortase. Empieza a morir entonces, y se apaga lento,
de arriba a abajo, recogiendo, mientras desciende, las vibraciones
que irradió y que al reunírsele engruesan su delgada
voz inicial. Suponen muchos que el sonido muere apenas se le corta
y que lo que percibimos después no es sino la imagen auditiva
que deja en nosotros; pero no hay tal: la verdad es que el sonido,
éste por lo menos, tarda en morir casi tanto como demoró
en desarrollarse, porque, ¿cómo podría cesar,
en una fracción de segundo, aquella fracción que alguien
se demora en cortarlo, un sonido que necesitó dos o tres minutos
para llegar a su plenitud? Cada sonido, breve o prolongado, fino o
grueso, penetrante o sordo, es independiente del que lo antecedió
y del que lo sucederá, y una vez salido de la válvula
no tendrá que dar cuentas a nadie de su existencia: persistirá
según el ímpetu que trajo y morirá a conciencia,
dándose el plazo que necesita. Esta es, por lo menos, la opinión
que yo tengo de los sonidos verticales y es también la del
hombre que yace de bruces, de espalda o de costado, aunque él,
entregado a su obscura lucha, no tenga en este instante opiniones
ni le interese como a nosotros el sonido, ya que ese sonido no es
para él tal cosa sino otra muy diversa: un elemento que no
podría precisar ni reconocer y que, sin que haya sido requerido,
aparece y crea con su presencia otros, con los que se asocia y disocia
hasta encontrar los que poseen su mismo color o su mismo metal. El
barco, por ejemplo, tenía también su sonido y fue éste,
el del barco, el que al ser rechazado por el hueco de la bahía
y volver impetuosamente hacia el mar, amenazando volcar la chalupa
del práctico, lo despertó. Era un bramido horizontal
que no toleraba ensueños ni disimulos. Abrió los ojos
y miró: abajo, en la segunda litera, dormía la mujer,
no la suya, pues no la tenía y apenas si había tenido
alguna vez, así, de pasada, una que otra, sino la del hombre
que dormía en la litera más baja de aquel estrecho camarote
de segunda clase. Había también un niño, rubio,
de cuatro o cinco años; pero no era el niño, la mujer
o el hombre los que lo inquietaban, a pesar de que la mujer lo había
inquietado en otra época, no; sabía ya que estaban allí,
lo sabía desde la noche anterior, desde muchos días
atrás. Lo que le sobresaltaba era el silencio y la inmovilidad
que sucedían al bramido. ¿Qué pasaba? Recordó
que se había recogido tarde, cansado de vagar por los pasillos
de aquel barco que navegaba en medio de una violenta tempestad de
otoño. El español, fotógrafo, aparecía
sobre cubierta con el salvavidas colocado y tiritando: ¿tardaremos
mucho en hundirnos?, ¿cuánto tiempo puede permanecer
un hombre en el agua, con el salvavidas puesto, antes de morirse de
frío? El marinero chilote, zarandeado por los bandazos del
barco, sonreía y pasaba. ¡Guardia! Un timbre muy claro
resonaba en las entrañas del barquichuelo, y sobre su cabeza,
en la cámara del timonel, oía los insistentes pasos
del capitán. El viento, de gruesos músculos, azotaba
la proa y los costados del barco y erguía aquí y allá
torbellinos que se deshacían en llovizna. La corredera giraba
desatinada, y el mar, excitado por el viento, asomaba al ras de la
cubierta su obscuro lomo. Regresaba el chilote, moreno, de escaso
bigote:
- ¿Qué dice la corredera?
- A toda máquina y hacemos apenas siete nudos; el viento nos
roba siete.
El español, navegante por muchos años de los mares
del Cabo de Hornos en embarcaciones que navegaban mejor por debajo
del agua que por encima, desaparecía con su salvavidas, como
un músico de banda con su instrumento, agarrándose a
los cables y pasamanos, disminuído por el viento. ¡Guardia!
Y como la luz que entraba por la claraboya le diera la sensación
de estar sumergido en el mar, se enderezó en su litera y abrió
el ojo de buey: frente a él se balanceaba un barco cargado
de maderas y de papas; a un costado erguía sus palos el mezquino
muelle y al fondo el acantilado resplandecía de árboles
y de enredaderas. Estaba ya en el norte, en Chile, como se decía
en las márgenes del Estrecho de Magallanes. Un bote pasó
cerca, y en él, de pie y accionando con gran energía,
iba el español. Rió, y fué la risa, no el sonido,
la que al rasgar la ya delgada epidermis del sueño lo empujó
hacia los primeros acontecimientos.
No era la primera vez que llegaba a Chile. Se dió vuelta en
la cama y semidormido luchó con el sueño, que lo cubría
aún, con el día, que acechaba sus movimientos. El sueño
empezaba a desvanecerse, y veía como a través de neblina
el brillante pecho de la mañana; pero nuevas imágenes
brotaban del sueño, ensombreciendo al día, mientras
el día brillaba aclarando al sueño. Por fin, y sin saber
si venían del sueño o del día, cuatro hombres
aparecieron marchando en la noche. Era en abril, pasado ya el verano
y madurando a toda prisa sus últimas uvas el otoño;
la nieve caía ya en las bocas del túnel grande. El camino
era ancho y cabían bien los cuatro, aunque el de la orilla
sintiera muy cerca de su oreja el hálito del viento que surgía
del abismo. La voz del río sonaba entre las rocas y los álamos.
Avanzaban en silencio y las pisadas devolvían un eco sin brío
ni ritmo sobre la áspera piedrecilla. Uno fumaba y alguno dormía
mientras marchaba. Eran cuatro hombres que avanzaban sin prisa, pero
con persistencia, y que poco a poco se desvanecieron.
Y así entra este día en este hombre y este hombre en
este día, y cada uno está aislado dentro del otro. No
hay entre ellos más relación que la luz; sin embargo,
el día está allí y transcurre, y aunque el hombre
esté inmóvil, aunque no piense, aunque cierre los ojos
y calle, será siempre para él un día más.
El tiene ya su conciencia y su memoria, sus armas y herramientas le
han sido devueltas y sabe dónde está y qué hay
a su alrededor: una mesa, una silla, la ventana, la puerta, cosas
todas que existen fuera de él y, además, dentro de él,
como un anticipo inútil, pues si esas cosas están donde
están, ¿para qué, además, tenerlas adentro?
Lo mismo le ocurría con la mujer, el hombre y el niño
que viajaban con él en aquel estrecho camarote de segunda clase
y que tan inesperadamente han surgido ahora en su sueño: sabía
ya que estaban allí, pero ¿para qué lo sabía,
si ya lo estaban? ¿No era suficiente que estuvieran? Es cierto
que no le causaban inquietud, pero es cierto también que la
mujer se la había causado en otra época. Era una mujer
sin gran belleza, pero muy atractiva sexualmente. Esto lo comprende
ahora. Tuvo algunos amantes y un marido: éste le hizo dos hijos
y la obligó a provocarse algunos abortos, pues la vida estaba
muy cara, y los primeros ayudaron al último agregando otro
hijo y otros abortos; la vida continuaba tan cara como antes. Pero
ninguno le dió lo que en ese tiempo él hubiera deseado
darle: un espíritu. Más, sin duda, el estaba equivocado:
la mujer tenía ya el suyo y ese era el que lo atraía
a él y el que atrajo al marido y a los amantes, obligándolos,
por consecuencia refleja, a embarazarla todas aquellas veces. No era,
entonces, sólo aquel deseo el que lo aproximaba a la mujer:
había algo más. En aquella época creía
que el hombre que posee a una mujer puede infundirle algo de su espíritu
o uno nuevo. Ahora, por experiencia, ya no lo cree. Puede un hombre
dormir un millón de noches con una mujer y poseerla en cada
una de esas noches, sin lograr transmitirle, aunque lo intente, la
más pequeña porción de su espíritu. Si
uno duerme con una mujer con el único objeto de dormir con
una mujer, no le importará su espíritu, es decir, no
le importará lo que ella piense o sienta o lo que, sin ser
pensamiento o sentimiento manifestable, bulle en el fondo de ella,
y si duerme llevado por algo que aparece como un deseo sexual localizado,
pero que en realidad está más allá de esto, no
logrará sino aproximaciones sexuales que podrán ser
más o menos profundas, pero que no satisfarán lo que
realmente le atrae, insatisfacción que lo obligará a
repetir, en noches sucesivas, su intento, sucediendo así lo
que sucedía, por consecuencia refleja, a la mujer del camarote,
ya que esa forma de buscar una aproximación espiritual no es
algo que se pueda llevar a cabo sin correr el peligro de reproducirse,
aunque no sea eso lo que se desea. Por otra parte, ¿para qué
y por qué pretender que nuestra mujer -esposa o amante- tenga
nuestro mismo espíritu? Un hombre y una mujer que lograran
crear o insuflar en ellos un espíritu idéntico, llegarían
a sentir vergüenza de sus noches de amor, pues siendo uno igual
al otro sería lo mismo que ser uno solo, es decir, sería
como poseerse a sí mismo. Y mientras él, en ese tiempo,
pensaba en el espíritu de la mujer y en el suyo, el marido
y los amantes, que sin duda estaban más cerca del de ella que
él, sin preocuparse de lo que ese joven indeciso pensaba, la
poseían y le daban, no lo que él hubiera deseado darle,
aunque ahora no está muy seguro de que fuese sólo eso
lo que deseaba darle, y le daban lo que tenían más a
mano y lo que no requería muy agudas reflexiones. Pero ahora
ya no se trata de la mujer, se trata de la vida. La mujer murió
y él está tranquilo: no contribuyó a destruirla
con embarazos y abortos, y aunque esto no sea para él motivo
de orgullo, pues si no contribuyó fué porque en realidad
no pudo, el recuerdo de la mujer no le preocupa ni le inquieta, así
como no le inquieta ni preocupa nada que sepa existente como hecho
acaecido o como cosa terminada, hechos, seres y cosas en los que no
se debe pensar o en los que no se debería pensar, pues existen
o no existen y en todo caso existen dos veces: dentro de él
y fuera de él, lo que es ya demasiado.
Si, demasiado. Quisiera olvidar todo eso y tener menos recuerdos,
pues se le ocurre que mientras más recuerdos tiene un hombre
menos capacidad activa posee y, en consecuencia, menos vive. Quisiera,
por otra parte, poder elegir sus recuerdos, rechazando los que no
son más que hojarasca que le impiden sentir el suelo bajo sus
pies. Ahí están, por ejemplo, los cuatro hombres que
marchaban en la noche y que no se sabía si venían del
día o del sueño. Uno de ellos es la imagen más
viva que posee del pasado. Dentro de esa imagen, o dentro de ese círculo
aun no cerrado, pues el joven es en realidad las dos cosas, o, mejor
dicho, es una imagen que traza su círculo, una imagen que madura,
bulle un enjambre. Aquella noche el joven, como tal joven, no valía
gran cosa. Estaba cansado y tenía sueño. Llevaba andados,
desde las seis de la mañana, cincuenta kilómetros; eran
las diez de la noche y sentía que de pronto iba a caer al suelo,
dormido. En el kilómetro cincuenta y dos, al ver que el camino
se ensanchaba y que en la parte que daba hacia el río había
un grupo de árboles, enderezó hacia allá sus
pasos. Los demás se detuvieron. El joven tactó el suelo
y sintió que estaba cubierto de hierbas y de hojarasca. Sería
un buen lecho, y dijo:
- Aquí está bueno.
Y los tres lo siguieron sin protestar. Desataron en silencio los
bultos que llevaban a la espalda y extendieron sus mantas. Un momento
después dormían los cuatro.