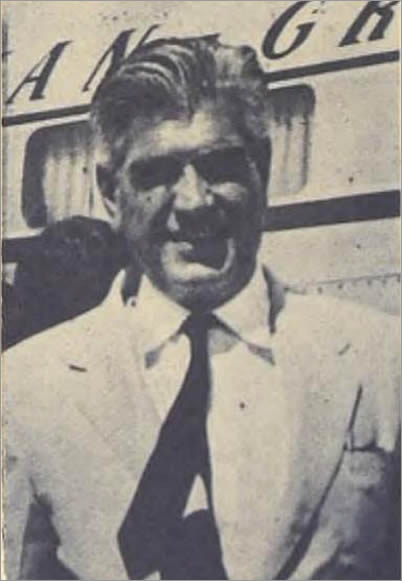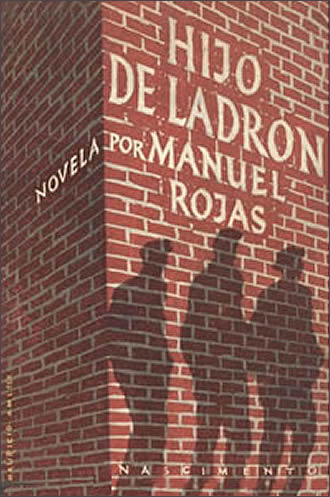Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Manuel Rojas | Fernando Alegría | Autores |
Manuel Rojas:
Trascendentalismo en la novela chilena
Por Fernando Alegría
Publicado en Cuadernos Americanos, México, marzo-abril de 1959
Tweet ... . . .. . . . . . . . . .. .. .. ..
Durante años Manuel Rojas escribió cuentos y novelas cortas como un discípulo aventajado del criollismo chileno. Narrando sus experiencias de obrero, de empleado, de vagabundo, de observador apacible e introvertido del mar y los muelles, sus relatos nacían perfectos: comenzaban sin esfuerzo, se movían un poco, brillaban y se apagaban como una pequeña máquina que deja paulatinamente de funcionar. Nada faltaba allí ni nada sobraba. Sin embargo, aún acumulando el artificio, Rojas no podía prescindir de dos hechos que, a la postre, serían de un valor decisivo en su evolución literaria: en primer lugar, hablaba de una historia personal, genuinamente suya, en la que se había forjado su vocación de escritor —al contrario de muchos de los criollistas que eran hombres de ciudad y sólo visitantes del campo, personas sedentarias que daban una ocasional mirada al bajo fondo arrabalero— y, en segundo lugar, esa experiencia se mantenía latente bajo una emoción de solidaridad humana esencial que sólo momentáneamente podía ser sofocada bajo el objetivismo de la literatura costumbrista.
Esta condición suya de autenticidad inviolable en medio de una literatura en que predominaba el remedo de un “arte nacional” le creó un aire de ser especial, de lejanía y difícil acceso. Todo pareció confundirse en su vida y en su obra. La rápida maestría con que manejó —él, autodidacta— los instrumentos del criollismo creó el desconcierto entre sus compañeros de escuela: le aceptaban sin comprenderle. Parecía que su criollismo, con ser perfecto, no era suyo, sino algo que tarde o temprano se quitaría de encima como un poncho deshilachado. Escribiendo algunos de los relatos más admirados en la época álgida del criollismo, Manuel Rojas, en el fondo, no pertenecía a esa escuela. Acaso lo sabía él o, al menos, lo presentía. Mariano Latorre escribió sobre él:
“Manuel Rojas resume, en mi concepto, en su personalidad multiforme, todas las tendencias del cuento chileno hasta la época actual. Anotaremos, desde luego, la maestría de la composición, la habilidad espontánea de la técnica. Nació cuentista, como otros nacen cantantes u oradores. Hombres y escenarios, sobre todo los primeros, se mueven en sus relatos con sorprendente realidad. En 'Leyendas de la Patagonia' vemos al criollista, a la manera de Bret Harte y London, en que la aventura es el resorte principal; el campo del valle central, en 'El bonete maulino', aguda visión de la doble personalidad del huaso en su adaptación al momento social en que actuó; la cordillera, en 'El rancho y la montaña' y en 'Laguna'; la costa, en Lanchas en la bahía; la ciudad, en algunos cuentos de arrabal de El delincuente y el cuento moderno en 'Un espíritu inquieto'".[1]
Evidentemente, no podía encasillarlo. Alone, por su parte, advertía el doble fondo de la literatura de Rojas pero no le estimuló a romper las barreras que le coartaban, sino que se limitó; más bien, a recomendarle que se mantuviera en ese plano de regionalismo sobrio, mesurado y de inmaculada técnica. Escribiendo sobre Lanchas en la bahía dice Alone:
“Le hemos buscado, insistentemente, malévolamente, la “juntura de la coraza” a esta pequeña novela de Manuel Rojas, tan abierta, al parecer, y tan sin armadura. No se la descubrimos. Otro, un lector, aunque entusiasmado, nos dice: “Muy interesante, muy bien escrita... Le falta trascendencia... Cierto. Y esa constituye para nosotros una de sus más amables cualidades”[2].
No se requería mucha perspicacia para darse cuenta de que el autor de relatos como “El delincuente”, “El vaso de leche” o “El ladrón y su mujer” poco de esencial tenía en común con cierta literatura “popular” que se escribía en Chile entre 1920 y 1930. ¿Quién era, en verdad, Manuel Rojas? Quiero decir, en el fondo, en su íntima condición de escritor y de filósofo social en ciernes. Observado a la distancia, sin conocer en detalle su biografía, ni haber tenido el privilegio de tratarle en esa época, diría que se ocupaba de aprender el uso de armas literarias que consideraba indispensables para realizar, más tarde, una reforma “desde adentro” de la novelística chilena. Se exageraba el aspecto aventurero y el “primitivismo” de su personalidad. Publicó sus primeros versos antes de los veinte años y Hombres del sur a los treinta. Esto parece indicar que no fue un “vagabundo” o un “proletario” que, de pronto, tocado por inspiración divina se lanza a expresar su mensaje; sino más bien un joven, nacido y educado en medio burgués, que conoce en cierto momento la miseria, interrumpe sus estudios regulares y se ve obligado a sumergirse en la amarga aventura del aprendiz de obrero, a la vez que recorre el mapa de su tierra natal y el de su tierra adoptiva. Nada se opone al ejercicio de su vocación literaria; la mantiene intacta a través de los años difíciles y la enriquece absorbiendo una sabiduría directa y concreta en el corazón mismo de las diversas clases sociales que frecuenta.
A pesar de su éxito como narrador la verdadera medula de su arte se encuentra entonces en su obra poética —Tonada del transeúnte (1927) — rica en emoción viril y sugerencias filosóficas. Desde su poesía Manuel Rojas crece y avanza hacia la novela. Es imposible comprender debidamente su obra sin reconocer primero este hecho: en Rojas hay un poeta auténtico que huye del verso defraudado, acaso, por la retórica vanguardista, característica en los años de su formación literaria, y receloso del estilo neo-barroco que imponen ya en la poesía chilena Huidobro, de Rokha y Neruda. Su inclinación es hacia la sencillez, la claridad y la franqueza. Le repugnan la metáfora suelta y esa imaginería que no obedece a una función estilística sino que actúa independientemente en un torbellino de refinadas palabras. Ignoro si conocía ya el pensamiento de Hemingway, pero concuerda con él en cuanto se trata de condenar lo que el norteamericano llama despreciativamente fancy writing.
El primer período literario de Rojas, en el cual deben incluirse Hombres del sur (1926), El delincuente (1929), Lanchas en la bahía (1932), Travesía (1934) y El bonete maulino (1943), encierra, entonces, un proceso de aprendizaje limitado por la tradición criollista. Escribe sobre barrios populares, sobre muelles y boteros, sobre presidiarios, ensaya una que otra leyenda folklórica y uno que otro cuento de índole humorística o irónica. La fatalidad, la miseria, el desamparo son temas que corren entre líneas por el mundo de sus breves creaciones. Nada hay, superficialmente, en estos libros que les diferencie de la tradición creada por Federico Gana y Baldomero Lillo, y mantenida por los cuentistas de 1920. En esta época Manuel Rojas da la impresión de que seguirá escribiendo cuentos toda una vida... vida larga y cuentos muy bien hechos.
Algo sucede, sin embargo, y repentinamente guarda silencio. Sin contar La ciudad de los Césares, novela de aventuras publicada en 1936, su primera obra de envergadura, después de Lanchas en la bahía, no aparece sino en 1951: Hijo de ladrón. En el transcurso de esos años Rojas se ha transformado: el industrioso discípulo de los criollistas es ahora un artista maduro, de alto vuelo, líder de nuevas generaciones que ambicionan crear la novela chilena moderna. Es importante hacer notar el hecho de que no hay otro novelista en su generación que comparta con él esa urgencia de proyectarse hacia un plano universal y de expresar, desde Chile, la angustia fundamental del mundo contemporáneo. Sus compañeros de generación —varios de ellos admirables en su restringido vuelo— se mueven en un plano estrictamente local y en circunstancias de escaso, aunque interesante, eco; pueden ser folklóricos, pueden ser políticos, pueden ser fantásticos, poéticos, filosóficos y humorísticos, pero no dejan de ser locales. Son eficientes y hasta apasionantes, mas no llegan a ser geniales; se les lee con interés, nunca con la fascinada veneración que inspira la obra de arte superior. Manuel Rojas está, pues, solo en un instante determinado. Pronto descubrirá él que junto a esa soledad ya existía un núcleo de novelistas jóvenes que, sin conocer su evolución y la culminación que se aproximaba, ensayaban en esos mismos años una tonalidad semejante intuyendo un común objetivo.
Contada en primera persona —como Lanchas en la bahía— Hijo de ladrón, es decir, la historia de Aniceto Hevia, sigue la forma tradicional de la novela picaresca española: el héroe, un joven de diecisiete años, nos cuenta las aventuras y desaventuras que le ocurren desde el día en que sale de la cárcel, donde fue a parar acusado falsamente del robo de una joyería, hasta que encuentra a dos vagabundos, Cristián y el filósofo, con quienes emprende una nueva jornada en su vida de vagabundo.
Cronológicamente medida, la acción presente de la novela no dura sino tres días: desde la mañana en que Aniceto abandona la cárcel, se encuentra con los vagabundos, trabaja con ellos en la playa, venden el metal que allí recogen, comen, pasan la noche en el conventillo, les invita la vecina a tomar desayuno en la mañana del segundo día, caminan hacia la playa y repiten la rutina, hasta el tercer día en que el filósofo no trabaja y se dedica a preparar el viaje de los tres para la mañana siguiente. Hay otros días —"los días transcurrieron, entretanto, no muchos, pero transcurrieron” (p. 317)— que constituyen un paréntesis en la acción pero que, sin formar parte del relato, no la interrumpen. Esos tres días no ocupan más de la tercera parte del libro —alrededor de cien páginas—; lo demás, es decir, toda la masa episódica, está compuesta de flash-backs, algunos narrados en tiempo presente, otros en forma de evocación, en tiempo pasado. Los flash-backs nos informan de la infancia del héroe, de su familia— en la que la madre asume una estatura excepcional, mientras que el padre es una sombra que se asoma y desaparece en claroscuros—, la muerte de la madre, la prisión del padre, El Gallego, el desbande de los hermanos, la primera salida de Aniceto con los trabajadores nómadas del campo —después de que le recogiera un cojo siniestro en Buenos Aires—, sus afanes en la Cordillera donde trabaja un breve tiempo cerca de Las Cuevas, su viaje a Chile, su involuntaria participación en una revuelta en Valparaíso y su ingreso a la cárcel donde contrae una afección pulmonar. En la primera página vemos a Aniceto, que acaba de ser puesto en libertad. No será sino en la página 245 —tercer capítulo de la Tercera Parte de la novela (el número 3 parece ejercer una fascinación cabalística en esta novela...)— en la que el autor resume esa página introductoria y la completa con el encuentro de Aniceto y los dos vagabundos que recogen metal en la playa.
El conocedor de la obra de Rojas identifica inmediatamente en esta novela ciertos temas o motivos literarios que se han venido repitiendo desde los comienzos de su carrera novelística y en torno a los cuales vuela y revuela su imaginación obsesionada por la luz nostálgica que de ellos emana y por el intenso contenido de emoción de que se hallan cargados. Puede decirse que las narraciones de Rojas funcionan en torno a estos motivos, de ellos reciben el impulso que las llevará a un desenlace dramático o irónico o simplemente evocativo. Sin el propósito de simplificar su faena literaria, sino movido por el extraño proceso que implica este encadenamiento subconsciente y consciente de ciertos hechos, ciertas gentes y lugares en el mundo novelesco de Manuel Rojas, me atrevo a señalar los motivos que, sin mayor dificultad, se identifican de inmediato.
Para mí su obra gira, planeando a grandes vuelos, en un transcurrir calmado y denso, en torno a una imagen que se repite constantemente, como en los sueños, siempre acompañada del mismo impacto emocional: es la imagen de un adolescente, el edificio de una cárcel o, acaso, de un calabozo tan solo, unas calles y unos cerros porteños, un muelle y un mar, algunos botes, ciertos pescadores y numerosos vagabundos y hambre; hambre de todo, de partir, de comunicarse, de ternura, de crecer en todas direcciones, de reconquistar el mundo de la infancia, hambre de vivir. Ese joven sufre, cae y se levanta; le asisten el hombre y la mujer-madre; no conoce aún el amor carnal; en cada ser que encuentra despierta al samaritano; pudiera ser él mismo un Cristo —ese Cristo que “Pedro el pequenero” no pudo reconocer sino en el trance de la muerte—; no lo dice ni lo sugiere, pero hay en su silencio y en las lágrimas que provoca a su alrededor una misteriosa indicación.
Este es el joven que bebe aquel famoso “Vaso de leche”; el mismo que busca la protección de Alejandro y El Rucio o de Cristián y el filósofo; el mismo que cae a la cárcel después de una riña de prostíbulo o después de una revuelta; es el desamparado de “Un mendigo”,[3] o el de las páginas finales de Lanchas en la bahía o de la inicial de Hijo de ladrón; el que evoca los barrios de Buenos Aires en las crónicas añadidas a su novela de 1932 y sale desde ellos a recorrer el mundo en su novela de 1951. Observando con cuidado vemos que la impotencia de El Gallego en la prisión, la soledad espantosa del niño (algún parentesco puede haber entre este niño abandonado al mundo siniestro y tenebroso de la cárcel y aquel otro abandonado al infierno negro de las minas de carbón en el cuento de Baldomero Lillo “La compuerta Núm. 12”)[4] y de la madre, también presos, surgen ya como un germen novelesco en “El ladrón y su mujer”.[5]
El mismo joven, la misma amargura, la misma hambre, la misma cárcel, el mismo ladrón, los mismos pacos, el mismo prostíbulo —símbolo de la miseria, la soledad y el despego fundamental de sí mismo en el narrador— los mismos hombres escapados del engranaje social en búsqueda de una felicidad humilde que se esconde en el gozo de las cosas sencillas y en el amor puro y santo de los camaradas. Este mundo, hecho de una sola imagen básica y sostenido por un sentimiento de fraternidad entre los hombres libres y de amor esencial hacia la humanidad por encima de toda corrupción de toda injusticia, constituye el aporte medular de Manuel Rojas a la literatura chilena. Lo que sobra en su creación y que no guarda relación con este mundo —algunos huasos, algunas leyendas— es marginal y de significado transitorio. La verdadera obra de Rojas está constituida por una larga narración autobiográfica —algunos detalles de la cual se esbozan en sus colecciones de cuentos, especialmente en El delincuente— cuyo primer volumen es Lanchas en la bahía en que se describe la temprana adolescencia de Aniceto Hevia, el segundo es Hijo de ladrón, donde florece en su amplia amargura la juventud de Aniceto y se dan a conocer los detalles de su infancia, y el tercero es Mejor que el vino, donde el héroe descubre el amor de la mujer-amante.
La forma de este ciclo de novelas es, como se ha dicho, la picaresca, forma en la cual Rojas introduce interesantes innovaciones que culminan en Hijo de ladrón. Como en toda novela picaresca tradicional, Rojas describe los diferentes oficios que desempeña el héroe —o anti-héroe—, las lecciones de humanidad que en ellos aprende, retrata una imponente galería de personajes de todas las clases sociales, nos divierte con breves episodios humorísticos, nos acongoja con el recuerdo de las penurias, injusticias y miserias que deben soportar los parias, nos conmueve y nos rebela, evitando la prédica pero no la reflexión de carácter ético y filosófico, evade el romance y la idealización de lo sentimental, en cambio da énfasis al amor maternal y relieve dramático a la madre del héroe y a las mujeres que la simbolizan en su vida; en suma, no desdeña ninguno de los elementos básicos del género picaresco y le añade algunos que son, precisamente, los que distinguen a su novela desde un punto de vista literario y social. A diferencia de la novela picaresca, no se interesa Rojas por extraer una lección de moral de las vicisitudes que debe afrontar su héroe. Su héroe no es un instrumento ideológico que nos vaya a seducir con el pecado para después corregirnos con el horror de su caída y su condena, ni es un mojigato en busca de fácil, repentino y superficial arrepentimiento y salvación. En su picaresca la especulación se alza a un plano filosófico y, sin ofrecer menguadas escapatorias, plantea el dilema del hombre como un conflicto entre la inconciencia e irresponsabilidad individual y la degradación total de la humanidad.
Así como los hilos con que va tejiéndose el destino de Aniceto se cierran y del pasado va emergiendo una voz sin eco, un cuerpo desnudo, una visión a punto de iluminarse, así también explotan sordamente las preguntas trascendentales, el porqué y el cómo y el dónde, y sintiendo un impulso invencible de expresar su idea de la vida, Aniceto expresa la desesperanza, la amargura, su propia responsabilidad ante la desgracia colectiva y descubre la unidad esencial del género humano en una concepción existencialista.
“Quizá es el tiempo —dice—, el tiempo que avanza a través de nosotros, ¿O nosotros pasamos a través del tiempo?, y se hunde en lo que un día constituirá nuestra vida pasada, una vida que no hemos podido elegir ni construir según estos deseos o según estos planos; no los tenemos. ¿Qué deseos, qué planos? Nadie nos ha dado especiales deseos ni fijado determinados planos. Todos viven de lo que el tiempo trae. Día vendrá en que miraremos para atrás y veremos que todo lo vivido es una masa sin orden ni armonía, sin profundidad y sin belleza; apenas si aquí o allá habrá una sonrisa, una luz, algunas palabras, el nombre de alguien, quizá una cancioncilla, ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiar nada de aquel tiempo, ni de aquella vida; serán para siempre un tiempo y una vida irremediables y lo son y lo serán para todos. ¿Qué verá el carpintero en su vejez, cuando mire hacia su pasado, hacia aquel pasado hecho de un tiempo irremediable? ¿Qué verá el almacenero, qué el contratista, qué el cajero, qué el gerente, qué la prostituta, qué el carabinero, qué todos y qué cada uno? Puertas y ventanas, muros; cajones de velas, sacos de papas; trabajadores que llegan maldiciendo en la mañana y que se van echando puteadas en la tarde; montones de billetes y de monedas ajenos; empleados con los pantalones lustrosos y las narices llenas de barrillos; hombres desconocidos, con los pantalones en la mano, llenos de deseos y de gonococos; calabozos y hombres borrachos, heridos o acusados de asesinato, de estupro o de robo, y el millonario con sus millones y a pesar de ellos y el industrial con su industria y a pesar de ella y el comerciante con su comercio y a pesar de él, todos con un pasado hecho de asuntos y de hechos miserables, sin grandeza, sin alegría, sin espacio, ¿Qué hacer? No podremos hacer nada, no podrán hacer nada. ¿Qué se puede hacer contra un tiempo sin remedio? Llegará un día, sin embargo, en que este momento, este momento en que navegamos por el río del tiempo, nos parecerá uno de los mejores de nuestra vida, un momento limpio, tranquilo, sin deseos, sin puertas, ventanas ni muros, sin cajones de velas, ni sacos de papas... un momento sin monedas y sin billetes propios ni ajenos, sin trabajadores maldicientes, sin empleados, sin gonococos, sin borrachos y sin puteadas”.[6]
En el tono inicial de este fragmento puede existir una reminiscencia de algo que dijera Thomas Mann en La montaña mágica[7] y en las palabras finales un eco de cierta esperanza revolucionaria y de una amable utopía soñada en tiempos de juvenil anarquismo. Pero ése no es el mensaje de Manuel Rojas. Ni especula ociosamente ni canta himnos libertarios. La vida, el tiempo, el hombre, la soledad del hombre, su desamparo y la ternura que de alguna parte brota, que rompe al hombre o a la mujer como una gruta donde bebe y se refresca el condenado, he ahí la materia de su reflexión constante, la materia que se levanta desde la escoria y flota para adquirir la forma santa del halo sobre cada sacrificio, a cada instante del día y de la noche.
La cifra del destino moderno está como en la frente del paria. Estos vagabundos son chilenos o argentinos por la ropa que llevan, el mendrugo que comen y la palabra dura, afilada que les corta los labios. En el fondo, son el roto universal, es decir, el hombre-roto de la sociedad contemporánea, roto en la medula del espíritu, quebrado y trágico. Manuel Rojas le examina con ese despegado mirar suyo; desde una altura fraternal, más allá del tiempo y sin temer al artificio le fija en símbolos que, desde entonces, lleva a cuestas como identificación. “Era la avenida —dice— en que el compañero del hombre-cuchillo-mellado-pero-peligroso había herido al hombre-cuadrado-bueno-para-empujar-y-derribar”. (p. 124). De estas encadenaciones conceptuales a la mayúscula alegórica no hay sino un paso: Rojas lo da —como otros novelistas hispanoamericanos, Asturias, Mallea, Yáñez, Carpentier, todos adjetivadores substanciales[8]— cuando del hombre ambiciona extraer la esencia física y espiritual que lo define. El personaje va cargado de trascendentalismo, sin máscara, vivo aunque definido, cerrando a su alrededor con palabras y gestos la categoría de eternidad que le pertenece. El hombre-herramienta, el hombre-cuchillo, el hombre de las alcantarillas, constituyen, para Rojas, la presencia de un mundo en crisis al que revela en una deshumanizada anatomía del individuo que no mata su medula espiritual sino que, por el contrario, la destaca y la desnuda hasta lo doloroso, revelándola en carne viva. Véase cómo entra al mundo de quienes van a ser sus salvadores en el instante de más aguda crisis:
“Por su parte, también me miraron, uno primero, el otro después, una mirada de inspección, y el primero en hacerlo fue el que marchaba por el lado que daba hacia la calle y cuya mirada me traspasó como un estoque: mirada de gaviota salteadora, lanzada desde la superficie del ojo, no desde el cerebro, y estuve seguro de que mi imagen no llegó, en esa primera mirada, más allá de un milímetro de su sistema visual exterior. Era para él un simple reflejo luminoso, una sensación desprovista de cualquier significado subjetivo. No sacó nada de mí: me miró como el pájaro o el pez miran al pez o al pájaro, no como a alguien que también está vivo, que se alimenta de lo mismo que él se alimenta y que puede ser amigo o enemigo. Era quizá la mirada de los hombres de las alcantarillas, llena de luz, pero superficial, que sólo ve y siente la sangre, la fuerza, el ímpetu, el propósito inmediato. Desvió la mirada y pasó de largo y le tocó entonces al otro hombre mirarme, una mirada que fue la recompensa de la otra, porque éste sí, éste me miró como una persona debe mirar a otra, reconociéndola y apreciándola como tal desde el principio, una mirada también llena de luz, pero de una luz que venía desde más allá del simple ojo. Sonrió al mismo tiempo, una sonrisa que no se debía a nada, ya que por ahí no se veía nada que pudiera hacer sonreír, tal vez una sonrisa que le sobraba y de las cuales tendría muchas. Una mirada me traspasó, la otra me reconoció... "
“Avanzaron lentamente, como exploradores en un desierto, mirando siempre hacia el suelo, con tanta atención que pude observarles a mi gusto: uno de ellos, el de la mirada de pájaro, tenía una barba bastante crecida, de diez o más días, vergonzante ya, y se le veía dura, como de alambre, tan dura quizá como su cabello, del cual parecía ser una prolongación, más corta pero no menos hirsuta; el pelo le cubría casi por completo las orejas y no encontrando ya por donde desbordarse decidía correrse por la cara, constituyendo así, sin duda en contra de las preferencias de aquel a quien pertenecía la cabeza, una barba que no lo haría feliz, pero de la cual no podía prescindir así como así...” (pp. 247-248-249).
¿Cómo no advertir en este modo de acercarse al hombre y de llevarlo de la imagen inerte a la acción una profunda ironía, ironía que no desaparece sino ante los ímpetus de la ternura o la nostalgia y que jamás es hiriente, sino piadosa y humanitaria? Esta ironía constante y la vaguedad poética son los dos factores que mueven el mundo de Hijo de ladrón. Rojas cultiva la vaguedad poética hasta convertirla en la atmósfera misma de su historia. La acción —¿puede llamarse acción a lo que vive en la inacción del flash-back y se agita en un substratum del mundo actual?— se desenvuelve en sitios que tardamos en reconocer o que no reconocemos jamás: por ejemplo, en una Argentina sin bordes geográficos, sin tiempo, hecha de algunos trenes en movimiento, de una mujer en una estación, de un cojo, una casa y una piedra, de unos vagabundos que recorren el país ceremoniosamente, de un hambre y una impotencia infinitos; o sucede, tal vez, en Chile, en playas vacías y luminosas, en basurales marítimos, en muelles sin nombre, en rincones orinados, en botes, en cárceles, en noches estrelladas, entre hombres que descienden de un limbo y se rascan, se despiojan, comen, lloran y se van.
La misma vaguedad rige en el tiempo de la evocación. No existe un orden cronológico: los episodios son intercalados en el instante en que llaman a la memoria del narrador, sin explicaciones previas, inusitadamente, como exigiendo al lector que les dé el lugar histórico que les corresponde.
Acaso en esto reside la diferencia fundamental entre las dos etapas de Manuel Rojas como narrador: en Lanchas en la bahía y los cuentos que la precedieron Rojas contaba siguiendo una línea recta, dibujando cuadrados donde no sobraba ni faltaba nada, a ras de tierra, con el mal de Maupassant que era la peste del costumbrismo letrado. En Hijo de ladrón libera de orden superficial al mundo de sus recuerdos, descubre la soltura y la plasticidad de la novela moderna, aprende a multiplicar los planos de la realidad y a reproducirlos en simultáneas proyecciones como en una sala de espejos, para descubrir, sin buscar, la esencia de un movimiento vital que se desliza a la manera de una luz o de una sombra por el rostro de sus personajes. Se extiende, así, pero no se debilita ni se disuelve, por el contrario, se ciñe en medio de la abundancia de vida y va palpando cada instante como el minero palpa la pepa de oro entre la arena y el agua que se le escurre por los dedos. Sin prisa, con tiempo, en un largo presente sostenido por una inspiración inagotable, un fuego sin llamaradas, de brasa viva, un hálito interior, poderoso, seguro, libre.
Volviendo la espalda al mundo de la acción inmediata y circunstancial Rojas guarda un residuo de vida que en sus manos se torna poesía y reflexión filosófica, ese residuo permanece a través del tiempo, se desprende del movimiento de las gentes, de sus palabras y de sus sueños y crece como una onda atesorando resonancias, uniendo voces, estableciendo la unidad fundamental de todo lo que vive. Nadie mejor que el mismo Rojas ha expresado las proyecciones de su concepción de la novela.
“El novelista —afirma— ha abandonado aquel camino de sol, de risas, de carreras, de juego y de guerra, propio de la epopeya, y descendido a otro, silencioso, como tapizado, por donde la vida interior transcurre como la sangre, sin ruidos, y donde la raíz del hombre se baña en oscuros líquidos y en extrañas mixturas. Cada día más los hechos exteriores son abandonados y olvidados en la novela; no tienen sino una importancia periférica, social; el hombre no vive en los hechos, mejor dicho, los hechos no son lo más importante en él: lo es lo que está antes o después, lo que los ha determinado o lo que de ellos se deriva. El novelista, así como todos los que estudian y describen al ser humano en un sentido psíquico, y así como aquellos que tienen que juzgarlo alguna vez, Como los jueces, se ha percatado de que lo importante del hombre es ahora, y lo ha sido siempre, su vida psíquica”[9].
En estas palabras de Manuel Rojas, publicadas en 1938 pero, seguramente, escritas mucho antes, hay una exacta anticipación de lo que va a constituir la novedad estilística y temática de Hijo de ladrón. No olvidemos que cuatro años antes, en 1934, Rojas había asestado un formidable mandoble a la escuela criollista en su ensayo titulado “Reflexiones sobre la literatura chilena”[10]. Su actitud, entonces y en 1938, era producto de una reflexión honda, de una inteligente y franca consideración de las limitaciones de su obra, de una despiadada pero justa evaluación de la tradición literaria chilena y, en particular, de la crítica. Refiriéndose a los críticos decía:
“Existen dos clases de críticos: los que estudian los libros y los que estudian la literatura. Nosotros no nos podemos quejar de que nos falten los primeros (casi hay sobreproducción), pero suspiramos por los segundos. Los primeros son, en realidad, parásitos de los escritores. Viven de lo que éstos hacen. Los segundos son compañeros del escritor, marchan con él y a veces se le adelantan”. (De la poesía a la revolución, etc., p. 122)
Y, luego, añadía:
“Y no es que yo, como escritor —y esto también hay que decirlo— tenga inquina o animadversión contra algún crítico. Al contrario. Me han llenado de elogios y me han comparado, claro que prudentemente, con muchos escritores de fama, con tantos que ya en realidad no sé a quién me parezco, ni si me parezco a alguien. Unos han descubierto influencias: otros semejanzas. Pero ¿quién ha salido ganando con todo eso? Con seguridad, mis amigos y parientes más próximos que gozan mucho cuando se me alaba. Pero yo, como escritor, ¿qué he ganado? Al principio alguna pequeña satisfacción, cierto estímulo, pues tampoco soy una lápida, pero, después, nada. Cuando publicaba mi segundo y tercer libros, pensaba: ahora me dirán que domino muy bien el tema y los personajes, que tengo gran poder de narrador y, para salir del paso, que me parezco a alguien. Como este alguien es ya muy conocido y sus valores han sido estudiados por los extranjeros y proclamados por los nacionales, no hay necesidad de más... Y así sucedía y así llegué a cansarme, pues sucedía lo que anticipaba. Mi obra de principiante llenaba sus gustos y esto me pareció sospechoso. ¿Era bondad, pereza o incapacidad ? De encontrar un crítico que dejando a un lado los elogios, como yo los dejo ahora, hubiese hablado como ahora hablo, diciéndome qué era lo que, desde un alto punto de vista literario, necesitaba y qué lo que tenía de más, otro gallo nos cantara”. (id. pp. 124-125).
Al revisar el patrimonio literario de Chile se pregunta:
“¿Habrá que insistir en la pintura del campo y del campesino? ¿Qué proyecciones exteriores tiene una literatura basada en esos motivos? ¿O será mejor abandonar eso y buscar en otras partes nuevos temas? ¿Elegiremos, entonces, al hombre de la ciudad? ¿Al de las minas? ¿Al de las salitreras? ¿Será preciso abandonar nuestro estilo sudamericano (casero) y buscar en su renovación o en su aproximación a estilos novísimos el interés que, junto con nuestro color local, nos dé lo que necesitamos? ¿No será demasiada anticuada nuestra técnica? ¿no nos pareceremos excesivamente, en una escala inferior, a Maupassant, a Ponson du Terrail, a Balzac, a algún ruso (hay tantos), a Reymont, o a Perico de los Palotes? ¿Nos dedicaremos a la novela psicológica, a la de aventura, a la histórica, a la social? ¿O será necesario falsear nuestra realidad, evadirse de lo inmediato, e inventar lo que no existe y algo más?... Y, por fin, ¿tiene alguna importancia literaria nuestro paisaje, nuestro color, los hombres y los hábitos de nuestra tierra? ¿O ellos no nos deben servir más que como elementos simples de una obra independiente de ellos mismos, de una obra que valga, no por ellos, sino por lo que nosotros pongamos de muestra parte, aunque lo por nosotros puesto no tenga que ver con ellos sino en lo general, no en lo particular, en lo individual? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y seremos capaces de hacerlo ?”
“...Muchas veces he pensado que los escritores de por acá (me refiero a toda Hispanoamérica) hemos pasado de la simple narración oral a la narración escrita, sin transición, sin sufrir el proceso de la individualización, es decir, sin dar a la obra literaria el sello de una íntima personalidad, sin poner en ella lo que en nosotros puede haber de verdaderamente creador en el sentido literario. Miles de cuentos, cientos de novelas, se fabrican entre nosotros, así, como para los amigos, y aparecen escritas en tal forma que quitándoles las tres o cuatro descripciones del paisaje que tienen, descripciones que se ponen para dar a la narración un carácter literario (?), quitándole eso, digo, se podría contar de viva voz y sin echar de menos al autor. Falta el autor, podría decirse, falta el artista, ya que lo que se puede contar oralmente no tiene autor ni creador. No hay ahí, en esas obras, en nuestras obras, un esfuerzo del pensamiento por crear algo que represente, de manera objetiva, lo subjetivo del creador; no hay el deseo o el ímpetu de volcar en la obra literaria lo que en nosotros no es solamente y exteriormente literario, es decir, lo que no sólo se refiere a la simple forma escrita: el deseo de permanencia a través del tiempo, la voluntad de dar a la obra literaria nuestra plasticidad interna, si es que alguna tenemos”. ( id. p. 127-128).
Palabras son éstas que debieron hacer época en la literatura chilena. No fueron reconocidas de inmediato, al menos, no lo fueron directamente. Sin embargo, mi generación, que sale a la palestra en el año de 1938, llevará en los oídos la voz de Manuel Rojas, el descontento, del noblemente “ambicioso, del preocupado escritor que, sin alardes, demanda sabiduría, hondura y universalidad en la creación novelesca.
Alejado de Gorki, su maestro de juventud a quien, sin embargo, no olvida del todo, y sin dejarse vencer por los resplandores de Joyce, de Mann, de Faulkner, quienes suelen cegarle, Manuel Rojas ha descubierto el sentido de su creación literaria en el movimiento de una forma de vida que, en el fondo y por encima de fronteras, es un movimiento en búsqueda de la paz, del respeto esencial de la dignidad humana, en cualquiera condición y circunstancia, y del amor como entrega libre, total y desinteresada.
______________________________
Notas[1] La literatura de Chile, Buenos Aires, 1941, pp. 152-153.
[2] Cf. prólogo a Lanchas en la bahía, Santiago, 1932, pp. 10-11.
[3] En El delincuente, Santiago, 1935
[4] En Sub-Terra, Santiago, 1904.
[5] En El delincuente.
[6] Hijo de ladrón, 2da. edición, Santiago, 1951, pp. 292-293. Cf. capítulo VIII pp. 289 y siguientes.
[7] Que hay ciertas reminiscencias de La montaña mágica en esta novela de Rojas es indiscutible. Compárese, por ejemplo, Hijo de ladrón, capítulo II, en cursiva, pp. 96-102, donde Rojas inserta una curiosa y poética elucubración sobre la herida, con la disquisición literario filosófica de Thomas Mann acerca de la enfermedad, pp. 130, 132, 134 en Der Zauberberg, S. Fisher Verlag A. G., Berlín, 1924. Manuel Rojas inicia su divagación con un dilema —"no te quedan más que dos caminos...” —que corresponde exactamente al dilema representado en La montaña mágica por Hans Castorp y su primo Joachim. Rojas se aparta, luego, de la idea de Mann y especula sobre la herida visible o invisible que lleva todo hombre de nuestra época, herida por la cual se le escapa la vida.
[8] Cf. Hombres de maíz de Asturias, La Bahía del silencio de Mallea, Al filo del agua de Yáñez, Los pasos perdidos de Carpentier. En esta última novela leemos: “Habíamos caído en la era del Hombre-Avispa, del Hombre-Ninguno, en que las almas no se vendían al Diablo, sino al Contable o al Cómitre”. (p. 16, México, 1953). Semejante substantivación ocurre en novelas de Ramón Sender, como La esfera.
[9] Citado por Raúl Silva Castro, Panorama de la novela en Chile, México, 1955, p. 202.
[10] Publicado originalmente en Atenea, 27, 112, octubre de 1934, pp. 547-559.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Manuel Rojas | A Archivo Fernando Alegría | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Manuel Rojas: Trascendentalismo en la novela chilena
Por Fernando Alegría
Publicado en Cuadernos Americanos, México, marzo-abril de 1959