Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Manuel Rojas | Autores |
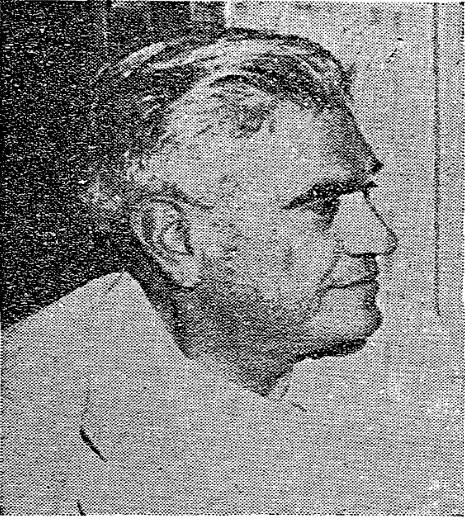
Imagen de Manuel Rojas
Por Emir Rodríguez Monegal
Publicado en En Marcha, 26 de febrero de 1954
.. .. .. .. ..
No conocí a Horacio Quiroga. Pero conozco sus libros y he estudiado su vida, conozco a muchos que lo conocieron, a quienes fueron sus íntimos, a quienes compartieron con él penas y días felices. Y me he formado una imagen interior de Horacio Quiroga, una imagen recompuesta de anécdotas sucesivas y de páginas hondamente escritas, de retratos (innumerables retratos, instantáneas, poses deliberadas, grupos, primeros planos que aíslan), de cartas escritas desde muy hondo del dolor y de cuentos escritos en conquistada objetividad, una imagen hecha de intuición y de testimonios. Es la imagen de un hombre cabal, entero hasta en sus flaquezas, entero en su demonismo.
Una imagen semejante —bloque granítico sin falla, coraza de algo profundo y tierno— ofrece Manuel Rojas. Alto, altísimo, corpulento y macizo, con la tez curtida y la cabeza cubierta de canas, y una sonrisa (cuando sonríe) que conserva intacta frescura. Callado y hundido en si mismo, pero no melancólico, ni resentido, ni adolescente. Y cuando habla —con cierta brusquedad deliberada, con visible pero atenuada impaciencia— es para descortezar la vaguedad o la torpeza de lo que se conversa, para alcanzar de un golpe lo que está debajo, si hay algo.
Inaccesible en su fuerza solitaria, pero no orgulloso, no envanecido, Manuel Rojas está ahí, evitando la fácil comunicación sociable, eludiendo la vulgaridad de la convivencia ciudadana, reservándose para las tres o cuatro palabras que importan, el amistoso (de veras) apretón de manos, la entera mirada del compañero. En un ambiente (el general suramericano) en que la fácil cortesía, la camaradería epidérmica y hasta sospechosa, la simpatía prodigada indiscriminadamente son costumbre y ley, Manuel Rojas va contra la corriente: calla, se va sin despedirse, se hace escaso, se reserva. Pero quienes marchan con él (dos o tres escogidos y probados) saben que no hay compañero más cabal.
* * *
Aunque venía escribiendo desde antes de 1929 (ese año fue premiado El delincuente) la fama grande no llegó hasta Manuel Rojas sino muy recientemente. Fue su novela Hijo de ladrón (1951) la que mostró dentro y fuera de Chile la estatura de narrador de este argentino de padres chilenos. Para Chile habría bastado (y tal vez sobrado) una novela anterior, Lanchas en la bahía (1932) en que se volcó su experiencia de Valparaíso, su sensibilidad poética alertísima para la visión verdadera y entrañable del gran puerto del Pacífico y de sus habitantes más humildes. Pero Lanchas en la bahía pasó inadvertida fuera de Chile. Tal vez la perjudicó lo que constituye su mayor mérito: la simplicidad buscada de su trama, sus seres sin problemática trascendente (para usar una formulación de moda); la pureza de su estilo sin terrorismos ni arabescos; la ausencia de todo regionalismo colorín, de todo indigenismo de exportación, de toda rebeldía deletreada en el comité. La novela siguió inédita para los grandes descubridores y cartógrafos de nuestra literatura hispanoamericana. Ni siquiera la registró el totalizador Pedro Henríquez Ureña en sus Corrientes literarias en la América Hispánica (1945 y 1949).
* * *
La obra de Manuel Rojas (que es de 1896 y pertenece a la misma generación que su amigo, González Vera) no traspasó verdaderamente las fronteras de Chile hasta Hijo de ladrón. Sus poemas, sus volúmenes de cuentos, sus otras novelas, debieron esperar —publicados, pero como si estuvieran inéditos— hasta la difusión de la obra grande. Hijo de ladrón ocupa un lugar singular en las letras hispanoamericanas. Ante todo, porque su autor intenta presentar allí un mundo descuidado hasta entonces por la literatura hispanoamericana: el mundo del pequeño delincuente, el proletario del crimen. También resulta singular por el amor sin blanduras con que el autor envuelve a sus criaturas humildes y por la poesía de pasión y sensibilidad (no de palabras prestigiosas) con que redondea su obra, autobiográfica en lo permanente.
Uno de los personajes del libro aprende un día que un ladrón es también un hombre. "Terminó por darse cuenta" (dice el narrador) "a pesar de todas las diferencias, de que eran hombres, todos hombres, que aparte de su profesión, eran semejantes a los demás, a los policías, a los jefes, a los abogados, a los empleados, a los gendarmes, a los trabajadores, a todos los que él conocía y a los que habría podido conocer". Ese descubrimiento modifica a tal punto su vida que de policía que era se hace cómplice de ladrones, encubridor de sus azarosos trabajos. También aprende la misma lección Aniceto Hevia, narrador de la historia e hijo de ladrón. A través de aventuras que lo llevan de Buenos Aires a Chile, Aniceto comprende que los ladrones son seres humanos y que su nocturno oficio es una profesión.
Pero no hay ningún alarde existencialista en el descubrimiento. Hay, apenas, un deseo de llegar a identificarse con la humanidad en sus gentes más miserables y necesitadas de apoyo. Hay una pasión por escarbar en el hombre (como el mismo Rojas escribe), por sacar a luz lo esencial humano. De ahí que su novela no pueda confundirse con esos alegatos panfletarios en favor de una zona desposeída de la humanidad y se vincule en cambio hondamente con la gran literatura rusa de los humildes. Su cometido es mostrar al hombre, no ejercer una dialéctica partidista. O a lo sumo, ejercerla en el sentido de una mayor comprensión, de una visión más cierta.
Los vaivenes de una existencia amenazada en su misma base dan pretexto a la interminable procesión de personajes que desfila por las páginas de Hijo de ladrón. Cada uno con su historia a cuestas, llega al libro para contarla y descargarse; cada uno sabe qué es el mundo, aunque sólo conozca una parte de él, cada uno vuelca su experiencia y se va. De la suma de ellas, y de alguna que le ocurre al protagonista, éste va extrayendo una visión del mundo que si no es optimista, jamás excluye el calor humano. No hay ferocidad ni amargura, aunque podría haberlas. Hay una aceptación de lo malo y de lo bueno, con clara conciencia de lo que los separa, y con una fuerte adhesión al Bien. Cuando Aniceto Hevia encuentra al filósofo y Cristián, y se une a ellos en la humilde tarea de recoger desechos de metal en una playa descubre algo más que un medio pasajero de vida. Encuentra amigos, encuentra al hombre concreto e individual. Y está salvado. Está salvado aunque haya sufrido siempre por ser hijo de ladrón; está salvado aunque sus pulmones hayan sido alcanzados por la enfermedad. Lo que en él ha quedado a salvo es la fe en el hombre.
La novela no está desarrollada en forma lineal. Por el contrario, el autor parte de una experiencia penúltima del protagonista (la libertad después de la injusta prisión) para evocar, sin demasiado orden, sin mayor rigor cronológico, los años que la precedieron. Del fondo del pasado, y a medida que se descorre el presente, van surgiendo el hogar, la madre y el padre, los primeros amigos, las primeras muertes familiares, la soledad y el desamparo, la lucha por la vida. El tono jamás se eleva a lo patético; jamás pierde de vista la verdadera emoción, que es pudorosa y reticente. No hay melodrama. Hay una mediocre y desdichada existencia, contada paso a paso y sin ahuecar la voz. Hay, también, una salvación final que se niega a convertirse en Mensaje.
Esta objetividad, esta insistencia en lo esencial profundo, son los mejores méritos de una obra excelente. Rojas consigue en esta novela hacer verdadero el conflicto y el personaje a fuerza de honestidad y de rigor estilístico. Y en los raros momentos en que el tono se hace más lírico, la tensión que adquiere entonces el relato, parece justificarse por la limpieza con que se logra cada efecto. En esta novela, Rojas supera cierta inclinación sentimental que estropeaba algunos cuentos similares de Hombres del Sur (1926) y El delincuente (1929) para dominar del todo la sustancia narrativa y expresar, entera, una visión creadora personal. Hijo de ladrón enriquece las letras de América.
* * *
Con su novela, Manuel Rojas realizaba la hazaña de hundirse en el territorio americano por la única vía segura: el hombre. Porque el regionalismo (que en Chile también llaman criollismo) había parecido siempre demasiado obsedido por mostrar (externamente) la ecuación hombre-paisaje, por establecer (externamente) la proporción entre la naturaleza colosal y el minúsculo habitante golpeado, por aplicar (externamente) las formulaciones ideológicas de Europa —naturalismo o marxismo— a la realidad novísima del ser americano en su paisaje. Pocos, muy pocos, habían advertido que de ese relevamiento colorido sólo podría surgir la novela del exotismo y de los bazares de ociosos, no la novela de nuestra realidad.
Contra esa actitud superficial y fácil y europea (oh, manes de Atala) se alzaron unos pocos; se alzó siempre Manuel Rojas. No le interesó —o sólo le interesó en momentos de extravío, en algún cuento inmemorable— la peculiaridad anecdótica que tanto fascina al folklorista barato. Vio que habia que empezar por descubrir al hombre americano, mostrar su verdadera actitud ante el mundo, las formas de su sensibilidad más íntima, para entretenerse luego en dibujar su ropería y su anecdotario o sus (con palabras de Américo Castro) "peculiaridades lingüísticas".
Hijo de ladrón fue una tentativa en este sentido, como lo había sido casi veinte años antes Lanchas en la bahía. Una tentativa para mostrar desde dentro al hombre austral de América, en su verdadera dimensión tierna y solitaria, en su mansedumbre y en su sobriedad, en su enorme reserva de pasión y sufrimiento, en su estoicismo ante la Naturaleza y la opresión. De esta manera, las particularidades regionales del habla o del vestuario no alcanzaban más categoría que la de accidentes, rasgos pero no raíces. El regionalismo, entendido y practicado así, se incorpora al arte.
* * *
Uno de los pocos que habían precedido a Manuel Rojas en esta vía, uno de los que vio con absoluta nitidez que ésta era la única solución estética del regionalismo, la superación de su faz documental, fue (precisamente) Horacio Quiroga. Todo está dicho en sus apuntes de estética del cuento. Y en particular, en una frase de su artículo sobre la (mala) traducción castellana de El ombú de Hudson. Se refiere Quiroga a la "jerga" o habla regional y escribe: "Cuando un escritor de ambiente recurre a ella, nace de inmediato la sospecha de que se trata de disimular la pobreza del verdadero sentimiento regional de dichos relatos, porque la dominante psicología de un tipo la da su modo de proceder o de pensar, pero no la lengua que usa (...) La jerga sostenido desde el principio al fin de un relato, lo desvanece en pesada monotonía. No todo en tales lenguas es característico. Antes bien, en la expresión de cuatro o cinco giros locales y específicos, en alguna torsión de la sintaxis, en una forma verbal peregrina, es donde el escritor de buen gusto encuentra color suficiente para matizar con ellos, cuando convenga y a tiempo, la lengua normal en que todo puede expresarse". Lo que aquí dice Quiroga del uso de la jerga puede extenderse a la óptica entera del narrador regionalista.
Seguramente que Manuel Rojas suscribiría estas palabras: por lo menos, las ha suscrito en la práctica. No hay en sus relatos jerga. Tal afirmación (y lo que ella implica) no significa que se pretenda presentar ahora a Rojas como un mero continuador de la obra emprendida por Quiroga a comienzos de siglo. Está en su línea (que es, por otra parte, la línea del precursor Hudson), pero a esta línea aporta Rojas una concepción personal, y una personal idiosincrasia narrativa, hasta una aguda heterodoxia. En uno de sus estimulantes y discutibles trabajos críticos se puede alcanzar (y palpar) la raíz de su discrepancia con Quiroga. Se titula El cuento y la narración, y fue publicado en Babel (N°19, Santiago, enero-febrero 1944).
Lo que separa fundamentalmente a ambos creadores es la concepción de lo narrativo. Quiroga era un cuentista nato, un hombre de la raza (literaria) de Poe, de Maupassant, de Kipling. Su mundo se ordenaba generalmente en anécdota, anécdota que él desarrollaba hacia adentro y no en superficie, apoyándose fuertemente en el hombre pero sin descuidar el acontecimiento, la sorpresa del destino (que revela del todo el carácter). La sustancia de su arte es, por eso, trágica. Sus mismas limitaciones para componer exitosamente una novela o para concebir siquiera la verdadera naturaleza novelística, acentúan este carácter de cuentista nato.
Para Manuel Rojas, en cambio, la esencia del cuento es un truco, una trampa (son sus palabras). "Todo verdadero cuento contiene una fórmula que está destinada a sorprender al lector y esa fórmula consiste en presentarle los hechos de manera que al final resulte lo que él menos se esperaba". Y más adelante agrega: "Pero el truco no es ni ha sido nunca artístico; es algo mecánico, más que mecánico, artificioso, y de ahí que "el cuento, considerado específicamente y en comparación con los otros géneros literarios, resulte un género inferior a la novela, por supuesto, e inferior también a la narración".
La visión de Rojas es limitada y, seguramente injusta. No es ahora el momento de decidir si el cuento es inferior a la novela (o el poema lírico al épico, o el ensayo al tratado). Lo que interesa es subrayar esa concepción de la sorpresa final como truco, esa ausencia de toda concepción de lo trágico en Manuel Rojas. Por su parte, Quiroga veía con más amplitud la naturaleza del cuento, como se advierte en sus indicaciones sobre la diferencia de tensión emocional en el cuento y en la novela; en su advertencia de que "una escena trunca, un incidente, una simple situación sentimental, moral o espiritual, poseen elementos de sobra para realizar con ellos un cuento"; en su insistencia en la necesidad de soltura, de energía y de brevedad.
Pero no interesa oponer ahora a Quiroga y a Rojas como teóricos del cuento, sino mostrar en qué difieren como creadores. Falta en Manuel Rojas esa dimensión trágica de algunos cuentos de Quiroga. Su arte hunde las raíces en el hombre, en el hombre mismo, y es el suceder del hombre (y no la anécdota de ese suceder) lo que vale para él. De aquí su definición de novela: "Es un conjunto de narraciones que giran alrededor de un tema central, tema que describen, exponen o estudian, acercándose poco a poco a su núcleo y, finalmente, penetrándolo". Nada de ordenación dramática; su arte es puramente narrativo. Es un arte que exige las vastas (y no limitadas) proporciones de la novela. De aquí que parezca más notable cuanto menos preocupado se muestra por el desenlace, la sorpresa final inevitable; es decir, cuando deja fluir (y vivir) a su antojo la narración.
Por eso, Hijo de ladrón ha sido concebida como una tetralogía. Una segunda parte, contará. la formación intelectual del joven protagonista; la tercera, su actividad política en los años fermentales de 1920 (también descriptos por González Vera en Cuando era muchacho); la cuarta, en curso de redacción, su educación sentimental. Esta ancha y sólida estructura permitirá, sin duda, la mayor expansión de un arte narrativo que se encuentra ahora en plena madurez.
1954