Proyecto Patrimonio - 2013 | index | Mario Verdugo |
Autores
|

Las venerables blasfemias de Arón Alterman (1920-1989)
Notas para funar a los reyes magos
Mario Verdugo
Publicado en The Clinic (Biblioteca Regional), diciembre de 2012
.. .. .. .. .. .
A principios de la década del 50 y sin recurrir a más fuentes que la mismísima Biblia, Arón Alterman pudo habernos librado de quienes muy pronto comenzarían a sermonear con el verdadero sentido de la Navidad y a rasgar las vestiduras recién obsequiadas 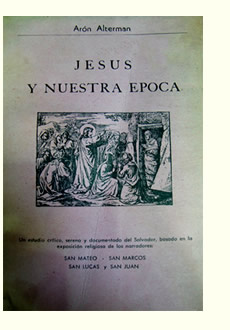 por su parentela. Ese sentido, de acuerdo a las investigaciones de Alterman, no era otra cosa que una monumental estafa, cuya orquestación debía atribuirse a unos plagiarios que el vulgo todavía se obstinaba en llamar “evangelistas”. Junto con la Navidad caerían, lógicamente, la estrella de Belén y las alimañas del pesebre, Jesucristo y los tres reyes magos, el ángel Gabriel y a lo menos once de los doce apóstoles. Que dicha redada no haya repercutido en la santa conciencia de los chilenos (ni evitado más tarde la condena de herejes como el tándem Scorsese-Kazantzakis), sólo se explicaría por el grave desperfecto que afectó esta vez al circuito comunicativo. Acaso por su soberbia, su desprecio del feedback o la ruidosa extravagancia de su mensaje, lo cierto es que al autor jamás lo atendieron mucho sus hipotéticos receptores y ni siquiera lo terminaron inflando demasiado en su propia casa.
por su parentela. Ese sentido, de acuerdo a las investigaciones de Alterman, no era otra cosa que una monumental estafa, cuya orquestación debía atribuirse a unos plagiarios que el vulgo todavía se obstinaba en llamar “evangelistas”. Junto con la Navidad caerían, lógicamente, la estrella de Belén y las alimañas del pesebre, Jesucristo y los tres reyes magos, el ángel Gabriel y a lo menos once de los doce apóstoles. Que dicha redada no haya repercutido en la santa conciencia de los chilenos (ni evitado más tarde la condena de herejes como el tándem Scorsese-Kazantzakis), sólo se explicaría por el grave desperfecto que afectó esta vez al circuito comunicativo. Acaso por su soberbia, su desprecio del feedback o la ruidosa extravagancia de su mensaje, lo cierto es que al autor jamás lo atendieron mucho sus hipotéticos receptores y ni siquiera lo terminaron inflando demasiado en su propia casa.
Arón Alterman Paikin nació en Icaño, República Argentina, el 17 de febrero de 1920. Miembro de una acomodada familia hebreo-rusa, destacó desde niño por sus ojos celestes –un tanto perturbadores, según recuerda algún pariente– y por aquella versatilidad casi renacentista con que intentaría, siempre en vano, financiar su vida de adulto. Fue o quiso ser músico y mecánico tornero, dactilógrafo y teórico del ajedrez, narrador humorístico y poeta amoroso. A Santiago de Chile llegó cuando apenas lograba juntar sus primeras letras, y aunque prácticamente no salió de la metrópoli, salvo en sueños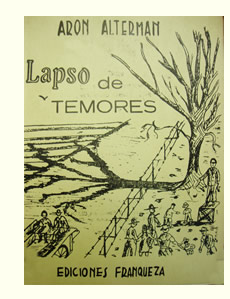 o en pesadillas, mantuvo a los potreros de la zona centro-sur como su patria mental y como el escenario preferente de sus relatos. Hacia 1954, ya casado y en trance de convertirse en el macho proveedor de siete hijos, se propuso impugnar punto por punto las afirmaciones del Nuevo Testamento. Sin estudios universitarios y desviando fondos que bien pudieron consagrarse a la compra de leche, de vitaminas o de pañales, Alterman consiguió establecer que la Virgen no era virgen y que Judas era culto y digno. Los evangelios, a su juicio, equivalían en resumidas cuentas a un montón de “tablas podridas” o a una masa de “vómito doblemente descompuesto”.
o en pesadillas, mantuvo a los potreros de la zona centro-sur como su patria mental y como el escenario preferente de sus relatos. Hacia 1954, ya casado y en trance de convertirse en el macho proveedor de siete hijos, se propuso impugnar punto por punto las afirmaciones del Nuevo Testamento. Sin estudios universitarios y desviando fondos que bien pudieron consagrarse a la compra de leche, de vitaminas o de pañales, Alterman consiguió establecer que la Virgen no era virgen y que Judas era culto y digno. Los evangelios, a su juicio, equivalían en resumidas cuentas a un montón de “tablas podridas” o a una masa de “vómito doblemente descompuesto”.
La herejía altermaniana se publicó al amparo de la editorial Marina y bajo el título de Jesús y nuestra época. Su objetivo expreso consistía en releer las sagradas escrituras con un instrumental moderno, de manera que el Nazareno quedase desnudo ante el microscopio y los rayos X. El resultado, sin embargo, acabó asemejándose a una larga exposición de toda clase de fails: Melchor, Gaspar y Baltazar creyeron seguir el movimiento de un astro que hoy la ciencia considera fijo; por su acento galileo, tan reconocible como el habla de un huaso, era obvio que el Mesías no había nacido en Belén; los milagros se debieron en realidad al uso de aguas radioactivas, a una especie de masaje cardíaco o a una simple terapia contra las 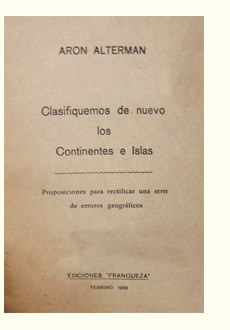 legañas; y María, con varios meses de embarazo, nunca hubiese podido atravesar extensiones abruptas y plagadas de hienas, culebras, escorpiones y leopardos. Del todo indiferente a los castigos del infierno y a las posibilidades de un análisis no literal, Alterman se atrevió a sugerir la existencia de gestos homoeróticos entre algunos discípulos, denunciando, de paso, el bochornoso empeño de San Juan por apitutarse con el mejor puesto en la corte del cielo. Respecto a Cristo, por último, no cabía mencionar más méritos que el haber caminado sobre un lago poco profundo y el haberse coludido con unos garzones para que trajeran más vino.
legañas; y María, con varios meses de embarazo, nunca hubiese podido atravesar extensiones abruptas y plagadas de hienas, culebras, escorpiones y leopardos. Del todo indiferente a los castigos del infierno y a las posibilidades de un análisis no literal, Alterman se atrevió a sugerir la existencia de gestos homoeróticos entre algunos discípulos, denunciando, de paso, el bochornoso empeño de San Juan por apitutarse con el mejor puesto en la corte del cielo. Respecto a Cristo, por último, no cabía mencionar más méritos que el haber caminado sobre un lago poco profundo y el haberse coludido con unos garzones para que trajeran más vino.
Una de las principales críticas apuntaba en cualquier caso al tema ideológico. ¿Por qué Jesús –se preguntaba Alterman– prefiere la caridad a la revolución? ¿Por qué no nos salva a todos? ¿Por qué se limita a un par de cojos? ¿Por qué no se refiere a la nacionalización de los recursos, al fin de los monopolios y a la redistribución de las riquezas? Estas inquietudes perdurarían en el corpus narrativo que Arón fue produciendo en los años siguientes. Lapso de temores, de 1959, se ambientaba en un campo chileno que más parecía campo de concentración, pero donde las brutalidades del “Partido Conservantino” empezaban a ser combatidas por unos gañanes tan avispados como para plantearle correcciones al Manifiesto de Marx & Engels. Novela escrita con un tono serio aunque no exento de vuelo poético (sapos que de noche tocaban adagios, por ejemplo, y perros que acompañaban con el rock and roll de sus ladridos), Lapso de temores relevó a los chistes a menudo fomeques de Fiereza gatuna y ave mágica ('58), cuyo rol protagónico estaba a cargo de  una perezosa mascota curicana, algo así como un proto-garfield que solía defecar encima de las enaguas o dentro de los calcetines de sus amos.
una perezosa mascota curicana, algo así como un proto-garfield que solía defecar encima de las enaguas o dentro de los calcetines de sus amos.
Ya está dicho que el territorio acá nombrado era el que se situaba al sur de Santiago, entre “la torta de los Andes” y el “pan negro” de los montes costeros. Con esos parajes – como se lee en Túnica de copihues, su poemario inédito– fantaseaba el escritor cada vez que iba a repartirles migas a los pájaros del cerro Santa Lucía. No por ello dejó de abocarse a los problemas mundiales ni de editar pequeños folletos donde discurseaba sobre los peligros de una tercera guerra mundial. En el ámbito de la geografía, su gran obra se llamó Clasifiquemos de nuevo los continentes y las islas ('58), que anticipaba el derretimiento de la Antártica y ofrecía precisas distinciones entre términos como “isleta”, “islote” e “islón”. A los comentaristas literarios los tenía por una plaga de bichos pulverizables a través del talento, y frente a tal desaire la venganza no se hizo esperar. El nombre del trasandino, de hecho, quedaría omitido en diccionarios y antologías que insidiosamente acogen los tres cuentos que su hermano chico redactó siendo un liceano.
Desde hace tiempo en la ruina y ya lejos de su esposa y de su prole, el cuerpo de Arón fue sepultado gracias a la comunidad israelita de Recoleta. Dos vaticinios suyos avivarían allí la angustia de los deudos: el triunfo inapelable del socialismo (con un “noventa por ciento de certeza”) y la desaparición final de todas las religiones, incluyendo por supuesto a la judía.