Proyecto Patrimonio - 2021 | index | Mauricio Wacquez | Autores |

Ella o el sueño de nadie (fragmento)
Mauricio Wacquez
Publicado en revista Hispamérica. Año 46, No. 138 (Diciembre 2017)
.. .. .. .. ..
Presentación
"[C]ontradictorio, vociferante, sensible",[1]" como André Gide", "ducho polemista" con "silueta de dandy".[2] Mauricio Wacquez Arellano[3] es —aún hoy— un autor que, por los excesos de su escritura, desborda armarios y bibliotecas de la literatura chilena. Su verso dilecto de W. Blake —"The road of excess leads to the place of wisdom"[4] — funge como epígrafe de un proyecto de escritura que —según su compañero, el poeta y traductor Francesc García-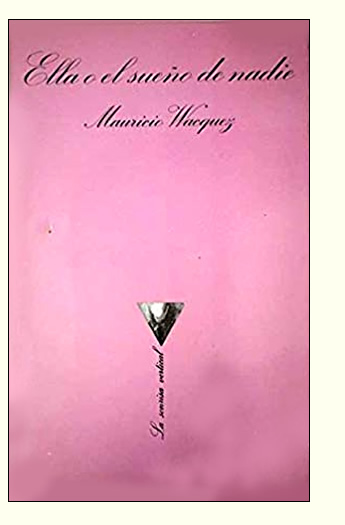 Cardona[5] —comprende dos etapas: en la primera, todavía próxima al realismo, ausculta las perversiones de la educación afectiva que reciben, puertas adentro, los muchachitos engendrados por la burguesía criolla (incesto naturalizado u homosexualidad castigada atraviesan los volúmenes de relatos Cinco y una ficciones [1963] y Excesos [1971), así como las novelas Toda la luz del mediodía [1965) y Paréntesis [1974]); en la segunda etapa, en tanto, se afana —con ayuda de Bataille y Sade, Balzac y Stendhal— en inquirir "la etiología del poder" que la (homo) sexualidad, penada como abyecta, desnuda sin piedad (en las novelas Frente a un hombre armado [1981], Ella o el sueño de nadie [1983] y Epifanía de una sombra [2000], los personajes / narradores aprenden en la caza los secretos de alcoba y, en la alcoba, los secretos de la guerra). De manera contigua, estas dos etapas dibujan la trayectoria de una escritura que —sacudida por el poder y la sexualidad—, disloca las genealogías de las literaturas y las lenguas nacionales, y reclama la convivencia promiscua del cuento criollista con la novela libertina y de la meditación estética con la especulación filosófica.
Cardona[5] —comprende dos etapas: en la primera, todavía próxima al realismo, ausculta las perversiones de la educación afectiva que reciben, puertas adentro, los muchachitos engendrados por la burguesía criolla (incesto naturalizado u homosexualidad castigada atraviesan los volúmenes de relatos Cinco y una ficciones [1963] y Excesos [1971), así como las novelas Toda la luz del mediodía [1965) y Paréntesis [1974]); en la segunda etapa, en tanto, se afana —con ayuda de Bataille y Sade, Balzac y Stendhal— en inquirir "la etiología del poder" que la (homo) sexualidad, penada como abyecta, desnuda sin piedad (en las novelas Frente a un hombre armado [1981], Ella o el sueño de nadie [1983] y Epifanía de una sombra [2000], los personajes / narradores aprenden en la caza los secretos de alcoba y, en la alcoba, los secretos de la guerra). De manera contigua, estas dos etapas dibujan la trayectoria de una escritura que —sacudida por el poder y la sexualidad—, disloca las genealogías de las literaturas y las lenguas nacionales, y reclama la convivencia promiscua del cuento criollista con la novela libertina y de la meditación estética con la especulación filosófica.
Biográficamente, Wacquez —al igual que José Donoso o Jorge Díaz— se las ingenia para vivir en un discreto autoexilio transatlántico: premunido de sus credenciales académicas (Universidad de Chile, Université de Paris-Sorbonne), enseña filosofía medieval en La Habana (1970) y París (1967-1970); con oficio de editor / traductor, recala, después, en Barcelona (1972) y, al fin, en Calaceite (1981). Allí, desdeñoso de las misiones diplomáticas de sus compañeros de oficio, Wacquez sustenta su independencia económica con insólitas traducciones y colaboraciones en medios de prensa (e.g., Mundo Diario y La Vanguardia). Allí mismo, acechado —quizá sin saberlo— por el VIH, Wacquez construye, al fin, su refugio de expatriado; entonces cuenta con el afecto de Francesc García Cardona, con la complicidad de José Donoso —también allegado al pueblo—, y con la amistad de Elsa Arana.
Ella o el sueño de nadie —pieza clave de la segunda etapa creativa de Wacquez— se publica en 1983, en la colección "La Sonrisa Vertical" de Tusquets y, desde ahí, permanece descontinuada. Dedicada a María Pilar y José Donoso —vecinos de Calaceite—, la novela se adentra, al comienzo, "en un colegio-convento, donde están internados Julián y Marcio", y luego en el circo en que los dos "niños-jóvenes" se refugian. El narrador —de memoria e identidad imprecisas— los sigue, así, entre castigos y juegos, deberes y frusilerias, y, sobre todo, entre el deseo irrefrenable y una erótica, en todo caso, letal.[6] El fragmento de la novela que aquí presentamos es un adelanto de Obras completas, de Mauricio Wacquez, de próxima aparición.[7]
Cristián Opazo
___________________________________
Notas
[1] Elsa Arana. "Fallece en Calaceite el escritor chileno Mauricio Wacquez". La Comarca. 22 de septiembre de 2000.
[2] Antonio Avaria. "Provocador. colchaguino. universal". Revista de Libros. El Mercurio. 7 de octubre de 2000. p. 6.
[3] Hijo de un enólogo francés y madre criolla, Wacquez nace el 27 de noviembre de 1939 en Cunaco, región vitivinícola de Chile, y muere en su discreto autoexilio, el 14 de septiembre de 2000, en Alcañiz. España.
[4] El verso —"el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría"— le sirve, también, como epígrafe a su volumen de cuentos Excesos, Santiago. Cormorán. 1971. p. 6.
[5] Francesc García-Cardona. "Mauricio Wacquez: curriculum bio-bliográfico". Romance Quarterly, XLVIII, 3 (2001), p. 137.
[6] Bernardo Soria, "Mauricio Wacquez: Ella o el sueño de nadie, El Mercurio de Valparaíso, 4 de septiembre de 1985, p. 2.
[7] Mauricio Wacquez, Obras completas, Santiago, Tajamar, 2018. Con edición al cuidado de Camila Matra, estas obras completas comprenden tres volúmenes: el primero, compila la narrativa (desde Cinco y una ficciones [1963] hasta Ella o el sueño de nadie [1983]); el segundo, la narrativa póstuma (Epifanía de una sombra [2000]) y los libros de divulgación (publicados desde 1977); y, el tercero, ensayos, artículos y crónicas (aparecidos entre 1965-2001), además de una cronología y una bibliografía.
* * *
Ella o el sueño de nadie
[...]
Recuerda, sí, que cerca del mediodía su mocho lo vino a buscar para llevarlo a trabajar en la huerta. El sol de noviembre caldeaba la tierra, la hacía aparecer suntuosa y abundante, y esa tierra surcada por cultivos exactos le provocaba la apremiante necesidad de desnudarse, de tenderse ingrávido y abandonado sobre ella. Seguramente era el calor de aquella región meridional del mundo, seco, perfumado a plantas de tomates, a albahacas, a rudas sombrías, lo que le causaba esa perturbadora emoción. O el olor ácido del sudor del caballo que tiraba del arado. Un olor que removía en él algo más que la superficie de su olfato: que turbaba sin control una zona irreconocible del vientre, de las caderas y que excitaba como un escalofrío las puntas de sus tetillas. El mocho trabajaba a dos pasos de él, plantaba las lechugas tardías en la tierra recién aporcada. Más que pensar en la acción mecánica de plantar las matitas en la tierra blanda, Julián se abandonaba, fusilado por el sol meridiano, a todo lo que su cuerpo sentía y recibía: el sudor sobre la frente y las sienes, el canto geométrico y fugado de las chicharras, esos olores confusos e inquietantes, más reconocibles que su propio olor, más anhelados por el hecho de no ser partes de él mismo.
—Rápido —dijo el mocho de pronto—, dos pateras más antes de la campana.
El acto de entrar por los fondos llenos de madreselvas y jazmines, con las manos embarradas, y recorrer los corredores, atravesar los patios, llegar a la parte de las despensas, es algo que recuerda mejor. También las ceremonias del lavado; el mocho sacando agua del pozo, lavándose primero él las manos, luego cambiando el agua del lavatorio para proceder a lavárselas a Julián. Después acompañarlo a la despensa y darle como premio una copita de arrope. Dejarse llevar nuevamente al vestidor fresco y sombrío y allí abandonarse a que el mocho le saque las sandalias de goma, la jardinera azul y el sombrero de paja, sentirse temblar bajo la transpiración que se le seca, mirando fijamente al mocho, escuchando su respiración asmática y cansada: eso lo recuerda. Enseguida el dejarse vestir, sintiendo las manos gruesas pero hábiles del mocho por todo el cuerpo. Lo mira por último desde la altura cuando éste se agacha y le anuda los botines lustrados.
Desde aquí —en medio de esta carrera insana por sobrevivir a su infancia—hay cosas que se reconocen menos con la memoria que con un tacto antiguo y nocturno: besos en la oscuridad, abrazos castos, primeras trepidaciones de los ojos que buscan y seleccionan a la persona amada a través de incontables momentos del día, que hacen que ese deseo y aquellos besos sean los mejores introductores de la experiencia. Los celos y la avaricia, los encuentros no deliberados aunque sí provocados por la misma fuerza inconsciente que tocó y permitió que ese contacto se interiorizara en él con el misterioso peso de los hechos, permanecen vivos y no son banales. Pero esos besos, piensa Julián, esos encuentros, no los seleccionó él, él no los quiso, él desdeñó la realidad que lo tocaba y maltrataba porque siempre deseó lo mejor. Él no miró esa realidad sino que se dijo: seré el diseño de un hombre terrible, dejaré que a este tiempo lo llene el odio, que se envenene en su propia miseria. Mas la pubertad se manifestaba en Julián de manera trivial, tanto más trivial cuanto ese momento debería compararse en el futuro con la verdadera voluptuosidad. Por entonces su madre lo llenaba todo; la persistencia del rostro materno sin embargo se debía más a la manera asidua con que se le había aparecido que a un afecto cuya verdad debe basarse precisamente en su carácter accidental, en lo fortuito y en lo inverosímil. Su madre no participaba del milagro de los encuentros, del deslumbramiento, la sorpresa, de la necesidad de jerarquizar el mundo para poner en el vértice a aquel que reemplazaría al dios de la infancia.
La pubertad había producido en Julián el efecto mordiente del ácido sobre el metal, la desgarradura breve e inesperada de un golpe. Mira al mocho que le anuda los zapatos y se pregunta por qué esos dedos lo alteran tanto. Cierra los ojos y se imagina como un instrumento. Las tardes de los jueves, su mocho lo lleva donde Teodosio, a la sala de música, y él, abrazado al cello, repite incansablemente las escalas, anudándolas mediante la unidad indisoluble que forman cuerpo e instrumento, sonido y alma, acordados por una medida menos comprensible que el hecho trivial de entender las relaciones de acción y pasividad que los unen. La pubertad, en cambio, era otra cosa, porque, le parecía, el instrumento era todo su cuerpo respondiendo armónicamente, aunque sin orden, al estímulo táctil. Las claves podían ser cualquier zona de la piel, convertida en cuerda, resonando en la caja de su corazón. Las combinaciones sonoras no solo dependían del roce o presión de unas manos sino también venían del aire: los perfumes, olidos o evocados, lo sorprendían con iguales incitaciones, poblándole la cabeza de imágenes fugaces. Ya le he contado al comienzo que estas imágenes perturbaban los actos que realizaba. Le bastaba con cerrar los ojos para que los claustros desnudos, las aulas, ese vestidor, se convinieran en lugares donde la fábula y sus hazañas por lograr el amor y la gloria lo llenaran todo. Llegaba hasta sentir los dedos de ella recorriéndolo: todo él respondería como una lanza, con la rijosidad de la piel erizada, un delicioso vacío que lo obliga a tensar los músculos del vientre, a contraer los esfínteres, para evitar caer y deshacerse frente al mocho.
—¡La campana! —dice éste.
Lo toma de la mano y lo arrastra por las dependencias —reposteros y alacenas con olor a grasa y especias— hasta acceder por una puerta baja al corredor que lleva a la capilla. Escucha el aliento irregular del lego y el rumor lejano de sus compañeros que dejan las aulas y forman filas en el patio central. Julián corre traspasando el aire denso v mudable y la intermitente
luz de un sol moroso, que produce violentos cortes en las baldosas y mancha los ventanales altos con el movimiento circular de una linterna mágica. Esta ebriedad no procede de él mismo sino de la acción pura, del apresuramiento del mocho a su lado, de la luz y la metralla blanca y negra de las baldosas. Entran en la capilla detrás del superior y cada uno ocupa su sitio, Julián en el reclinatorio junto a sus compañeros, el mocho en las últimas filas de la jerarquía de prefectos y bedeles presididos por el birrete solemne del superior. Felizmente, el ángelus dura poco. Julián no tiene tiempo de adaptarse a los estímulos del lugar, al recogimiento que logra cada vez que se deja arrastrar por la emoción de la música, el olor a incienso y el ritmo majestuoso del latín, cuando ya la ceremonia ha terminado. Se ponen de pie esperando que los bancos vayan desocupándose en orden y cada una [??] la constituya una parte del pelotón que se dirige hacia el refectorio. Mientras espera que le toque salir, Julián apoya una mano en el respaldo del banco trasero y siente que otra mano se pega a la suya, envolviéndosela en un tanteo cálido y apremiante que no lo sorprende, que más bien lo empuja a la pasividad.
No aparta la mano: mira, sí, los ojos quemantes de Marcio, sin sorpresa, sabiendo que la calma, su dócil acatamiento, hace más elocuente el rechazo: comprende que sus fantasías acerca del amor pueden revestir en los demás formas inimaginables. Al mirar a Marcio no quiere avergonzarlo, apenas pretende decirle que se siente solo, sin lazos ni con él ni con el presente, que su lugar es un lugar remoto en el futuro, y que los precipitados contactos de ambos, los besos urgentes en la oscuridad, no tienen más valor que el de haber echado a andar el simplísimo mecanismo de los sentidos. ¿Cómo hacerle comprender lo lejano que está? No obstante Julián sabe que esa tarde Marcio vendrá, que repetirán en silencio un vértigo instantáneo, vértigo que la memoria se niega a registrar y que solo la repetición del hecho restablece en la superficie de la conciencia, junto al tedio, al calor, un hecho que forma parte, se diría, de los deberes cotidianos que lo separan de la gran prueba. No aparta la mano. Espera que el fluir de las filas los aleje naturalmente, sin violencia. Siente pena por Marcio, aunque también desprecio. Cada día encuentra ese cuerpo, lo toma, lo doblega, como si se tratara de una herramienta por la que —pasado el espasmo— debe sentir el horrible golpe de la vergüenza. Digamos, y así me gustaría que lo comprendiera usted, que Marcio representa para Julián la forma sencilla de librarse de los apremios táctiles a que aludía antes, esas manos, piensa él, que recorren mi cuerpo, este cuerpo musical, destinado por encima de todo al amor, no a este vulgar y despreciable uso, no a esta carne dócil que se abre y se entrega como un animal, sino a la virtuosa consagración del amor total. Julián intuye —sin saberlo— que el aprendizaje, con Marcio incluido, está tocando a su fin y que recorre por última vez los sitios habituales. Cuando echa a andar, concentra su mirada en la nuca del compañero que lo precede. Lo hace más que nada por fijarse un objetivo próximo, para no diluirse ni en el pasado ni en el futuro. Se siente viviendo un estado de latencia, hibernado. Por momentos la sangre se le hiela y casi, casi alcanza a percibir la nada blanca. Ni el sol, ni la verdura del valle de su casa, ni el aterciopelado timbre de la voz materna; ya no escucha el ladrido de sus perros tirando de las traíllas; tampoco es cuestión de las voces que suben del mercado y asaltan los espesos muros del convento, irrumpiendo en medio de su piedad, sino la nada, como un éxtasis, propagándose desde sus piernas hasta su cabeza. Esas simetrías —la repetición constante de los rezos, la luz que aparece y desaparece mientras la fila discurre por los corredores, el movimiento acribillado de blanco y negro de las baldosas— le ocasionan a Julián un vago malestar, acentuado por el calor y el perfume de la flor de los naranjos que empapa el aire. Esta sensación tambaleante y bochornosa, vecina de la caída, se acrecienta cuando entran en el claustro del refectorio: el aire saturado de polen y polvo traslúcido, poblado de abejas, casi lo asfixia, convierte sus piernas en masas ingobernables. Las siente blandas y se coge de cada pilastra temiendo no llegar a la siguiente. Mas como todo en él y en aquel día, el desmayo de sus piernas está impugnado por la alteración de su pecho, por los pensamientos precipitados, por los veloces latidos de sus sienes. Piensa: me voy a caer, asombrándose al mismo tiempo de que su estado no produzca alteraciones en la fila, de que ésta siga y él se mueva perfectamente al ritmo de ella, impelido quizás por un descuido de la conciencia que vive el vértigo con independencia del movimiento involuntario de los miembros. Lejos, detrás de él, camina Marcio, seguramente su mirada le horada la nuca, los cabellos largos, su andar vacilante. Julián trata de imaginar el deseo y el rencor de que es objeto para que la vanidad aleje el desmadejamiento que lo embarga. Pero lo consigue a medias. Le es difícil reemplazar sus fantasías heroicas por los vulgares contactos con Marcio, contactos no buscados, apenas deseados por su instinto, rehusados, en fin, cada día y cada día vueltos a aceptar. Por lo menos Julián es consciente de que esos desvaríos no lo modifican, no transforman su vida en algo nuevo, en ansia o en furor. Marcio es la imagen de su voluntad deshecha, del error, del arrepentimiento.