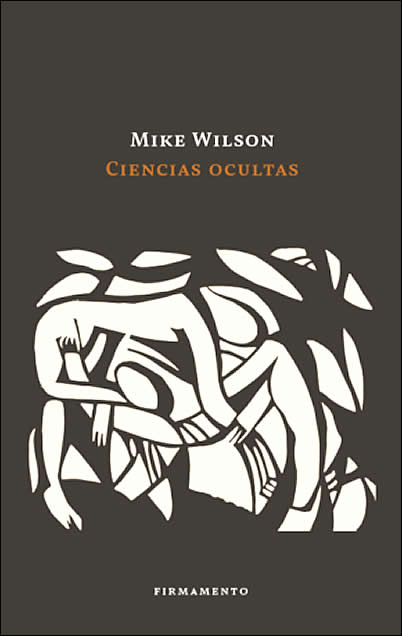Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Mike Wilson | Autores |
Como un virus en las matemáticas del asunto
Mike Wilson. Ciencias ocultas. Firmamento. (2021). 132 páginas
Por Fran G. Matute
Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, abril 2022
Tweet .. .. .. .. ..
Comienza a darse a conocer en España la peculiar obra del argentino-chileno de origen estadounidense Mike Wilson (San Luis, 1974), quien tras anunciar hace años que abandonaba la ficción literaria, justo en el momento además en que publicaba su hoy novela de culto Leñador (2013), decidió pensárselo luego dos veces, para fortuna de sus lectores, regresando en los últimos tiempos con varias propuestas de lo más estimulantes, entre ellas este pequeño gran experimento narrativo que atiende al nombre de Ciencias ocultas (2019). El primer gran logro (de muchos) que presenta este breve pero intensísimo texto reside quizás en el hecho de, precisamente, poder aceptar la etiqueta de experimento sin que ello implique menoscabo alguno en su interés como lectura refrescante e hipnótica que es, pues si resulta que es «experimental» no lo es tanto por su forma narrativa (aunque también un poco sí, ya que prácticamente toda ella ocupa un único párrafo) sino por lo que supone para el autor enfrascarse en una narración como esta, supeditada a la
más pura y minuciosa descripción física de un entorno recargado hasta la extenuación de objetos sobre los que bien podrían sobrevolar, o no, algunos secretos relacionados con cierto eventual crimen. Wilson combina así en Ciencias ocultas la más fina y analítica mirada del científico o filósofo con el fulgor propio de la del escritor de literatura de género, en un ejercicio narrativo de equilibrio complejo que sabe en última instancia a reto autoimpuesto, a reto por otro lado más que superado.
La novela parte de un presupuesto clásico cercano al McGuffin, no por ello menos inquietante: cuatro personajes atípicos y aparentemente desconectados entre sí descritos como una anciana fibrosa, un costurero chino, una joven andrógina y un perro lobero irlandés, encerrados todos ellos en una extraña habitación en la que yace boca abajo un cadáver bien vestido sin aparentes muestras de violencia física. Los personajes, que parecen como caídos de un viejo óleo de la pared, no interactúan, apenas se mueven, se dedican a observar-velar el cadáver. Una voz, que no se hará corpórea (y doliente) hasta la página 106, momento en el que irrumpe gracias a la sorpresiva inclusión en el texto de una primera persona del singular, irá describiendo minuciosamente la estancia, sepultada en cierto horror vacui, y en dicho proceso de triturado de la realidad objetual le será dado al lector un exceso tal de información que volverá mágicamente fascinante su lectura-digestión. En Ciencias ocultas se describen de hecho, internamente, los problemas que puede llegar a tener el lector a la hora de procesar tanta descripción. Se expresa por tanto en la novela la frustración que supone el comprender que el análisis duro tiene sus límites, que los enigmas que se busca resolver no se están dejando ordenar, pues el caos se cuela siempre allá donde pueda, que las ciencias que se intentan aquí aplicar, las de la razón, no dan abasto, ya que debajo de cada crimen subyace algo que es más que la suma de las partes, algo que sujeta los actos y las voluntades y les da forma. Tan solo descifrando «el éter del asunto» (importante concepto este) podría llegar a alcanzarse el sentido de todo, parece plantear Wilson en su novela, que termina no obstante mostrándonos que el afán de descifrar es en sí un mecanismo más de la razón, sin que por ello sea menos razonable el hecho de no encontrar una «respuesta».
En el órdago literario que supone construir toda una novela sobre la base de la fría descripción de una serie de objetos hay por otro lado una incongruencia consciente que vendría a poner de manifiesto el hecho de que al destacar todo lo que rodea el espacio narrativo en el que transcurre la historia lo único que se consigue es anular la posibilidad de extrapolar algo auténtico o al menos trascendente de ella, pues absolutamente todo es lo mismo que absolutamente nada, extraviándose por el camino el objetivo de ordenar la anarquía que aparentemente puebla el texto. Wilson plantea así en Ciencias ocultas un juego metaliterario en cierta medida tautológico. Consciente de ello, el autor nos desliza la maravillosa historia de aquellos contabilistas miembros de una secta que «rechazaban la esotería barata de la numerología y hacían énfasis en el rigor de los números», siendo «en aquellas funciones pragmáticas, aburridas y tediosas, casi inanes de los números, que se hacía manifiesto lo místico, y no en la pedantería expresada en incienso y panderos». Para Wilson, aquello que no es cifra se comportaría así «como un virus en las matemáticas del asunto», como se llega a leer en uno de los papeles ajados que se encuentran en la habitación descrita.
Habrá con todo quien piense, y estará en su derecho a hacerlo, que nada «ocurre» en Ciencias ocultas, que esta carece de trama y que por más que uno ponga de su parte las piezas narrativas con las que se puede jugar no dan para completar el indudable puzle que se propone. Fijémonos entonces en el muerto, que no deja de hacer nada ni hace nada en toda la novela. El muerto no es un agente activo, no cambia, pero en el fondo sí que lo está haciendo aunque no a simple vista. Wilson se preocupa así de contarnos cómo sus fibras empiezan poco a poco a atiesarse, cómo sus líquidos se acumulan en las pequeñas cuencas invisibles de su organismo, cómo su sangre se drena y se coagula, cómo su tez empalidece más y más, y las pupilas se dilatan… ¿Qué más acción puede generar uno que al morirse?, parece plantearnos el autor. Ocurre igual con los demás personajes que sin hablar se estudian constantemente entre sí como si estuviesen desesperados por acceder a la subjetividad secreta del otro, como si en un instante fugaz cuestionaran todo incluida la posibilidad de que sus propias subjetividades fuesen ajenas a ellos mismos, alienados del mero tejido de la existencia, perplejos ante el espacio y el tiempo, eyectados del éter de las cosas (de nuevo el éter), aquella sustancia que hasta ese momento les era invisible, aunque no para los lectores, al menos a partir de que la voz narradora se encarne brevemente para contarnos una trágica historia personal, trauma fundacional (o no) de los hechos acaecidos en las páginas de esta insólita novela.
Ciencias ocultas termina en consecuencia conteniendo un misterio «real» solo que únicamente resoluble desde percepciones metaliterarias, pues en el texto las pistas no albergan nunca la verdad, los lenguajes se confunden, las máquinas y los números y las ideas intoxican nuestras mentes, y aunque al juego propuesto se juegue disfrazado de seriedad, de virtud, de coherencia y lucidez, en realidad nadie verá nada, nadie comprenderá nada, todos dentro del texto palparemos ciegos en la oscuridad, tratando a duras penas de iluminar nuestros caminos con pobres faroles de tizne y petróleo, lanzando sombras y penumbras mientras creemos que proyectamos luz sobre lo que ha ocurrido o dejado de ocurrir en aquella imposible habitación, a la que solo puede entrarse con una llave en propiedad de ese sorprendente geniecillo llamado Mike Wilson, siendo esa también la llave que permitirá acceder en su día a las otras claves ocultas a plena luz sobre las que se ha construido esta misma reseña.
Adelanto:
En REVISTA PENULTIMA
Bases de las ciencias ocultas. Estas son tres.
Primero. Las leyendas y doctrinas arcaicas, así como los mitos, bajo cuyas formas simbólicas
y esotéricas se encubre una verdad solo al alcance de los iniciados.
Segundo. Las tradiciones antiquísimas de la magia.
Tercero. Los modernos fenómenos del hipnotismo, magnetismo, espiritismo y radioactividad.
Roberto Arlt
En la habitación grande, la que tiene una biblioteca, una chimenea de fierro negro y una alfombra oriental, hay dos mujeres, un hombre y un lobero irlandés. Son cuatro y a sus pies, y patas, hay un cadáver fresco, tendido bocabajo sobre la alfombra. No sangra, no hay herida visible. Rodean al muerto, las miradas esquinadas. Nadie se mueve de ahí. Hay culpa. Uno de los cuatro sabe, quizá la anciana fibrosa, o el costurero chino, o la joven andrógina o el perro irlandés. La habitación tiene un cielo abovedado, un ventanal amplio que da a la calle, los vidrios están divididos en paneles, entra una luz agradable, da la sensación de que afuera está fresco, rayos solares dejan ver las partículas de polvo que flotan en el aire de la habitación, brillan y danzan lentas, las cosas están quietas, tranquilas y silentes. El piso es de parquet, tablas largas y oscuras, algunas sueltas, pero no suenan, solo se nota al pisarlas y sentir cómo se hunden un poco bajo el peso del pie. Sobre ellas descansa la alfombra oriental de tintes dorados y rojos, la sección que está cerca de la ventana está desteñida, pálida, tiene su propio encanto. En esta parte desteñida se configura el muerto, su pose pareciera no ser natural, las extremidades dobladas como de muerto calcado en tiza. El adorno central de la alfombra es geométrico y se expande en un patrón radial, en las orillas una franja floral enmarca la geometría. El hilo es fino, quizá alguna vez fue más tupido pero con los años el roce continuo de las pisadas redujo el espesor. En una orilla particular, la que está más cerca de la entrada de la habitación, se nota más el desgaste, el borde entero de esa sección de la alfombra está deshilachado. Hace tiempo que no se mantiene ni se limpia. El descuido se nota cuando uno arrastra la suela del zapato y se alza una polvareda o cuando uno pisa una de las tablas sueltas que están debajo y el movimiento catapulta polvo al aire. La alfombra exhibe algunos remiendos antiguos, cicatrices de hace muchas décadas, pero no hay costuras recientes. Debajo de la ventana hay una mesita de arrimo. Es de madera oscura, sobre ella hay una lámpara simple, con una pantalla de género color marfil. La lámpara es de bronce liso, alta y delgada, la corona una ampolleta extinguida. La base es ovalada, también de bronce, tiene un relieve, diseño arabesco, frutos, lianas, flores, nueces, higos y pequeños pájaros. La parte inferior de la base es amortiguada por un óvalo de terciopelo mostaza. El arrimo es de cerezo, el tablero es liso con taraceas de nácar en forma de rombos que cruzan el largo de la superficie. Una de las taraceas ha desaparecido, alguien la ha quitado, en su lugar queda un hueco en forma de rombo. La falta es reciente, no hay polvo en el fondo del relieve. A la izquierda de la lámpara hay un florero delgado de porcelana china. Tiene una base amplia y una trompa lisa que se abre en una copa acampanada, rematada por un anillo dorado que recorre el borde de la porcelana. La superficie glaseada es blanca con aves pintadas, el trazo es delicado, colores suaves, celestes y rosados. Entre la base y la trompa se conectan las asas, una de cada lado, son delgadas y curvas. Contiene flores, cinco claveles blancos con orillas rojas, idénticos todos. Entre ellos se acomodan racimos etéreos de gypsophila, sus diminutas flores blancas parecen flotar en el aire entre los claveles como si fuesen pequeñas abejas albinas que tiemblan ante la más mínima vibración. El aroma de las flores se siente desde el otro lado de la habitación. El sol que entra por los cristales del ventanal lanza una luz cuadriculada sobre las flores, el florero, la mesa de arrimo, parte de la alfombra, la pantorrilla de la anciana fibrosa, el lomo del lobero irlandés y ambas piernas del cadáver tendido entre los cuatro. El brillo cuadriculado no alcanza a manchar al costurero chino ni a la joven andrógina. Ella se ocupa en frotar una ceniza negra entre su pulgar izquierdo y el índice. Se mira con el lobero. El costurero chino se rasca la papada con la uña larga del meñique. En el costado derecho de la mesa de arrimo, junto al florero de porcelana china y la lámpara de bronce, hay un bol de cristal blanco de corte diamante biselado, tiene una tapa de cristal redondeada, también con corte diamante. Ambas piezas, bol y tapa, se unen para formar una manzana de cristal. En la cima de la tapa, en lugar de un tallo, hay un pequeño obelisco transparente que emerge de un adorno cristalino con la forma de una flor de lis. La base del bol es sostenida por cuatro patas curvas hechas de plata esterlina. La plata está opaca y amarillenta, sin lustre. Al pie de cada pata se adhiere una pequeña esfera de cristal, salvo a una. A esa le falta la bolita, esto hace que la manzana de vidrio se incline levemente hacia la izquierda, hacia la lámpara de bronce. Adentro del bol hay cuatro dátiles. Se ven maduros y dulces. Brillan y son pegajosos. El dátil que está en la cima pareciera estar mascado. El ventanal se alza del piso casi cuatro metros hasta el cielo abovedado de la habitación. Es amplio y batiente, mide dos metros de lado a lado, y está dividido en paneles cuadrados, cada cristal se enmarca entre listones delgados de hierro y plomo que cruzan el ventanal en líneas perpendiculares. Las tres filas superiores de cristales, próximas al cielo, son vitrales de tinte verde olivo. Uno de los vitrales, en el rincón superior derecho, está resquebrajado, pero íntegro, no le falta ni una astilla, tampoco ha sido perforado. En la cima del ventanal se extiende una caja ancha de la que cuelga el cortinaje. La caja es de palo de rosa y sirve para ocultar la vara a la que se ciñen las cortinas. En la superficie exterior de la caja se exhiben tres paneles de cerámica carmesí al estilo oriental, con ornamentaciones típicas del sudeste de Asia pintadas en azul cobalto y dorado. El ventanal está encortinado por pliegues de seda verde cartujo y géneros dorados con flecos negros. Las telas fluyen por los costados de los listones laterales y están ceñidas a la altura de la mesita de arrimo por cordeles plateados con borlas negras. Los cordeles se sujetan a unas clavijas con gancho fijadas a la pared. Las cortinas casi llegan hasta el piso, se detienen a unos cinco centímetros de las tablas, a la altura del zócalo. El zócalo es de madera estucada y está moldeado a la manera victoriana, blanco y biselado, termina con un pie redondeado que conecta el muro al piso. La franja recorre las cuatro paredes de la habitación. Cerca de la puerta de entrada hay una sección de estuco que está pulverizada. También, en ese lugar, hay unas lenguas de hollín negro que manchan la pared desde el zócalo hasta la altura de la moldura guardasillas como si ahí mismo se hubiese producido una pequeña combustión contenida. En la base de la mancha el papel tapiz está crispado, retraído de la pared, abriéndose por la mitad en bucles simétricos, desnudando unos veinte centímetros de muro. La moldura guardasillas, en paralelo al zócalo, rodea la mayor parte la habitación, y recorre tres de las cuatro paredes, interrumpida solamente por el marco de la puerta, los anaqueles de la biblioteca y el marco del ventanal. La pared occidental es la excepción, aquel costado está cubierto por un panelado de cerezo que aloja el nicho de la chimenea. Al igual que el zócalo, la moldura es de madera blanca, biselada en la franja superior e inferior, dejando así un relieve convexo y redondeado en la franja central. Los marcos de la puerta y del ventanal se conforman al estilo del zócalo y de la moldura guardasillas. Diseño simple, madera blanca, y dos líneas de relieve biselado que recorren los costados de las aberturas. Tanto la ventana como la puerta de la habitación exhiben dinteles de ébano. La madera negra brilla en contraste con los listones blancos de los marcos. Los bloques de ébano son rectángulos gruesos y densos, trabajados a mano. En las superficies expuestas de los dinteles se pueden distinguir las marcas de 16 las herramientas dejadas por los carpinteros. Una que otra estría carmesí atraviesa el grano de la madera haciendo que el negro se vea aún más oscuro. El dintel que descansa sobre el ventanal está semioculto por la caja de cortinaje, mientras que el dintel sobre la puerta se exhibe en su plenitud. En el extremo derecho del ébano, apenas visible, hay una forma geométrica tallada en la superficie, pareciera ser el boceto de una constelación, cincelada a mano y con prisa. A simple vista las marcas parecen rasguños, pero de cerca se pueden distinguir las líneas y puntos de un mapa estelar, incluyendo los trazos elípticos de órbitas desconocidas. En total se representan ocho planetas o astros, o una combinación de ambas cosas. En las orillas del boceto hay símbolos, cifras y lo que parecen ser runas de algún tipo. Más arriba, uniendo las paredes con el cielo abovedado, está la última moldura. Es de yeso, está dividida en tres secciones, con friso, geison y cornisa. El friso exhibe un bajorrelieve de labor meticulosa que representa formas tentaculares, semejan las extremidades de un kraken o de algún otro leviatán de origen incierto. En cada rincón de la cornisa, en la unión de paredes, hay un adorno con la forma de un bucle enrollado en cuyo centro se representa un ojo sin párpado. Los adornos están configurados en los cuatro rincones de la habitación de tal manera que cada ojo pareciera mirar en diagonal a su contraparte en el otro extremo de la pieza. Las miradas trazan una equis imaginaria que cruza el cielo de la habitación.
Fotografía de Mike Wilson de Tania Selaive
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Mike Wilson | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Como un virus en las matemáticas del asunto
Mike Wilson. "Ciencias ocultas".
Firmamento. (2021). 132 páginas
Por Fran G. Matute
Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, abril 2022