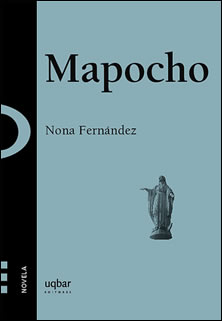
Mapocho de Nona Fernández: herida y palabra callada
Lenka Guaquiante Blaskovic
I Cuerpos heridos: expresión alterna del trauma
Mapocho, como ya ha observado la crítica, es una novela que pone en entredicho el carácter totalizador de los discursos históricos. Existe una Historia, con mayúscula, que ha construido —fabricado— aquello que entendemos por “identidad nacional”. Es la historia que hemos escuchado en nuestros colegios, que compartimos como un referente común y que, en definitiva, forma parte de un inconsciente colectivo al que recurrimos cada vez que es necesario trazar la línea identitaria de “lo chileno”. Mapocho trabaja con la construcción de ese discurso y lo devela parcial, ficticio y homogenizador. Toma sus íconos y los desarticula, resignifica o, simple y llanamente, aniquila. No se trata, por supuesto, de negar que haya existido una historia empírica, sino de cuestionar una escritura que, por más que intente borrarlo, tiene un autor y unos condicionamientos que la configuran desde su formación misma.
El punto de partida de la novela es, justamente, una experiencia que se resiste a formar parte de la Historia: el trauma. Ciertos acontecimientos no coinciden con los lineamientos generales de la oficialidad histórica, pero, más allá de eso, su propia naturaleza, terrible, inenarrable, se niega a traducirse a lenguaje. A veces la memoria —ya no entendida como historia colectiva y fundacional, sino como marca individual en el recuerdo— produce un significante que da cuenta de algo, que interroga, pero que no enuncia exactamente y, por ende, no busca aclarar nada. Esta marca, en Mapocho, aparece en el cuerpo. Las cosas pasan y afectan a cuerpos, dejan marcas en ellos, los dañan, los hieren. La experiencia histórica que concibe la novela no se ha constituido como tal simplemente porque de ella se pueda tener recuerdo; tampoco porque en parte se haya registrado en el discurso histórico. Por sobre todo, la experiencia ha ocurrido sobre los cuerpos. El cuerpo funciona, por ende, como un espacio que promueve un acto de memoria: aun cuando no exista un discurso que aclare lo ocurrido, no se puede negar que algo ocurrió sobre un cuerpo dañado. Una herida supone una causa, espera la indagación de un porqué. La herida es la superficie de una experiencia, es su evidencia.
La presencia de la herida en el cuerpo determina que este sea percibido como un espacio de dolor. Algunos personajes tienen también una dimensión erótica, pero incluso la experiencia sexual en Mapocho está teñida de dolor. Elaine Scarry observa  cómo esta experiencia de dolor se niega a ser comunicada, entablando una particular relación con el lenguaje: “el dolor físico no se resiste al lenguaje simplemente, sino que activamente lo destruye, provocando un inmediato retroceso a un estado anterior al lenguaje, a los sonidos y llantos que un ser humano hace antes de adquirir el lenguaje”(1) (Scarry, 4). Los personajes de la novela viven esta dificultad de relacionarse con el lenguaje por medio de prolongados silencios. Nadie elabora un discurso de queja ni intenta dar una explicación coherente a su dolor. Las réplicas no pasan de gemidos, aullidos, balbuceos de “palabras ininteligibles” (Fernández, 27) y la evidencia dada por el estado de sus propios cuerpos. Los personajes, de hecho, se dedican básicamente a aparecer. Sus cuerpos heridos hablan por ellos, dando cuenta de la violencia de un accidente, de un secreto difícil de guardar, de una opresión. Ante la ausencia de un signo lingüístico la herida misma deviene signo, en cuanto remite a un dolor prácticamente inexpresable en otros términos.
cómo esta experiencia de dolor se niega a ser comunicada, entablando una particular relación con el lenguaje: “el dolor físico no se resiste al lenguaje simplemente, sino que activamente lo destruye, provocando un inmediato retroceso a un estado anterior al lenguaje, a los sonidos y llantos que un ser humano hace antes de adquirir el lenguaje”(1) (Scarry, 4). Los personajes de la novela viven esta dificultad de relacionarse con el lenguaje por medio de prolongados silencios. Nadie elabora un discurso de queja ni intenta dar una explicación coherente a su dolor. Las réplicas no pasan de gemidos, aullidos, balbuceos de “palabras ininteligibles” (Fernández, 27) y la evidencia dada por el estado de sus propios cuerpos. Los personajes, de hecho, se dedican básicamente a aparecer. Sus cuerpos heridos hablan por ellos, dando cuenta de la violencia de un accidente, de un secreto difícil de guardar, de una opresión. Ante la ausencia de un signo lingüístico la herida misma deviene signo, en cuanto remite a un dolor prácticamente inexpresable en otros términos.
El cuerpo, entonces, ocupa un lugar análogo al del lenguaje. Él es, en sí mismo, signo. Pero, a diferencia del signo lingüístico, no es decodificable en un mensaje transparente, como podría serlo la Historia. El cuerpo–signo existe, comunica, pero a un nivel que podríamos llamar prelingüístico. La insistencia de la novela en expresar lo indecible en los cuerpos es una manera de solucionar la llamada memoria traumática. Cathy Caruth lo señala: “en su definición más general, el trauma describe una experiencia abrumadora de eventos súbitos o catastróficos cuya respuesta ocurre a menudo con retardo y conlleva la aparición repetitiva e incontrolada de alucinaciones y otros fenómenos intrusivos” (11)(2). Mapocho presenta un escenario en que los muertos que no pasaron a la historia constantemente deambulan mudos, dando cuenta del secreto, haciendo patente la realidad de lo no dicho. El secreto tiene esta materialidad difusa, que no habla exactamente, pero que, desde el silencio, marca su presencia: “esa zona obscura le otorga realidad; pone de manifiesto, de manera elocuente aunque muda, la existencia de una verdad” (Elgueta, 35).
Los cuerpos de los personajes, y especialmente las mujeres, encarnan claramente la presencia del trauma. La manifestación de la herida en el caso de la Rucia es la consecuencia del choque automovilístico que le costó la vida, un evento traumático. Se trata de una herida sangrante y dolorosa que se mantiene en su cuerpo muerto y que no deja de atormentarla: “no es verdad que los muertos no sientan. Yo podría enumerar cada una de las cosas que esta carne en descomposición sigue percibiendo” (Fernández, 13-14). El choque se instaura como una experiencia común a la Rucia y al Indio que funciona como el origen del dolor (físico), un acontecimiento alrededor del cual hay una serie de explicaciones no dadas: no saben exactamente cómo llegaron a la casa, por qué la madre no está con ellos, quién la cremó, cómo fue que se separaron, etc. La Rucia se define, desde la primera página de la novela, como un cuerpo herido que flota sobre el río Mapocho: “gaviotas despistadas siguen mi ruta y se estacionan a mis pies escarbando mis zapatos rotos, picoteándome los dedos, las uñas cochinas. En la ribera un borracho lanza una botella vacía que se hace pedazos al topar conmigo. Vidrios me llegan a la cara, un hilo de sangre corre por mi frente” (13). Su cuerpo está lleno de cicatrices que actúan como testimonio de la experiencia del choque: “el rostro de la Rucia es un mapa del accidente en el que murió” (150).
Lo característico de los cuerpos en Mapocho es que la marca está siempre constituida por una herida abierta, imposibilitada de cicatrizar. La sangre deviene, así, sucedánea de la palabra no dicha. A mayor verbalización, por ende, mayor cicatrización. La Rucia limpia sus heridas de los vidrios que tiene incrustados, supera etapas de mejoría, como consecuencia de alcanzar un recuerdo consciente y verbal: “una astilla de vidrio ha vuelto a escaparse de su cabeza. Por la frente un hilo de sangre le corre suave para saltarle a la mejilla y ahí escurrirse líquido y rojo hasta el cuello. Una astilla afuera, un recuerdo nuevo” (200). Cada vidrio afuera representa un nuevo paso en la elaboración de un recuerdo coherente. La palabra, de este modo, siempre es un elemento de curación.
Richard Sennet señala que el dolor es un estado particular del cuerpo que posibilita la conciencia de la alteridad(3). El individualismo que promueve la vida moderna, sustentado en la insensibilidad del cuerpo y la negación del dolor como parte de la vida social, se ve desarmado por la experiencia del sujeto que sufre. El cuerpo limitado por su dolor, paradójicamente, alcanza la libertad anhelada por el hombre moderno: “la libertad que estimula el cuerpo lo hace aceptando la impureza, la dificultad y la obstrucción como parte de la propia experiencia de la libertad” (Sennet, 331). El ideal de limpieza y homogenización es claro a lo largo de la novela. Mapocho describe cómo a nivel oficial se intenta suprimir el dolor y omitir la muerte. Con ello se hace eco de lo que observa Sennet: “toda sociedad necesita fuertes sanciones morales para que la gente tolere, y no digamos ya experimente de manera positiva, la dualidad, la insuficiencia y la alteridad” (399). La iniciativa por comprender y aceptar la existencia de los otros aparece en Mapocho sin un discurso, meramente como un acto enmarcado en el dolor sin palabras. Es así que la Rucia y el Indio se encuentran. Los dos personajes —cuyos nombres metaforizan el prototipo de la alteridad que conforma a la sociedad chilena— se completan mutuamente, en un acto circundado por un profundo dolor: “Sus lágrimas se mezclan con las de la Rucia, se amalgaman con el sudor, con la saliva, con la mugre. Heridas sobre heridas, corte sobre corte” (Fernández, 209)
II Topografías marcadas: la ciudad y el barrio como cuerpos de la memoria
El silencio, además de materializarse en el cuerpo biológico, tiene su modo de manifestación en la herida infligida al espacio, un cuerpo urbano. Espacios cerrados y abiertos presentan rajaduras, grietas, heridas.
El espacio urbano, como tal, se ha concebido clásicamente como un lugar para que vivan y transiten los cuerpos. Ahora bien, más allá de la evidente relación entre urbanidad y corporalidad, puede sostenerse que la ciudad no solo tiene en cuenta a los sujetos, sino que se proyecta siguiendo la imagen de ella misma como un cuerpo. La ciudad moderna, observa Sennet, sigue este principio al intentar “crear una ciudad saludable a partir del modelo del cuerpo sano” (369). La ciudad de Mapocho se inscribe en esta línea y recrea, literariamente, la concepción de Santiago como un cuerpo que aspira a la sanidad y a la limpieza, pero que no puede escapar de sus residuos. Este hecho tiene una dimensión histórica: la ciudad se construye desechando recuerdos sucios, una manera espaciotemporal de entender el silencio. Sin embargo, la ciudad —como el cuerpo biológico— no tiene las condiciones para renegar de su pasado. Una ciudad silenciosa tiene como precio necesario el cargar con sus muertos, con sus fracasos históricos.
El espacio más vago en el que se sitúan los personajes de Mapocho es Chile, ese concepto de país que, recordado apenas, se ve envuelto en las pesadillas de la madre y su obsesión por eliminarlo de la memoria propia y de la de sus hijos. El país, bajo el criterio aprendido de la madre y con una mirada hecha desde la estadía en Europa, se ve como un lugar excéntrico y desprestigiado: “Chile, el culo del mundo” (Fernández, 15). En los personajes no se perciben rasgos de pertenencia ni de identificación afectiva. Entre ellos y el país se desarrolla una unión casi impuesta, que no los remite a una tradición, sino que determina la memoria / condenación que pesa sobre ellos, como sobre sus demás habitantes. Para la Rucia es simplemente “esta ciudad en la que se supone que nací” (24); su relación con Chile es la de la maldición: “Nací maldita” (13).
El viaje de la Rucia y el Indio responde, más que a una suerte de idea de retorno al origen tras la muerte de la madre, a la necesidad: necesidad del Indio de saber una verdad que se le niega, necesidad de la Rucia de estar con su hermano que se le oculta. Ambos proyectos, con el transcurso de la novela, se ven frustrados por una suerte que ellos no esperaban encontrar. La sentencia del padre que reza que “la muerte es mentira” (115) ejerce un poder ilimitado en la ciudad, en el barrio de la infancia. Chile, como país que opta por el olvido, debe cargar con la consecuencia de esa opción: la inevitabilidad del recuerdo recurrente. Los hermanos, como seres sin pasado, envueltos en los silencios ajenos, deben asumir ese destino que les cae encima.
Por otro lado, aunque las motivaciones para viajar en ambos son diferentes, en los dos casos la vuelta a Chile es un medio, nunca el fin idílico de encontrar la casa perdida. Esto determina el hecho de que todo el espacio sea meramente un lugar de tránsito, que les niega una acogida —que en todo caso ellos no buscan— y que se vuelve un marco para que los individuos deambulen solos, incompletos. La Rucia es una persona anónima, desarraigada, que más allá de sus ganas de ver al Indio poco interés tiene en ese pasado que la persigue. Básicamente, como ocurre también con su hermano y con su padre, la Rucia está sola. El contacto humano que tiene en Santiago es muy escaso y, salvo en el caso de su contacto con la abuela, siempre ocurre en el anonimato: encuentros entre desconocidos. Incluso cuando se tropieza con su padre en el cementerio y luego en la casa de él, ninguno de los dos viola la condición básica del trato entre desconocidos. La ciudad de Mapocho no ofrece instancias de encuentro, de familiaridad. De este modo se atenta contra la conciencia de lo colectivo y se vuelca toda la atención sobre la propia individualidad, dos características que Sennet había mencionado respecto de la ciudad moderna(4).
El concepto de Chile que circula en la novela no es únicamente el que perciben la madre, la Rucia y el Indio. Además del Chile hostil, del desarraigo, está el Chile que inventa el padre, un historiador al servicio del gobierno, y toda la relevancia que cobra el discurso histórico en la comprensión del país como una nación. Primeramente, el Chile de la historia está marcado por el progreso y la honorabilidad: Fausto construye un país heroico. Sin embargo, el rumor del pueblo recuerda un país menos dogmático y más popular, la visión justamente opuesta a la que se da en el presente de la narración. La novela alegoriza esa segunda versión de la historia en la figura de una casa que finalmente coincide con la casa de la familia de Fausto: “dicen que Chile era una casa vieja, larga y flaca como una culebra, con un pasillo lleno de puertas abiertas por donde la gente se paseaba entre todas las piezas” (154). Esa imagen de tranquila convivencia se ve reforzada por el clima de libertad y diversidad que sugiere la casa: “olía a empanada y a chicha”, “cada cual tenía su lugar en la casa” (154). La relación trazada entre país y casa es trasladada por la novela a la ciudadanía, que es entendida bajo la imagen alegórica de una familia. Esta instancia pretérita e idealizada acepta la presencia de la alteridad y aun así vive en paz. Claramente el clima hogareño que se pretende con esas comparaciones no corresponde al espacio que enmarca el tiempo de la fábula, ruinoso y poblado de fantasmas. Entre ambas instancias está el periodo de limpieza, promovido por uno de los “padres de turno” (155) de la casa: “dicen que el Coronel era un maniático del orden y la limpieza” (156). Su “misión higiénica” (156) dio por resultado el término de la tolerancia al interior de la casa y la desaparición de “algunos hijos” (157). El terror y el silencio que trajo este sistema consigo determinaron el deterioro (oculto) del país y, metafóricamente, de la casa. Lo que no se dijo sobre la historia de Chile —más que sobre este episodio anecdótico del Coronel que limpia— perdura como memoria inscrita en los espacios de la nación.
La casa, como los cuerpos de los personajes, está herida. Su aspecto envejecido da cuenta del tiempo transcurrido y del abandono, la grieta que la atraviesa testifica el pasado doloroso del que nadie habló: “a ratos la grieta que parte la casa en dos cruje. Parece un quejido” (222). En medio de un barrio que se niega a hacer memoria, la casa perdura como un pedazo de otro tiempo que no ha sido superado. Las construcciones nuevas funcionan como la voluntad de olvidar, la casa, en cambio, como una prueba de la insistencia del recuerdo.
La casa se cae. La Rucia se detiene frente a ella. Mira los escalones rojos, ahora sucios y quebrados, en los que su padre alguna vez hizo magia. Las paredes de barro desarmándose, volviéndose polvo y volando por el aire. [...] Única entre tanta construcción nueva, a punto de ser aplastada, chata y pequeña, desbaratándose de a poco en el rincón más bajo y oscuro de ese barrio que ya no es el mismo. Una grieta la divide desde su base hasta el techo, una herida abierta como las que ella misma aún lleva después del accidente. Es una grieta gruesa, desde su interior sale maleza y musgo. (30)
Como parte de la alegoría del país, la casa es también un espacio de memoria nacional alternativa. Sus paredes se hacen cargo de todo lo que el discurso histórico dejó de lado. Los murales pintados por el Indio recrean momentos que la familia no resolvió y sucesos que no quedaron registrados por la historia nacional. Al inscribir estos fragmentos de memoria en la infraestructura de la casa se la transforma en un monumento a lo silenciado por la colectividad: las agresiones contra los mapuches, las víctimas mudas del crecimiento de la nación, las víctimas de un incendio ocurrido en el barrio. Cada puerta que se abre en el pasillo ratifica la existencia de una realidad no dicha. “Primera puerta. Lado derecho. […] Desde uno de los muros un grupo de indígenas la mira. […] Cuarta puerta. Lado izquierdo. Un grupo de hombres trabajan encadenados. Están medio desnudos y lucen heridas y moretones en sus torsos. […] Todos los quemados han encontrado su espacio en esos muros” (212-214).
Lo que enuncian los murales logra una entrada al universo simbólico, sin que esto sea alcanzar un estatus de lenguaje. Se trata de una manera menos transparente de comunicación, que no anula el silencio como tal, pero que tampoco lo reafirma. Se suprime, de esta manera, la total intraducibilidad del dolor de lo traumático, sin que la experiencia se transforme en un objeto simple y llanamente intercambiable. Mapocho sitúa al arte como la instancia en que lo irresuelto y la voluntad de comunicar pueden encontrarse. Y en este sentido, el arte logra una primera superación de la herida, que establecía una comunicación involuntaria y caótica.
Los desechos —históricos (ficticios), lingüísticos, simbólicos— de los que se forma la novela se inscriben en los muros, con lo que la casa termina convirtiéndose en basura(5).
En eso se ha convertido nuestra casa.
Un rompecabezas desarmado, piezas que ni los vagabundos quieren recoger.
Pronto vendrá algún camión del municipio y barrerá con ella y mis frescos desintegrados. Mi pobre intento por entender y recuperar lo que pasó al vertedero de Santiago. Todos los escombros al pozo ciego, al hoyo negro donde luego serán sellados y enterrados. (237-238)
El estado de destrucción en que termina la casa tiene estrecha relación con uno de los núcleos semánticos más relevantes de la novela: la higiene. Por limpieza se desecha y se calla. Como espacio significante de la herida del trauma, la construcción se 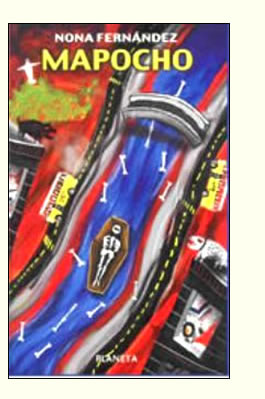 resiente, y se mimetiza con la basura que porta. Reducirse a desecho es pasar a formar parte de aquello que la oficialidad no reconoce como integrante del pasado, es suprimirse como lugar reconocible y evidente. Ahora bien, dadas las características que tiene lo desechado / omitido en Mapocho, ni la ciudad ni el recuerdo podrán librarse de la casa y de lo retratado en sus murallas. Su construcción, como su caída, están condenadas al eterno retorno que envuelve al barrio, una muestra de la insistencia con que las imágenes traumáticas se repiten. “No hay salida. Todo gira en este Barrio. Un carrusel dando vuelta sobre sí mismo. Cuando crees que todo ha terminado, la vuelta comienza otra vez” (121).
resiente, y se mimetiza con la basura que porta. Reducirse a desecho es pasar a formar parte de aquello que la oficialidad no reconoce como integrante del pasado, es suprimirse como lugar reconocible y evidente. Ahora bien, dadas las características que tiene lo desechado / omitido en Mapocho, ni la ciudad ni el recuerdo podrán librarse de la casa y de lo retratado en sus murallas. Su construcción, como su caída, están condenadas al eterno retorno que envuelve al barrio, una muestra de la insistencia con que las imágenes traumáticas se repiten. “No hay salida. Todo gira en este Barrio. Un carrusel dando vuelta sobre sí mismo. Cuando crees que todo ha terminado, la vuelta comienza otra vez” (121).
Más patente aun que en la casa de la Chimba, la ciudad de Santiago es el espacio primordial de la memoria traumática. La novela se encarga de evidenciar los silencios que intervinieron en la construcción de la historia: esas omisiones desembocan en el río Mapocho y lo transforman en herida abierta, espacio de memoria que recoge la basura de la ciudad y de la historia: “abajo las aguas corren sucias. Botellas, troncos, latas” (116). “Dicen que los muertos todavía gimen. Dicen que nunca dejarán de hacerlo. Flotarán en el río y aullarán tan fuerte como puedan” (86). El río en la novela muestra sus aguas rojas, cargando con los muertos sin tumba. El óleo pintado por el Indio recoge esta visión de Santiago: “es un río colorado. La Rucia mira hacia abajo y ve que entremedio de sus pies navegan cuerpos muertos” (213).
La ciudad de la novela se caracteriza por descargar sus inmundicias en el río. En esa operación se revela la memoria, se revela la identidad(6). Esta idea de un sector urbano que se levanta sobre su propia basura no es exclusiva de la literatura, sino que está fuertemente arraigada en la constitución moderna de la vida citadina. El principio detrás de este proyecto radica nuevamente en el tema de la limpieza. Mapocho construye una ciudad que se levanta, desde sus inicios, como un espacio doble, que tiene una verdad “sucia” escondida y una máscara “limpia” que la recubre. Desde su fundación, su carácter de espacio falso se ve acentuado por la novela: “una copia, un armado hecho con los trozos sueltos que la memoria del conquistador guardaba. Un remedo extraño donde indios visten ropas de seda y rezan a vírgenes blancas. Una fotocopia desteñida, hecha con un papel de calco importado, una imitación inventada por la cabeza de Valdivia” (44). Es esta una ciudad que se pretende blanca, española, en virtud de su ocultamiento del indio, entendido este como residuo sucio de la sociedad —al fin y al cabo la alteridad—. Así como se impone una cultura “decente”, se impone un ideal de limpieza que domina la superficie urbana. Este determina el crecimiento constante y, como su última y necesaria consecuencia, la mala memoria. La construcción del puente de Cal y Canto en la narración de Nona Fernández tuvo por objeto el mejoramiento de la ciudad, su modernización, pero tuvo por contrapartida la obligatoriedad del olvido frente al sufrimiento involucrado.
El basural, como elemento característico de esta ciudad que reniega de su naturaleza sucia, está presente en la novela. Es un lugar marcado por la tragedia, que recibe aquello que se quiere desechar. En él están los fragmentos que no se asumen como “dignos” pero que están cargados de memoria:
Es ahí donde llegan todos los despojos de la ciudad. […] Huellas de sucesos pasados. A diario cada hogar los va juntando. Reúne sus desperdicios, los platos rotos, los trapos sucios, y un par de veces por semana los deja en una bolsa de plástico negro en la puerta de salida. Un camión aparece muy temprano recogiendo la mugre y así, a la mañana siguiente, como por arte de magia, todo vuelve a verse limpio. La basura y toda su historia es trasladada tan lejos como es posible. El vertedero la acoge dándole un espacio y allí se queda, abandonada y triste, lejos del hogar que la generó. Sola. Guacha. (217)
La basura tiene un lugar dentro del esquema urbano. Sin embargo, ese lugar se oculta, análogo a lo que no tiene un discurso. “Se les entierra bajo gruesas capas de relleno como se hace con los muertos”, “se les reduce y cuando ya están bien controlados, se diseña un buen paisaje para instalar encima. Algo que ayude a borrar su imagen cochina. Un centro comercial, una torre de espejos, un parque, una plaza de juegos para los niños del sector” (218). Dentro de su constitución misma, como señala Sennet, la ciudad contempla espacios para esconder lo que atenta contra su máscara de higiene.
De manera más velada, la ciudad también destina áreas para las labores reprochables, poco limpias. La Chimba(7) es definida como ese lugar que, aunque la novela describe como “un lugar con pinta de Cielo” (79), está constituido como el patio de atrás de Santiago. En su territorio la novela sitúa el cementerio, la Estación Mapocho —“la hermana chica de la Estación Central” (125)—, la Vega Central y el reverso del cerro San Cristóbal. Este último resulta particularmente importante, pues define su posición de subalternidad frente al Santiago que se ubica al sur del río. La dirección en que mira la Virgen es decisiva para definir al barrio como lo que se ubica mirando su envés. Los consejos que la abuela daba a la Rucia en caso de perderse grafican con claridad la posición de la Chimba: “cada vez que te pierdas, Rucia, recuerda que vivimos mirando el poto de la Virgen. La doña no tiene ojos para nosotros, sólo mira a los que están del otro lado del río [...]” (28-29). La preeminencia de un lado del río por sobre otro repercute en la novela en la exigencia de maquillar la parte más fea. De ahí que sea necesario poner avisos de neón y construir torres de espejos.
El momento en el que la Rucia vuelve al barrio devela la naturaleza del disfraz con el que se suprime la memoria de la Chimba. La apariencia actual es simulada, el “cambio de rostro” (19) que percibe al recorrer las calles de su infancia es una respuesta al trauma vivido con el incendio de la cancha de fútbol. La torre de espejos, con su aspecto reluciente y moderno, resulta ser un espacio puesto para suprimir el recuerdo de los quemados. La apariencia de limpieza que tiene la ciudad, de este modo, se equipara con la versión del discurso histórico sobre el pasado: una manera decorosa de construir una memoria, una manera eficaz de promover el olvido. De día, la Chimba es como cualquier parte, carece de un pasado individualizador. Por las noches, en cambio, el barrio exhibe su condición de territorio en decadencia.
El Barrio está muerto. La noche cae y se cierran las vitrinas, se apagan las luces de neón, los letreros colorinches. La función ha terminado y la gente se entierra en algún sitio para no salir. Dejan las calles vacías, se sacan escondidos los lentes de contacto, las pelucas, las pestañas postizas, las fajas compradas en la última promoción de la televisión por cable. Se lavan el maquillaje de la cara, sus rostros quedan limpios, ojerosos, pálidos como los de un ánima. El Barrio está muerto. […] Neblina densa que deja ver una que otra figura negra cruzando la noche. (59)
La obstinación con que el silencio se hace presente determina que la novela retroceda en su afirmación de que “el barrio está muerto”. La firmeza del recuerdo, contenido bajo ese eufemismo de barrio nuevo y desmemoriado, se revela como el sustrato de realidad que mantiene la identidad social, su verdadera carne: “el Barrio vive. Se le intuye más allá de las vitrinas y los anuncios de neón. Está sepultado por construcciones, por publicidades de televisión por cable y telefonía móvil. [...] El Barrio yace bajo el paso acelerado de todos” (189).
El barrio vive, pero vive como despojo, como carne herida. Ante la ciudad aparente —que tiende hacia el futuro—, la ciudad cierta no se despega del pasado, está imposibilitada de liberarse de su recuerdo traumático mientras no se les proporcione a las víctimas del silencio unos espacios simbólicos adecuados. Como en las piernas de la madre (llenas de heridas por su insistencia en callar) la ciudad somatiza sus culpas en el río Mapocho, una herida abierta que funciona como signo denunciante, como signo irrenunciable. Es el dolor no dicho que lo envuelve todo, que arrastra las cenizas de la madre, que se abre para recibir a Fausto suicida, que se lleva el cajón de la Rucia. La herida urbana —ese Mapocho que justifica el título— absorbe toda la trama, se convierte en el principio y el final de la novela.
* * *
Bibliografía
Fernández, Nona. Mapocho. Santiago: Planeta, 2002.
Barthes, Roland. “El discurso de la historia” en Estructuralismo y literatura. Buenos Aires: Nueva Visión, 1970. 35-50
Caruth, Cathy. Unclaimed experience. Trauma, narrative and history. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.
Elgueta, Gloria. “Secreto, verdad y memoria” en Políticas y estéticas de la memoria (ed. Nelly Richard). Santiago: Cuarto Propio, 2000. 33-40
Scarry, Elaine. “Introduction” en The body in pain. New York: Oxford University Press, 1985. 3-23
Foucault, Michel. “Poder – cuerpo” y “Las relaciones de poder penetran en los cuerpos” en Microfísica del poder. Madrid: Ediciones la Piqueta, 1979. 153-162
Kristeva, Julia. “Un contradepresivo: el psicoanálisis” y “Vida y muerte de la palabra” en Sol negro. Depresión y melancolía. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1991. 9-61
Sennet, Richard. “Introducción. El cuerpo y la ciudad”, “Parte III. Arterias y venas” en Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza, 1997. 17-30, 271-401
* * *
Notas
(1) La traducción es mía: “Physical pain does not simply resist language but actively destroys it, bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to the sound and cries a human being makes before language is learned”.
(2) La traducción es mía: “In its most general definition, trauma describes an overwhelming experience of sudden or cathastrophic events in which response to the event occurs in the often delayed, uncontrolled repetitive appearence of hallucinations and other intrusive phenomena”.
(3) En esto se opone a Elaine Scarry, quien considera que el dolor es una experiencia incomunicable, que más bien encierra al sujeto. La diferencia entre ambos está en el ángulo del que habla: Scarry define esa incomunicabilidad pensando en quien no concibe el dolor ajeno, hablando desde quien no sufre. Sennet, en cambio, escribe desde el cuerpo doliente. Es el cuerpo que percibe dolor el que está en condiciones de aceptar al otro, no quien se remite a escuchar de un dolor ajeno.
(5) El tema de la casa que se desarma, en relación con el incesto lo toca también “El hundimiento de la casa Usher”, de Poe, que muestra cómo la casa se hunde junto con la muerte de los hermanos incestuosos.
(6) En el cuento de Nona Fernández “Kinderkopjes”, el agua es analizada por la narradora como el espacio en que la verdadera identidad de una ciudad holandesa se deja ver. “Carl Gustav Jung asociaba el mundo del subconsciente, el mundo que no vemos a primera vista, el que se expresa en los sueños, al elemento del agua. Es en la profundidad de ese mundo acuático donde está la esencia de nosotros mismos. Sin duda que los canales de Dordrecht tienen que ver con eso. Son un terreno efervescente, pero a la vez oscuro, que da cuenta del verdadero espíritu de la ciudad. Cuando el aguado subconsciente quiere alertar sobre algo, se desborda e inunda el pensamiento con imágenes para hacer caer en cuenta. Aparecen los sueños extraños, llenos de símbolos para darse a entender, y muchas veces las pesadillas.”
(7) La literatura chilena se ha ocupado largamente del tema de la Chimba: Augusto D’Halmar y su Juana Lucero, Donoso y su Obsceno pájaro de la noche, la generación poética del 80, etc.