Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Nicomedes Guzmán | Autores |
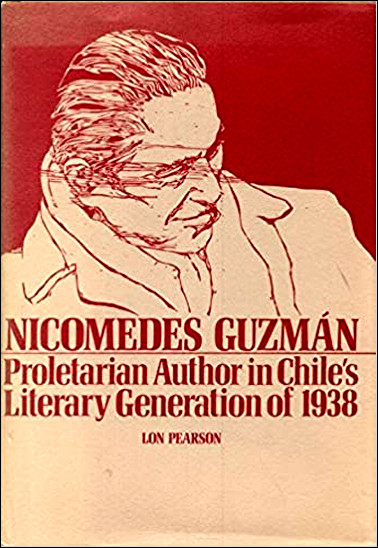
Lon Pearson's Nicomedes Guzmán: Proletarian Author in Chile's
Literary Generation of 1938
Por Ricardo F. Benavides
Publicado en INTI: Revista de Literatura Hispánica, Vol I, N°9 (Primavera 1979)
.. .. .. .. ..
Reflexión sobre la Generación Chilena de 1924.
Lon Pearson, Nicomedes Guzmán: Proletarian Author in Chile's Literary Generation of 1938.
Columbia Missouri: University of Missouri Press, 1976, viii, 286 pp.
Por el 1900 nacen en Hispanoamérica unos escritores que han contribuido sólidamente a lo que hoy día llamamos nueva novela hispanoamericana. Los intentos de agruparlos en el tiempo resultan, con sistemática frecuencia, en un caos cronológico del que no es nada fácil zafarse. Ejemplo de este caos es lo que se ha venido llamando, en el caso específico de Chile, la Generación de 1938.
Para orientarnos en este territorio regido por una rosa de los vientos ambigua, será buena medida apuntar lo que está pasando por esos entonces en el resto de la América Hispana, tan cordialmente unida con Chile y a la vez tan desesperadamente lejos de su esmirriada arquitectura.
Nicomedes Guzmán, razón de ser de esta reseña, nació en junio de 1914. Esta fecha de nacimiento se corresponde más o menos con lo que Arrom[1] denomina la «Generación de 1924» y con lo que Grossmann[2] titula, sin excesivo rigor, «expresionismo.» Será buena idea apuntar nombres que le son a Guzmán decisivamente coetáneos antes de tratar de sistematizar provechosamente el caos generacional aludido.
Jorge Icaza (1902) publica en 1934 Huasipungo. Adalberto Ortiz (1914) publica Juyungo en 1942. Carpentier (1904) publica en 1933 Ecue-Yamba-O. Mallea (1903) publica en 1938 Fiesta en noviembre y en 1941 Todo verdor perecerá. Siete años después Ernesto Sábato (1911) publica El túnel.
En este esquemático contexto hispanoamericano debemos situar, si es que queremos entender, los libros de Nicomedes Guzmán, esta obra chilena que con tanta dedicación, con tanto amor y con tanta excelencia ha analizado Lon Pearson en su Nicomedes Guzmán: Proletarian Author in Chile's Literary Generation of 1938.
Acaso la primera observación que este libro suscita sea el concepto mismo de Generación de 1938. Al respecto Thomas Edgar Lyon, en su Juan Godoy, escribe: «...neither Godoy nor his generation have been studied in the United States; their treatment in Chile has been superficial.»[3] Y tiene razón. Pero esta afirmación empieza a desmoronarse, primero con el mismo libro de Lyon y ahora con el libro de Pearson que comentamos.
Hay una curiosa fraternidad entre estos dos libros. Caminan los dos por un territorio que, para los chilenos, careció de importancia y que, gracias a estos críticos, alcanza una dignidad literaria que ni Juan Godoy ni Nicomedes Guzmán hubieran, posiblemente, soñado.
Siguen ahora ciertas ideas que, como todo libro meritorio, me estimula el de Pearson.
Ataca Pearson el resbaloso concepto «Generación del '38» desde varios y convincentes disparaderos. Echa mano del esquema de Petersen,[4] aunque de manera incompleta. Deja de convencer Pearson cuando cae prisionero de las debilidades que acompañan a este sistema. Sin embargo resulta valioso cuando establece los criterios generacionales del nacimiento, comunidad de experiencia e ideales, contacto personal, experiencia generacional, caudillaje, lenguaje generacional y anquilosamiento, destrucción o negación de la generación precedente. De estos puntos, el menos socorrido es el del lenguaje generacional. Una página escasa apenas desbroza el problema. Verdad es que la estimativa generosa y profunda del Nicomedes Guzmán novelista remedia en parte esta deficiencia. Para repararla bien hace falta, no obstante, utilizar el cuidadoso y convincente análisis de la prosa de Juan Godoy, coetáneo y amigo de Nicomedes Guzmán, en la obra citada de Lyon.
Nicomedes Guzmán, en el prólogo a sus Nuevos cuentistas chilenos (1941), otorga carta de nacimiento a esta generación, perfilando los propósitos comunes que la definen. Enrique Lafourcade, en el «Exordio» a su Antología del nuevo cuento chileno de 1954 anuncia su disolución al proponer el programa existencial de la Generación de 1950.
(Tengo el ejemplar de esta Antología que perteneció a Victoriano Lillo (1889-1959), miembro de la Generación de 1900 según la cronología de Guzmán. Del «Exordio» de Lafourcade subraya Lillo sólo la cita de Ortega: «Bajo toda la vida contemporánea late una injusticia profunda e irritante: el falso supuesto de la igualdad real entre los hombres.» Es curioso anotar como un contemporáneo de la llamada Generación del '38 se hace así su coetáneo en la búsqueda de la autenticidad.)
Surge una pregunta: ¿Hasta qué punto es válido el término «Generación del '38»? Al respecto Thomas Lyon escribe:
The suggested 1938 date for this generation does not follow the neat scheme devised by José Juan Arrom, who would impose upon all Hispanic-American letters the uniform pattern of a new generation arising in 1924 and ending in 1954. He calls this period one of Vanguardism and Post-Vanguardism, terms which convey little meaning for the objectives of Chile's recognized generation of 1938. The year 1938 falls almost exactly in the middle of Arrom's thirty-year generation and must be considered what he calls the «Second promotion.» Arrom's system of classification by no means characterizes this new generation.[5]
No estamos de acuerdo con esta discrepancia, aunque sí consideramos desafortunados para ella los nombres vanguardismo y postvanguardismo. Para nosotros '24 es en la cadena de las generaciones, el orden que le corresponde al '38.
Es imperativo eludir el fatalísimo ruralismo intelectual de estudiar literaturas hispanoamericanas aisladamente. Evidentemente, Nicomedes Guzmán no es Jorge Icaza ni Ernesto Sábato. Pero lo que lo diferencia es siempre menos de lo que lo hace solidario, en la tarea de existir y de escribir, con los escritores citados. En este sentido, el libro de Pearson cojea, con el de Lyon, por aislar al escritor del sustrato de lengua de que la comunidad hispanoamericana se nutre.
Considerando las fechas de nacimiento y de publicación anotadas más arriba, la novelística de Guzmán cae dentro de ciertas preferencias temáticas que lo hacen coetáneo ineludible de Alegría, de Arguedas, de Ortiz, de Rulfo, de Cortázar. No se trata de estimativas estéticas. Se trata de una postura común desde la cual Guzmán, con sus coevos, se lanza a describir al hombre y su existencia tal como su generación le exige y le permite.
Si acortamos el diámetro de esta pertenencia a aquellos chilenos que con Guzmán integran un grupo humano conciente y responsable literariamente de su destino, podremos entrar en el ámbito de la parte chilena de la generación representada por los nombres recién citados. A este grupo humano lo llama Pearson «Generación de 1938» y agrega que Guzmán es un autor «proletario» de este grupo. No se le escapa al crítico el carácter polifacético de esta generación. Nueve divisiones identifica Pearson en la generación. Probablemente los grupos más antitéticos al segmento proletario, que practica un realismo socialista característico, sean los creacionistas seguidores de Vicente Huidobro y los surrealistas agrupados en torno a Miguel Serrano. Los Mandrágora de Braulio Arenas y los Poetas de la Claridad de Nicanor Parra, no conformistas confirmados y seguidores de García Lorca, se oponen también programáticamente a los proletarios de Guzmán y los angurrientos de Godoy. Estas tendencias, divergentes a primera vista, dentro del grupo del '38 —preferimos, repetimos, llamarlo con Arrom, Generación del '24— son en realidad «promociones» en el sentido preciso que Karl Mannheim le da a la palabra. Las promociones divergen en apariencia: sus protagonistas están unidos todos por un altísimo respeto a la palabra, considerada por todos ellos como capaz de desnudar lo más secreto de la realidad, una palabra portadora, en consecuencia, de una verdad auténtica, esquiva a cualquier otro método de significarla.
No sorprende que el proletario Guzmán salpique con notas líricas su prosa adscrita a lo más cotidiano de la vida. No sorprende que Braulio Arenas intente una geografía poética de Chile a partir de sus poemas sobre Chiloé. Ni que Eduardo Anguita intente buscar en las raíces religiosas de la existencia en una «Misa», agrupada en su Poesía entera de 1970 con una colección de fragmentos llamada «Liturgia,» para disimular el carácter crónicamente incompleto de su poesía, en la que lamentablemente no coinciden voluntad expresiva y capacidad de expresión. Tampoco sorprende que Juan Godoy mezcle folklore, lirismo profundo y filosofía del lenguaje en sus obras buscadoras de la esencia de lo chileno, que es un modo entre muchos de decir esencia de lo humano. Ni que Andrés Sabella (1912), poesía y prosa, suma y cifra del '38, consiga coger las raíces de nuestro Norte en su Norte grande (1945), y de lo chileno en toda su obra tan entrañable y tan absolutamente comprometida con hombre y tierra de la Patria.
Esta confianza en el verbo es el núcleo de las actitudes particulares que parecen antagonismos sin ser más que variaciones del motivo musical de la confianza en la palabra.
In Guzmán's generation each writer has searched for Chilean equivalents to the Marxist proletariat....
Retaliating against social evils, Guzmán and his colleagues constituted a new generation of young writers raising a collective fist, hoping to become through their application of socialist realism the prophets of Chile's destiny.[6]
La generación del '38 acaba agotándose y el exordio de Lafourcade[7] a su Antología del nuevo cuento chileno es, más que su En el fondo (1973), el requiem de este grupo humano historiado con tanta cordialidad e inteligencia por Pearson.
La parte tercera de su libro analiza el estilo proletario y usa la obra de Guzmán como texto. Trama y estructura, tema y motivo, evolución narrativa, tiempo y espacio, el héroe proletario, los personajes menores, constituyen una excelente poética de esta obra. Es particularmente importante el capítulo dedicado a la función del espacio en esta literatura. Pese a la idea de Grossmann de que «la importancia para la literatura (de los problemas económicos en Latinoamérica) radica más en la aparición de nuevos temas que en los efectos fundamentales sobre la estructura,»[8] acierta Pearson cuando, siguiendo a Muir, escribe:
It is obvious that the majority of the novels produced by Guzmán's generation were spatial novels, with social types as characters, even though they attempt «dramatic» or «biographical» techniques. They are spatially structured, of course, because they are social and ideological in scope.[9]
Ahora expande esta afirmación. Nos interesa porque en la semántica del espacio está, nos parece, la diferencia entre los hombres del '38 y los criollistas del 1900. (La cronología es de Guzmán.) Los criollistas dan una visión háptica del mundo. Confunden concientemente la mirada con el tacto en una sinestesia continua que convierte el mundo en una superficie donde lo humano queda reducido a parte del paisaje. Alguna vez Guzmán se refirió a esto llamándolo «masturbación verbal.» El hecho es que esta conversión de la rotundidad de la existencia en un plano sin límites hace de la novela un tejido horizontal donde toda profundidad queda proscrita. El espacio de los proletarios del '38 no es extensión óptico-háptica. No es mirada táctil. Es un espacio que hace de sostén a unas formas de vida que claman por una redención siempre un poco más allá de los límites de la esperanza. En este sentido, estas novelas constituyen una auténtica geología de lo humano donde el tiempo no se niega sino que a fuerza de alienación, de resentimiento, de injusticia convertida en norma única. El hombre funciona como un peón en un casillero infernal donde sus gestos se convierten en amarga caricatura de lo humano.[10] La dimensión horizontal de los criollistas ha dejado paso a una verticalidad que, al poner al hombre, tiempo puro, como centro, transforma el espacio en símbolo de «sangre» o de «esperanza», en mención de algo que no se despliega con la pura gratuidad de lo verbalmente bello sino que se convierte en sostén donde el hombre resuelve, o trata de resolver, el conflicto de una vida que es existencia agónica.
Pearson, en este libro enjundioso no sólo contribuye ricamente al conocimiento de un escritor chileno que explora la génesis de formas de vida que fueron trágicamente segadas en 1973. En la fuerza con que los «hombres oscuros» de Guzmán insisten en afirmarse como criaturas dignas de un destino mejor puede verse una esperanza de que estos años de tiniebla no durarán para siempre.
* * *
___________________________
NOTAS
[1] Juan José Arrom, Esquema generacional de las letras hispanoamericanas: ensayo de un método (Bogotá: Caro y Cuervo, 1963). Véase el capítulo 16, especialmente p. 198, p. 200, pp. 210-212.
[2] Rudolf Grossmann, Historia y problemas de la literatura latinoamericana (Madrid: Revista de Occidente, 1969). En las pp. 466-467 define Grossmann al autor proletario. En las pp. 472-473 vincula industrialización, problema obrero, contraste ciudad y campo y literatura. En la p. 487 describe los imperativos éticos de los «expresionistas.»
[3] Thomas E. Lyon, Juan Godoy (New York: Twayne, 1972), p. vii. Véase sobre este libro mi reseña en Books Abroad (April, 1973).
[4] Julius Petersen, «Las generaciones literarias» en Filosofía de la ciencia literaria,» editada por E. Ermatinger (México: FCE, 1946), pp. 137-193.
[5] Lyon, Juan Godoy, pp. 28-29.
[6] Pearson, Nicomedes Guzmán, pp. 107-108. Para las ideas de C. Droguett, M. Serrano, N. Guzmán, D. Melfi y otros, véase Index de Pearson s.v. Generation of 1842, Generation of 1900, Generation of 1938, Generation of 1950 y Generation of 1960. Para el tránsito del roto de tipo a personaje, véase la p. 74. Para miembros del '38, compárese la p. 54 con Juan Godoy de Lyon, p. 42.
[7] La antología de Lafourcade (Santiago: Zig-Zag, 1954), agotada hace muchos años, incluye entre las pp. 13-18, los nueve rasgos que para él definen a la Generación del '50. Importa subrayar el número 1: generación individualista y hermética; el número 2: pretende realizar una literatura de élite, egregia; el número 3: concibe la «literatura por la literatura;» el número 6: es una generación anti-revolucionaria; el número 8: «pretende ser una generación deshumanizada;» y el número 9: «es una generación aristocrática, aislada.»
[8] Grossmann, Historia y problemas, p. 472.
[9] Pearson, Guzmán, p. 92.
[10] Para la conversión del tiempo en espacio en la existencia del hombre alienado, véase Georg Lukács, «Reificación and the Consciousness of the Proletariat» en su History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968), pp. 89-90. Comento las implicaciones literarias de esta afirmación en mi ensayo «Mito, mimesis y manierismo en la novela hispanoamericana del siglo XX» en Neohelicon IV, 1-2, pp. 71-73.