LOS ESTADOS UNIDOS QUE PERDIMOS: UN BARCO TRIPULADO POR FANTASMAS REDENTORES.
Por Oscar Barrientos Bradasic.
Conferencia leída en noviembre del 2007 en la Feria Internacional del Libro de Caracas.
Los latinoamericanos deberíamos estar hace mucho rato curados de espanto. Una persistente retahíla de conceptos poco felices nos ligan históricamente a Estados Unidos: la doctrina Monroe, la Alianza para el progreso, La Escuela de las Américas, Milton Friedman y su séquito de Chicago Boys, Fukuyama proclamando el epitafio de la historia, Batista, Trujillo, Somoza, Pinochet y otros nombres que forman parte de la historia universal de la infamia. Amén de invasiones, embargos económicos, deuda externa, guerras civiles y golpes de estado.
Como si fuera poco, vienen los consensos farsescos, el pensamiento único, la falsa felicidad del libre mercado. Muchas de nuestras naciones aparecen de pronto tuteladas como seres infantiles e impávidos ante un Imperio que tiene la última palabra en torno a sus destinos. El neoliberalismo – más cercano a las navegaciones por el infierno del Dante que al país de las maravillas- proclama su verdad excluyente a los cuatro vientos. Ni siquiera esa palabra recuerda a Adam Smith y el Siglo de Las Luces. Es más bien una lectura contemporánea de los “baron robbers” (los barones bandidos) en Estados Unidos, de Inglaterra cuando se industrializaba aceleradamente en el siglo XIX, una interpretación intencionada y enrevesada que supuestamente conduce a todas las ideologías a la tumba, menos, por supuesto, a la del libre mercado.
Se habla con tristeza del “patio trasero”. Para ello extraen nuestras potencialidades con singular afán. Sin ir más lejos, en mi país, el cobre –principal riqueza de la nación- se encontraba ya en capitales norteamericanos desde principios del siglo pasado.
Quienes nos definimos como antiimperialistas hemos visto en aquel país- donde la libertad hasta tiene estatua- una permanente espada de Damocles a nuestra independencia e identidad cultural. A veces el porvenir nos sabe a la carne grasienta que se sirve en los Mac Donalds.
También hemos escuchado la palabra “desideologización” que no quiere decir otra cosa que la negación de cualquier ideología progresista para suplantarla por el dogma supremo del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿radica en Estados Unidos la esencia de estos vínculos agobiantes? Estados Unidos es también el país de Franklin, de Washington, de Jefferson, de Lincoln, de Whitman, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Merton, de Noam Chomsky.
Allí, alguna vez, también hallaron soporte el ideario de la Revolución Francesa y en ese margen de problematización hemos perdido probablemente un buen trecho de comprensión de la realidad con respecto a Estados Unidos. Un país multicultural, que también, por lo menos desde el maccarthismo hasta nuestros días, manifiesta vivas voces de disensión y resistencia.
De horizonte a horizonte conceptual gravita una tradición cultural que nos une a ellos en una dialéctica reveladora, en una necesidad perentoria de encontrar en el núcleo de estas contradicciones la naturaleza de nuevos significados, de nuevos pactos con la Historia como si en su seno poderoso libráramos la batalla de un lenguaje unitario, despojado de las terribles fisuras.
Hoy estamos ante un imperio más poderoso que Roma en su momento. No obstante, hay un Estados Unidos que perdimos, que se alejó con los horizontes de la contingencia como si fuese un gran barco tripulado por fantasmas. La actitud más complaciente sería negar todas estas paradojas.
Ruego que se me faculte a tomar ejemplos del pasado en esta reunión donde hemos insistido tanto en el futuro.
Quiero, en esta tarde de Caracas, compartir con ustedes el esbozo de cinco nombres que se me aparecen como fantasmas redentores, como puentes de enlace con una historia que nos une en la permanente lucha por transformar la realidad.
Talón de hierro
Jack London nace en San Francisco el 21 de enero de 1876, pocos meses antes de la renombrada batalla de Little Big Horn, en la cual los indios devastaron la columna de Custer. Su padre era un astrólogo que veía en 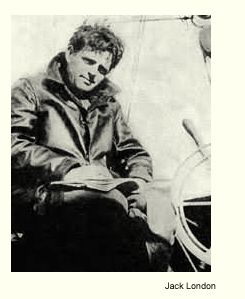 el firmamento los insondables mapas de la belleza y que un día se marchó para nunca más dar señales de vida.
el firmamento los insondables mapas de la belleza y que un día se marchó para nunca más dar señales de vida.
Su infancia marcada severamente por la precariedad económica estuvo sembrada por los contrastes poderosos que luego fermentarían en su obra como un caldo generoso. Las noticias del interior de Estados Unidos hablaban de los territorios salvajes del Oeste y su mirada no se despegaba de los vaivenes de un océano generoso que llevaba a los navíos rumbo a exóticos puertos de ensoñación. Trabajó durante el paso de la adolescencia a la adultez como pescador furtivo acampando en caletas ocultas, en alguna medida fotografiando a todos aquellos personajes que se revelarían en sus futuras novelas. En su azaroza existencia desempeñó oficios tan vitales e infrecuentes como marinero, cazador de focas, periodista, buscador de oro.
El clima de agitación obrera desencadenado por la crisis de 1893, lo acercó a la lectura atenta de Marx, de Darwin, de Spencer, de Nietzsche. Sintió en gran medida que la superficie rugosa de su patria estaba atravesada por el arado de la lucha de clases.
Se declaró socialista revolucionario, explorador de las alquimias secretas de una idea que desgarra fronteras, domador de ergástulas, dedo acusador de las injusticias de la incipiente revolución industrial. “Si el poder de producción del hombre moderno es mil veces superior al del hombre de las cavernas ¿por qué hay actualmente en los Estados Unidos quince millones de niños que trabajan? Ante este hecho, este doble hecho- que el hombre moderno viva más miserablemente que su antepasado salvaje, mientras su poder productivo es mil veces superior-, no cabe otra explicación que la de la mala administración de la clase capitalista; que sois malos administradores, malos amos, y que vuestra mala gestión es imputable a vuestro egoísmo”.
“El llamado de la selva” y “El Jerry de las islas” nos muestran una compasión por los expoliados sociales y un amor piadoso por los animales que albergan la candidez de los sin voz. Aún nos conmueve “Martín Eden” y su causa que quebranta las atmósferas sociales y el proyecto monumental de un personaje prometeico llamado Wolf Larsen empeñado en desafiar los elementos y los lindes de la moral en la novela “El lobo de mar”.
En una de sus novelas menos conocidas titulada “El vagabundo de las estrellas” reconstruye un hecho no por real menos fatídico como es la matanza de unos pioneros que viajan en sendas caravanas procedentes de Arkansas, perpetradas por mormones un 7 de septiembre de 1857.
La narrativa de London hereda algo de los cuentos de Canterbury, sumado a la configuración de un realismo lacerante, casi incisivo, donde la voluntad humana degrada la acuarela del paisaje.
Pero también en el genio y figura de Jack London se anuncia la exhortación a la patria intelectual del mundo, al oficio del artesano insomne que observa en la realidad abiertas posibilidades de transformación. Por ello se declaró partidario de la hipérbole y de la necesidad de desperezar las lánguidas madejas del arte en función de un propósito revolucionario. El escepticismo en torno a los paradigmas reformistas se acrecenta en su discurso con una elocuencia que no podemos soslayar.
Para London el matrimonio entre el capital financiero y la aristocracia obrera venía concebido por una naturaleza catastrófica. Define a la clase media como un corderito que tiembla entre el león o el tigre, condenada a asumir una disyuntiva digna del príncipe de Dinamarca: Unirse a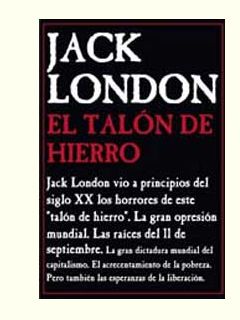 las reivindicaciones de los desposeídos o ser absorbida y aplastada por las clases pudientes.
las reivindicaciones de los desposeídos o ser absorbida y aplastada por las clases pudientes.
Hoy más que nunca su novela “El talón de hierro” (1907) cobra una renovada vigencia. Su protagonista Ernest Everhard - que parece un ex herrero con físico de boxeador profesional- es un dirigente sindical capturado y ejecutado en 1932 por su participación en una huelga obrera de proporciones. El relato- narrado por la voz de su esposa- increpa a los que detentan aquella retorcida beatería que concluye bendiciendo los crímenes: “¿Habéis protestado ante vuestras congregaciones capitalistas contra el empleo de niños en las hilanderas de algodón del Sur? Niños de seis a siete años que trabajan toda la noche en equipos de doce horas. Los dividendos se pagan con su sangre. Y con ese dinero se construyen magníficas iglesias en Nueva Inglaterra, en las cuales sus colegas predican agradables simplezas ante los vientres repletos y lustrosos de las alcancías de los dividendos” Jack London denomina a la oligarquía bajo la temeraria metáfora del talón de hierro, una especie de gran martillo que arrastra a los hombres hacia una noche primitiva, revestida por la ilusión del progreso que algo tiene de la pavorosa nobleza feudal. Sus dardos van dirigidos al totalitarismo estadounidense que se propone aplastar por la fuerza militar capitalista el surgimiento de los trabajadores.
Muchos la tildaron de pesimista. Da la impresión, a estas alturas, que es una novela escrita tanto para apocalípticos como para integrados. Creo que ambas cofradías aparentemente irreconciliables encontrarán en sus páginas los archipiélagos de la lucidez.
Uno de sus admiradores más elocuentes fue Trotsky: “Por encima de las masa de los desposeídos, del ejército pretoriano, de la policía que lo abarca, con la oligarquía financiera en la cima. Al leerlo, no puede creer uno en sus propios ojos: es precisamente el retrato del fascismo, de su economía, de su técnica gubernamental, de psicología política” De la misma manera, el gran Anatole France escribió el prólogo de la primera edición francesa de “El Talón de Hierro” en 1923.
Hoy su literatura y su estampa continúa asombrando la conciencia de los lectores atentos. London fue un estadounidense universal que viajaba entre los universos de la ficción y la realidad descarnada que muchas veces comparó con una bestia furiosa. Quienes lo hemos leído con la devoción de los iniciados llevamos en nuestro equipaje sus imborrables personajes impregnados de tenacidad y de humores secretos, su país de metal al rojo vivo, su batalla titánica por soplar sobre las aspas de la realidad.
Enfrentando la furia del Leviatán
Pensemos por un instante en una mujer desterrada en Paita, un puerto de la costa peruana bañado por las aguas inquietas del Pacífico cuyo denso paisaje en algo recuerda a los parajes descritos por Conrad en “El corazón de las tinieblas”. Es una mujer que encarna la belleza de la tierra, que reúne los temperamentos voluntariosos del amanecer. Se llama Manuela Saenz. Se encuentra allí luego que su pasaporte fuera revocado por el presidente Vicente Rocafuerte.
Ocasionalmente traduce cartas que los balleneros trafican desde los puertos del Perú hasta los Estados Unidos.
Giusepe Garibaldi, el célebre unificador de Italia, la define como “la más graciosa y gentil matrona que hubiera visto”. Pero es más que eso, es una silueta que se dibuja en medio de la penumbra con un candil en la mano. La silueta es la libertad, el candil, la justicia.
Es 1830. La visita un joven marinero estadounidense que parece poseso por el 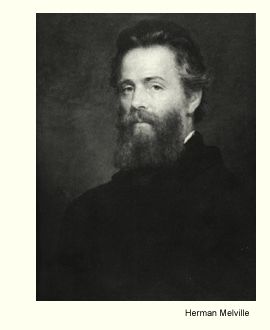 signo de una travesía dramática. El mar en él asemeja un gran país volcado en sal y de su mirada salen algas, navíos, continentes que se diluyen en el crepúsculo. Es original de Nueva York y su traza en algo recuerda a legendarios bucaneros de leyenda. Se llama Herman Melville.
signo de una travesía dramática. El mar en él asemeja un gran país volcado en sal y de su mirada salen algas, navíos, continentes que se diluyen en el crepúsculo. Es original de Nueva York y su traza en algo recuerda a legendarios bucaneros de leyenda. Se llama Herman Melville.
Melville describiría a Manuela con sentidas palabras: ''Humanidad, recio ser, te admiro. No en el vencedor coronado de laureles, sino en el vencido".
Quizás el joven marinero vería en esta mujer la confluencia de un espíritu orgulloso con la serenidad de la inteligencia. En este punto la historia inaugura un momento axial, un antes y un después. Manuela Saenz sería recordada como la mujer más influyente en la historia de América Latina, se hablará con justicia de la Libertadora del Libertador, de la Generala de Honor del Ejército del Ecuador, de la heroína que encarnó de forma más patente el ideario independentista en nuestros países vapuleados por el colonialismo. El marinero de marras, en cambio publicaría en 1851 una novela titulada “Moby Dick”, la desgarradora historia del capitán Achab obsesionado con derrotar una ballena blanca, un monstruo de las profundidades abisales cargado de superchería y tragedia.
¿Pero es sólo la travesía de un marino mutilado? Es todavía más terrible, el capitán Achab lucha contra el demonio, contra la personificación del mal, el Leviatán de la tradición judía que aparece en el libro de Job: “Sacarás tú al leviatán con anzuelo,/ O con cuerda que le eches en su lengua?/ ¿Pondrás tú soga en sus narices, /Y horadarás con garfio su quijada? /¿Multiplicará él ruegos para contigo? /¿Te hablará él lisonjas? /¿Hará pacto contigo / Para que lo tomes por siervo perpetuo? /¿Jugarás con él como con pájaro,/ O lo atarás para tus niñas? /¿Harán de él banquete los compañeros? /¿Lo repartirán entre los mercaderes? /¿Cortarás tú con cuchillo su piel, /O con arpón de pescadores su cabeza?
El leviatán será descrito por las Sagradas Escrituras como una serpiente feroz y sombría, una especie de monstruo marino que los balleneros han incorporado al amplio espectro de sus supersticiones. En Isaías 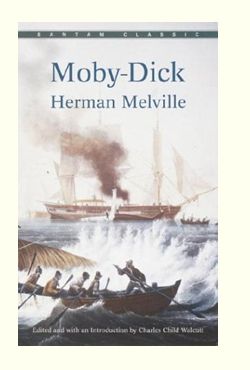 27:1: "En ese día, el Señor castigará con su espada, su espada feroz, grande y de gran alcance, Leviatán la serpiente que se desliza, Leviatán la serpiente enrollada; Él destruirá al monstruo del mar”.
27:1: "En ese día, el Señor castigará con su espada, su espada feroz, grande y de gran alcance, Leviatán la serpiente que se desliza, Leviatán la serpiente enrollada; Él destruirá al monstruo del mar”.
De pronto la novela parece anunciar que Moby Dick es un engranaje perfecto dentro del predestinacionismo puritano y la rebeldía de Achab tiene los matices de un magisterio divino. El personaje se abre paso en medio del mar tratando de cazar el símbolo del terror supremo a través del soplido primigenio, del arpón que redima los esfuerzos humanos por doblegar un sino adverso. Los tripulantes del ballenero Pequod vienen de las más diversas latitudes del globo, lo que en cierta medida sugiere que el barco simboliza a toda la humanidad.
En ocasiones la novela de Melville se torna un poema sinfónico de las mareas, una gesta épica por dominar los presagios oscuros que rodean al Leviatán.
Hobbes alguna vez dijo que el Leviatán era un Estado que se fundaba en la premisa de anulación del otro generando cierta doctrina muy rescatada posteriormente por determinados exegetas del liberalismo político.
Curiosa metáfora del Leviatán nos entrega Melville leída a la luz de estos tiempos. Un estado emancipador que practica la destrucción con la furia de una serpiente marina, que invade países en nombre de la libertad, que quita la sal y el agua, que quiere – abierta o encubiertamente- que todos los pueblos sean también estrellas de su bandera. Pero no sólo ello, también viajamos a su encuentro llevando en el morral nuestros miedos y máscaras, nuestra indómita empresa por derrotar la amenaza que crepita en las profundidades.
Su extraordinaria actualidad me hace pensar nuevamente en aquel puerto de la costa norte del Perú, donde una mujer vislumbró un continente libre que se alzaba como un demiurgo y un marinero estadounidense que nos entregó en su prosa apocalíptica una forma de entender la lucha del hombre contra todos los imperios de la tierra. Es labor de nosotros entender que Estados Unidos también será parte de esa tripulación, de esa humanidad profunda y vivencial.
Thoreau y las voces de la tierra.
“Hermanas os he visto en la montaña
cuando vuestros mantos verdes ondeaban al viento
He visto vuestras huellas sobre la playa plana de los lagos,
menor que la del hombre, un rastro más etéreo.
He oído de vosotras como de una raza de antigua fama-
Hijas de los dioses a quienes un día debería encontrar-
O madres, podría decir, de toda nuestra raza.
Reverencio vuestras naturalezas como la mía,
aunque extrañamente diferente, igual y desigual a la vez
Vosotras sóis el único extranjero que se cruzó en mi camino
Aceptar mi hospitalidad-dejarme oír
el mensaje que traéis”.
Estos versos tienen el rugido que emana de lo originario y parece abrirse paso en medio de una penumbra, la noche del oscurantismo. Fue escrito por Henry David Thoreau, poeta, agrimensor, conferenciante, fabricante de lapices, naturalista. Nació en Massachusetts el 12 de julio de 1817 y desde temprano sintió la llamada del bosque, la espesura y su silencioso manto verde siempre expuesto a la luna solitaria y a la extensa melancolía del otoño parecen marcados a fuego en el espíritu de este hombre.
Por ello siguió una ruta monacal, muy cercana a los dominios del eremita. Vivió cerca de dos años en los bosques de Walden Pond y haría de esta experiencia una bitácora de sus intensos hallazgos, del latido real de la natura, de la savia y el rocío. Confesará al respecto de este episodio 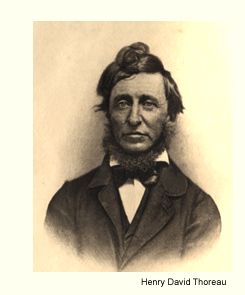 trascendental: “Yo fui a los bosques porque deseaba vivir de manera libre, a fin de hacer frente a los hechos esenciales de la vida, y ver si no podía aprender lo que tenían que enseñar, y no descubrir al momento de morir que no había vivido”. Eso fue probablemente Thoreau, un fabulador atento a los temperamentos de la tierra, probablemente su única patria.
trascendental: “Yo fui a los bosques porque deseaba vivir de manera libre, a fin de hacer frente a los hechos esenciales de la vida, y ver si no podía aprender lo que tenían que enseñar, y no descubrir al momento de morir que no había vivido”. Eso fue probablemente Thoreau, un fabulador atento a los temperamentos de la tierra, probablemente su única patria.
Thoreau no le temía a los mecanismos sistemáticos de represión política, a las estructuras coercitivas de una sociedad donde la desigualdad contenía el principal patrón de conducta. El año 1946 manifestó su abierta oposición a la guerra de México negándose a pagar tributos. Sintió que los impuestos financiaban los derroteros de la altanería y la prepotencia de acaudalados señores que promovían el esclavismo.
Algunos de sus hermeneutas sostienen a pie juntillas que abrazó la causa del anarquismo en su tratado de la desobediencia civil. Otros ven en sus escritos un verdadero paradigma de las voluntades ciudadanas. Reza en uno de sus fragmentos: “Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor. ¿ Por qué no está más apto para prever y hacer una reforma? ¿ Por qué no valora a su minoría sabia? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no estimula a sus ciudadanos a que analicen sus faltas y lo hagan mejor de lo que él lo haría con ellos? ¿Por qué siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y a Lutero y declara rebeldes a Washington y a Franklin?”
Pagó con cautiverio esta osadía.
Pero la voz del bosque persistía como la lejana plegaria de un espíritu inquieto o quizás un avezado estratega de una civilización nueva, atenta al tridente de la modernidad. ¿Quién es este hombre que presentía la devastación de los bosques y la contaminación de los mares? No pocas voces afirman que Thoreau es el precursor del ecologismo y los ideales medio ambientales. "Nueve décimas partes de la sabiduría provienen de ser juicioso a tiempo"- plantea este hombre.
El hecho es que Thoreau es ante un todo un precursor de las preocupaciones sobre la precariedad del equilibrio ecológico y la terrible posibilidad de corroer nuestro planeta hasta trocarlo en una casa andrajosa e inevitable. Nuestro personaje proclamará con singular frenesí que el respeto medio ambiental y la concepción capitalista son senderos que se bifurcan, líneas rectas que rara vez se intersectan. "Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar."- dijo alguna vez enfáticamente.
No obstante, el camino de su sueño revolucionario estaba fuertemente cifrado por el pacifismo. No es raro que la posteridad le haya legado herederos de la talla de Tolstoi, Gandhi y Martin Luther King, todos ellos emblemas de la lucha contra la intolerancia, la segregación y la estupidez. Se cree que vieron en Thoreau una suerte de deuda inclaudicable, un maestro inspirador.
Hoy sus ideas son respetadas por quienes amamos la tierra y deseamos que las banderas de la libertad humana nunca dejen de flamear. Su doctrina atraviesa las épocas y hermana al norte con el sur en la preocupación de cuidar este planeta que gira desbocado como un juguete de cumpleaños.
Aquel “Nunca más” de Poe
Siempre se ha dicho que el romanticismo se asemeja al dios Jano, es decir posee dos rostros. Una mirada de corte conservador y cristiano, nostálgico del pasado medieval y enfocado en la restauración de los valores tradicionales y religiosos. Por otra parte, se habla de un romanticismo liberal y revolucionario, fuertemente signado por la Ilustración y con una clara vocación de cambio político. Creo que 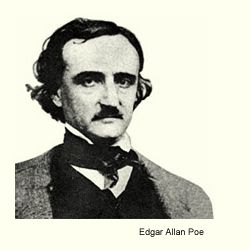 probablemente Poe no se ajusta en sentido estricto a ninguna de esas dos vertientes. Fue un romántico anti- sistémico y eso lo hace particularmente revelador a la luz de nuestras preocupaciones actuales.
probablemente Poe no se ajusta en sentido estricto a ninguna de esas dos vertientes. Fue un romántico anti- sistémico y eso lo hace particularmente revelador a la luz de nuestras preocupaciones actuales.
A veces imagino a Poe como un transeúnte desvaído que recorre las ruinas de la ciudad moderna. Su biografía documenta un sino catastrófico, una naturaleza trágica que deambula entre el surgimiento de las certezas y el naufragio rotundo de las esperanzas. Al analizar su vida vemos la historia de un hombre que huyó de sueños agoreros, de la muerte roja, alegoría de la tuberculosis que mató a todas las mujeres que amó.
Poe rechazó todas las formas fáciles de existencia y abrazó el ojo de huracán como un credo irrenunciable. En 1843 tuvo una entrevista poco feliz con el entonces presidente de los Estados Unidos.
Sus opiniones fueron siempre agudas e impregnadas de la extraña lucidez que otorga la altura de la caída: “Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza”.
Fue encontrado agónico en un día de elecciones.
Un hombre que analiza viejos cronicones es visitado por la presencia fantasmal de un cuervo que representa a la noche plutoniana. Se posa sobre el busto de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y desde allí se transforma en el receptáculo de la imagen en ruinas, en el trasfondo de un alma abandonada a los espectros de la desolación.
El poema presenta un ritmo obsesivo y su impronta se encuentra plagada de imágenes fanáticas.
“¡Profeta!” —Exclamé—, ¡cosa diabólica! ¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el Tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror! Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad? ¡Dime, dime, te imploro!” Y el cuervo dijo: “Nunca más.”
El pájaro oscuro que dibuja su silueta espectral en lo ancho de la sala de lectura como una sombra que oficia de guardián, es un heraldo que anuncia la carencia, lo inexorable, un pasado que se extiende sobre el manto azulado de los recuerdos.
El cuervo sólo dice “Nunca más”.
Esas palabras cruzan las épocas como si emergieran una y otra vez desde los profundos acantilados de la historia y es un grito que marca un sino. Leer esta poesía nos acerca al conocimiento de una vida intensa y desgarrada que supo acercarse a la realidad desde las ruinas góticas de las viejas abadías. Nunca más. Esas palabras no sólo un plantean un epílogo sino también un génesis.
Esas palabras son también la fórmula que resumió el pueblo argentino para documentar el informe dirigido por Ernesto Sábato acerca de las muertes y vejámenes de la dictadura argentina. Y pido que los versos del poeta estaudounidense continúen significando igualmente el dique a los dictadores, a los imperios hegemónicos.
La comuna utópica de Brook Farm
Es 1846. Un adusto edificio es consumido por las llamas hasta ser reducido a ruinas. Dentro de él arde la IDEA.
Debemos afirmar que durante las dos décadas anteriores a la guerra de Secesión florecieron comunidades utópicas o más bien granjas colectivistas. Según Edmund Wilson- un verdadero compilador y testigo del surgimiento del socialismo en el país del norte- existieron cerca de 178 comunidades.
De pronto entendemos que la revelación de la identidad política también atraviesa los dominios de la convivencia más primaria. Los anales reseñan la gran proliferación de ideas colectivistas y comuneros en Estados Unidos, y pensamos de nuevo en la utopía como un viento que sopla estremeciendo las llanuras, las inexorables fronteras del silencio.
Morris Hilquitt en su célebre “Historia del Socialismo Americano” constata que hacia 1860 existían centenares de utopistas.
Sus comunidades poseían cierta similitud con las llamadas colonias tolstoianas.
Los falansterios, centros dedicados al conocimiento y al cooperativismo estaban basados en la “Teoría de los cuatro movimientos” de Charles Fourier, el filósofo que se proponía un orden donde todas las pasiones humanas fuesen legítimas.
La tradición falansteriana norteamericana es una gran palanca en la comprensión certera de la historia social de aquel país y sus oleadas inmmigratorias. A los falanterios llegaron americanos escépticos del desarrollo capitalista, icaristas franceses, shakers, agnósticos, deístas, trascedentalistas, acérrimos opositores a los impuestos y paradojalmente algunos hombres acaudalados que invirtieron en estos sueños que parecían florecer en los campos y en las ciudades como si fuesen flores silvestres.
Brook Farm se nos aparece como una isla en medio de un mar proceloso, picado a veces, siempre dispuesto 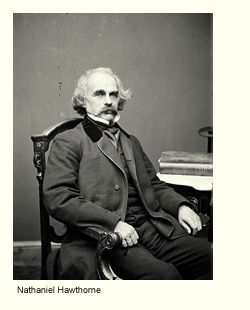 al lento naufragio del deseo. Se habla de una primera fase que llamaríamos agraria, centrada en la tierra y en la repartición de sus productos, y un periodo posterior que se puede calificar de docente, porque prosperó al seno de la educación popular.
al lento naufragio del deseo. Se habla de una primera fase que llamaríamos agraria, centrada en la tierra y en la repartición de sus productos, y un periodo posterior que se puede calificar de docente, porque prosperó al seno de la educación popular.
Uno de sus fundadores fue Emerson, el autor de ese gran compendio de personajes ilustres titulado “Hombres representativos”. También figuró en sus filas Horace Greely que luego fundaría el célebre periódico New York Daily Tribune.
Hoy recordamos también especialmente a otro de sus más relevantes miembros, el escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne. Nació en Salem, tierra de brujas y puritanismo, sitio de cielos plomizos por donde circuló como viento fresco la tradición de la hechicería.
Podemos decir que su vida un permanente homenaje a la belleza y al pensamiento crítico. En sus diarios titulados American Noteboks se juega una de las prosas más señeras de Estados Unidos. Paul Auster dijo de ellos que “Pocos novelistas han observado la naturaleza con tanta atención”.
"Nathaniel se pasaba los días escribiendo cuentos fantásticos; a la hora del crepúsculo, salía a caminar. Ese furtivo régimen de vida duró doce años", nos plantea Borges, uno de sus lectores más consumados.
Algunos lo ven como el maestro inspirador de Poe, el cronista de Nueva Inglaterra, el fabulador romántico. Sus ficciones condenan la moneda falsa de los extremismos religiosos, de las moralidades vestidas con la toga de la degradación en “La Letra Escarlata” Allí una mujer es estigmatizada con la letra roja que simboliza su pecado a los ojos de una sociedad injusta.
Pero también Hawthorne nos enseñó a que quienes amamos la igualdad que no podemos ser enemigos de la belleza, que también las huestes de la fantasía ingresa a la batalla de las ideas. Así lo documenta su paso por Brook Farm, la comunidad utópica.
Allí estos hombres sintieron que asistían a la reingeniería social y diseñaron fórmulas de repartición de la riqueza y el conocimiento. Se acercaron con uñas y dientes a esos sueños hasta desgarrar las aspas del molino cervantino.
La escuela nocturna y el arado fueron sin duda los emblemas de ese propósito por esencia revolucionario. Hoy concebimos esa tentativa como una gran orquesta de sonidos profundos y conmovedores que surca las épocas resignificando sus tópicos, a la manera de las parábolas bíblicas.
El final fue trágico: Un incendio arrasó la comunidad utópica.
Pero no nos engañemos. Las llamas de ese incendio siguen ardiendo en nuestras miradas como el fuego vívido que alentó a los primeros hombres.
Desembarcando en un continente.
Hoy hemos realizado, de una u otra manera, un tránsito a la inversa y de alguna forma advertimos la posibilidad de derribar un viejo paradigma.
Los lazos que no han separado como bloques aparentemente irreductibles son también el fermento de una dialéctica nueva, de una pluralidad significativa. Los fantasmas redentores, aquellos que se perdían en las mareas del tiempo desgarrando los temblores de la noche también forma parte junto de ese enorme pueblo estadounidense inerme en su propia jaula de hierro.
Un pueblo que nos invita a seguir descubriéndolo. Debemos sentirnos permanentemente invitados al hallazgo. Los escombros que nos distanciaron no siempre tradujeron la totalidad del conflicto y es un deber de aquella patria progresista y profundamente humanista que nos habita.