Mi prosperidad reclusa (*)
Por Orlando Mazeyra
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la prosperidad es el curso favorable de las cosas. La prosperidad no es más ni menos que la buena suerte o el éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre.
Y, ¿quién de nosotros no busca un curso favorable en todos los proyectos que emprendemos a lo largo de nuestras existencias? ¿Quién no ansía la buena suerte y el éxito? Es obvio que podemos diferir en la forma, aunque no en el fondo del asunto, pues todos tratamos de arañar la prosperidad, de asirla, guarecerla para siempre en los recodos 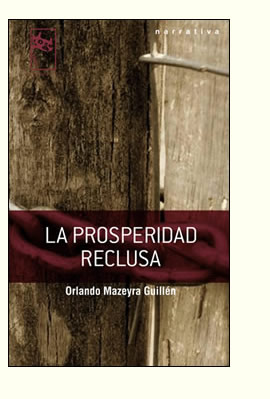 más íntimos e intransitables de nuestras vidas. Pero –siempre hay un pero que lo estropea todo– no todos accedemos a ella (o peor aún, siendo prósperos, no podemos constatarlo porque nuestras anteojeras o la estupidez propia o ajena nos lo impiden… ¡Vaya paradoja! En este mundo tan hipócrita y trivial, para sentirse cabalmente próspero hay que escucharlo de la boca de los otros: de los amigos, y, mejor que mejor, si se trata de los enemigos).
más íntimos e intransitables de nuestras vidas. Pero –siempre hay un pero que lo estropea todo– no todos accedemos a ella (o peor aún, siendo prósperos, no podemos constatarlo porque nuestras anteojeras o la estupidez propia o ajena nos lo impiden… ¡Vaya paradoja! En este mundo tan hipócrita y trivial, para sentirse cabalmente próspero hay que escucharlo de la boca de los otros: de los amigos, y, mejor que mejor, si se trata de los enemigos).
Unos ejemplos al paso, resaltando aquel latigazo sartreano que reza que el infierno no es otra cosa que la mirada de los demás: ¿Es próspero un matrimonio sin hijos? ¿Será posible considerar próspero a un hombre que frisa los treinta años y carece de profesión? ¿Quién rayos encarna la prosperidad? ¿Es próspero un presidente megalómano que recurre a unas buenas raciones de litio para mantener la cordura? ¿O lo será el escritor multipremiado que dice que a pesar de todo siempre se sentirá un insatisfecho? ¿O el flamante jubilado que, esclavo de ese mecanismo inmisericorde que es la rutina laboral, ya no sabe gobernar algo que le pertenece, pero que le supieron quitar: su libertad?
Creo que no somos pocos los que nos azotamos cotejando reiteradamente en dónde estamos y dónde –por ventura– quisiéramos estar. Los que, azorados o acaso impasibles, vemos cómo se ensancha la franja que separa nuestra realidad de nuestros sueños más genuinos. Y, para paliar estas desazones cotidianas, lo que menos nos sobra es el tiempo, que a veces se disfraza de aliado, sin embargo, es siempre pernicioso enemigo, hábil prestidigitador: sí, el tiempo, o lo que a mí más me desbarata: la finitud de la vida. Y después de preguntarnos por qué tenemos que morir (una pregunta que, según Philip Roth, puede sacar de quicio a cualquier persona), intentamos –creo– encontrarle un sentido a la existencia, obviamente antes de morir (y, ahora, recuerdo que un tío dejó en mi casa un papelito que decía que toda adicción es una búsqueda angustiosa de Dios) y, a continuación, acude hacia mí esa frase de Fernando Savater que martilla mi mente: “Sabernos mortales es ante todo sabernos abocados a la perdición. Lo más grave no es precisamente no durar, sino que todo se pierda como si jamás hubiera sido".
Ya antes había anunciado, en mi primer libro, que buscaba tan solo un retazo de felicidad. Hoy, después de otro piélago de cuentos y relatos a cuestas, creo que la prosperidad no es más que una de las variables que conforman esa fórmula evanescente que se llama felicidad. Y la felicidad, lo sé (lo he constatado infinidad de veces), siempre me será siempre ajena. Digo mejor, me será esquiva cada vez que deje de escribir, pues conviviendo con la mentira, inventándome otras vidas en las que aletea mi propia vida, puedo sentirme pleno, útil, satisfecho. Lo mejor de todo es que resulto siendo útil para mí mismo, pero un inútil para los demás. Creo que esa contradicción alberga una extraña verdad que sigo buscando obsesivamente cada vez que florece en mi interior el germen de una historia. ¿Puedo decirlo de otra manera que sea más clara y rotunda? Sí, desde luego, si me permiten recurrir a la precisión de Haroldo Conti: Yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo entre la gente. Pero el mundo está tan lleno de vida, de cosas y sucesos, que tarde o temprano vuelvo con un libro. Entre la literatura y la vida, elijo la vida. Con la vida rescato la literatura; pero aunque no fuera así, la elegiría de todas maneras.
Escribir es, como dice Mario Vargas Llosa, hablar de eso que no te atreves o no puedes hablar. A la hora de escribir, sigo sus pasos: “me entrego con la personalidad completa, no solamente con el lado consciente sino con el lado oscuro. Escribo escarbando en lo más profundo de mis recuerdos, con todo aquello que reprimo. Para mí, la literatura es un exorcismo de unos fondos muy profundos… hay una compuerta que se abre de una manera muy simbólica, tanto que a veces yo mismo no alcanzo a identificar, pero que tengo el presentimiento que estoy volcando unos fondos muy secretos en lo que escribo. En algunos casos lo hago con toda deliberación. Pero tal vez lo más importante de ese exhibicionismo no pasa por la conciencia”.
Pero estas citas a autores que me han marcado con sus libros o sus ideas, seguramente les resultarán innecesarias y perdonen la digresión. Quiero volver a la prosperidad. Acudamos entonces a ella evocando a la muerte (no es un contrasentido, por favor, evoquemos la muerte de una manera visual o narrativa, a través del cine o de la literatura). El inolvidable Lester de Belleza Americana, encarnado por un soberbio Kevin Spacey, habla, al inicio y al final de la película, de la muerte, o, para ser más exactos del segundo antes de morir; y no deja espacio para la duda o la sospecha:
“Antes que nada ese segundo definitivo no es sólo un segundo. Se alarga eternamente, como un océano de tiempo (en donde asoman las personas y lugares que nos marcaron con fuego): Para mí, fue estar acostado en mi campamento de Niños Exploradores mirando estrellas fugaces y hojas amarillas de los arces de nuestra calle o las manos de mi abuela, y su piel que parecía como de papel y la primera vez que vi el auto de mi primo Tony… y mi hija, y mi hija y mi esposa. Podría estar bastante encabronado por lo que me pasó, pero es duro seguir enojado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento que estoy viendo todo a la vez, ¡y es demasiado! Mi corazón se infla como un globo a punto de reventar. Y entonces me acuerdo de relajarme y dejar de tratar de aferrarme a ella. Y entonces fluye a través de mí como lluvia y lo único que puedo sentir es gratitud por cada momento... de mi vidita estúpida. Seguramente no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán”.
Entonces, ya puedo confesarles que escribí este nuevo libro convencido de que mi prosperidad se quedó encarcelada, reclusa en algún capítulo de mi infancia. Este librito está dedicado a mi hermano Álvaro, quien alguna vez quiso pasar a limpio un deseo íntimo. Me dijo algo más o menos así: “Orlando, al morir, quisiera que me cremen y, luego, que lancen mis cenizas desde el Puente de Fierro para se esparzan por el parque de La Arboleda”. Y creo que ambos coincidimos con ineluctable alegría en que cuando, no seamos más, veremos desfilar a los amigos que supimos hacer en ese parque donde una pelota de fútbol era suficiente para hacer de la vida una experiencia esplendente. Luego vino lo otro, lo que no vale la pena, la tensa espera, pues, como nos recuerda Andrés Calamaro: “la vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera”.
Ahora, que ya quiero dejar de aburrirlos, vienen a nuevamente a mí las imágenes que no me dejan dormir, las postales de una prosperidad efímera: ¡palmeras, palmeras y más palmeras! Un domingo por la tarde se transforma en bares, alitas doradas, pizzas, gringas de ensueño y muchas cervezas. Y, vamos, Orlando, que aquí el agua es caliente. En serio, huevón: en Miami no es como en Camaná que el agua es tan helada que te cagas de frío. Y entonces, vamos, carajo, entra que no vas a querer salir. Y, sí, nos metemos al mar mientras cae la tormenta y, a lo lejos, los rayos parecen flashes divinos. Y guacachas, chalacas, brincos, lo que sea, todo a la vez: el amigo con el que compartí el jardín de infancia, el colegio y la universidad me hace sentirme vivo, próspero o algo que se le parezca. ¿Feliz? Creo que sí, por eso quiero abrazarlo en medio de la algarabía, él ya lleva más de cinco años en Miami y yo menos de cinco horas. Dos historias dispares, atravesadas por una amistad de fierro: él va a ser padre; y yo jamás quiero serlo… pero, insisto, lo miro y sé que ambos disfrutamos a plenitud, ¿qué falta entonces para arañar la felicidad? ¿Estar en Camaná, no es cierto? En ese instante daríamos lo que sea por Camaná y su agua helada, ¡no importa! ¡Camaná y punto! En esa contradicción encontré mi propia prosperidad.
Arequipa, 05 de diciembre de 2009.
(*)Texto leído en la presentación de La prosperidad reclusa