
Judas y Mario Vargas Llosa: cómo se escriben ficciones
Por Orlando Mazeyra Guillén
.. .. .. .. .
A Mario Vargas Llosa, en su cumpleaños 77.
«Ser un escritor significa observar con atención las heridas que llevamos dentro, sobre todo las heridas secretas de las que no sabemos nada o casi nada, descubrirlas con paciencia, estudiarlas y sacarlas a la luz para luego asumirlas», afirma el escritor turco Orhan Pamuk.
Mario Vargas Llosa no sólo es un experto en escudriñar sus heridas secretas, sino que no le interesa en lo absoluto la sanación, pues utiliza un lanzallamas simbólico —la literatura es fuego, dejó dicho en sus años de ira creativa infinita, y un escritor que se precie de serlo debe inmolarse por ella— para que las llagas sigan abiertas, incordiando: los recuerdos horribles son los más estimulantes, los traumas y fracasos siempre serán el mejor antídoto contra la página en blanco.
En el prólogo de Los cachorros (cuyo título original fue Pichula Cuéllar, pero sus editores lo persuadieron para que lo cambiara 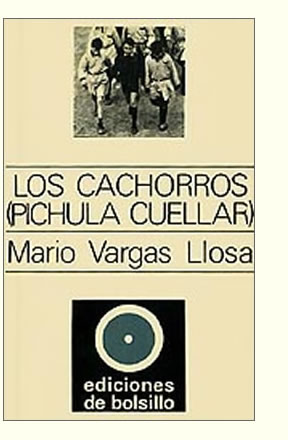 por ser muy procaz en el Perú), el escritor cuenta que la historia le rondaba la cabeza desde que leyó en un diario que un can había emasculado a un recién nacido en un pueblecito andino: «soñaba con un relato sobre esa curiosa herida que, a diferencia de las otras, el tiempo iría abriendo en vez de cerrar»[1]. La verdad de las mentiras que descubre cualquier lector atento de su obra nos permite vislumbrar que la herida más grande y dañina —«su sombra me acompañará sin duda hasta la tumba», reconoce en sus memorias— es la que le ocasiona el padre al irrumpir en su vida. Pues con Ernesto Vargas Maldonado recortando abruptamente sus libertades y engreimientos, el niño Marito, confiesa, en El pez en el agua, que «a la distancia, incluso los malos recuerdos de Cochabamba parecen buenos. Fueron dos: la operación de amígdalas y el perro danés del garaje de un alemán, el señor Beckmann (…) me fascinaba y aterraba. Lo tenían amarrado y sus ladridos atronaban mis pesadillas. En una época, Jorge, el menor de mis tíos, guardaba su auto en las noches en ese garaje y yo lo acompañaba, paladeando la idea de lo que ocurriría si el gran danés del señor Beckmann se soltaba. Una noche se abalanzó sobre nosotros. Nos echamos a correr. El animal nos persiguió, nos alcanzó ya en la calle y a mí me desgarró el fondillo del pantalón. La mordedura fue superficial, pero la excitación y las versiones dramáticas que de ella di a los compañeros de colegio duraron semanas». En Los cachorros, Vargas Llosa vuelca quizá el peor recuerdo de su niñez cochabambina (y por ello tan estimulante para su masoquismo creativo): un perro que bien pudo manducarle el pene como le sucedió al malhadado Cuéllar. El elemento añadido es determinante (exagerar la realidad, hacerla más truculenta en este caso) para, a su vez, hablar de una herida del espíritu: un padre castrador que temía que su hijo terminara siendo un maricueca.
por ser muy procaz en el Perú), el escritor cuenta que la historia le rondaba la cabeza desde que leyó en un diario que un can había emasculado a un recién nacido en un pueblecito andino: «soñaba con un relato sobre esa curiosa herida que, a diferencia de las otras, el tiempo iría abriendo en vez de cerrar»[1]. La verdad de las mentiras que descubre cualquier lector atento de su obra nos permite vislumbrar que la herida más grande y dañina —«su sombra me acompañará sin duda hasta la tumba», reconoce en sus memorias— es la que le ocasiona el padre al irrumpir en su vida. Pues con Ernesto Vargas Maldonado recortando abruptamente sus libertades y engreimientos, el niño Marito, confiesa, en El pez en el agua, que «a la distancia, incluso los malos recuerdos de Cochabamba parecen buenos. Fueron dos: la operación de amígdalas y el perro danés del garaje de un alemán, el señor Beckmann (…) me fascinaba y aterraba. Lo tenían amarrado y sus ladridos atronaban mis pesadillas. En una época, Jorge, el menor de mis tíos, guardaba su auto en las noches en ese garaje y yo lo acompañaba, paladeando la idea de lo que ocurriría si el gran danés del señor Beckmann se soltaba. Una noche se abalanzó sobre nosotros. Nos echamos a correr. El animal nos persiguió, nos alcanzó ya en la calle y a mí me desgarró el fondillo del pantalón. La mordedura fue superficial, pero la excitación y las versiones dramáticas que de ella di a los compañeros de colegio duraron semanas». En Los cachorros, Vargas Llosa vuelca quizá el peor recuerdo de su niñez cochabambina (y por ello tan estimulante para su masoquismo creativo): un perro que bien pudo manducarle el pene como le sucedió al malhadado Cuéllar. El elemento añadido es determinante (exagerar la realidad, hacerla más truculenta en este caso) para, a su vez, hablar de una herida del espíritu: un padre castrador que temía que su hijo terminara siendo un maricueca.
El afán de contradicción es tan intenso en el novelista arequipeño que, en primer lugar —venganza señera—, hizo que su padre ficticio (don Fermín Zavala) fuera sodomizado por su propio chofer, Ambrosio, un zambo con el que Zavalita (álter ego de Vargas Llosa) se reencontró en el bar La Catedral.
¿Así que no quieres que yo sea homosexual? Pues, primero, tú lo serás —Efraín Kristal, un crítico tan perspicaz que, en palabras del premio Nobel, le ha bajado los pantalones, afirma que el autor de La Casa Verde jamás contará algunas cosas de su vida— y luego yo mismo lo seré gracias a la ficción: Alejandro Mayta, los encuentros homoeróticos de Paul Gauguin y hasta sus obras teatrales Ojos bonitos, cuadros feos (el temor a salir del clóset) y Al pié del Támesis (en donde el personaje se encuentra en Londres con un amigo de la infancia convertido en mujer). ¿A dónde queremos llegar? Si Ernesto Vargas le hubiera prohibido a su hijo ser marino, entonces la obra de Vargas Llosa tendría más mar que la narrativa de Joseph Conrad[2], Herman Melville o Ernest Hemingway.
En Los cachorros está didácticamente, redivivo e inmortalizado por la ficción, el gran perro danés de su infancia, aquél que con sus ladridos atronaba sus pesadillas: «en su jaula Judas se volvía loco, guau, paraba el rabo, guau guau, les mostraba los colmillos, guau guau guau, tiraba saltos mortales, guau guau guau guau, sacudía los alambres. Pucha diablo si se escapa un día, decía Chingolo, y Mañuco si se escapa hay que quedarse quietos, los daneses sólo mordían cuando olían que les tienes miedo». Sin la mascota del señor Beckmann, la novela corta de Vargas Llosa no hubiera existido.
A la experiencia como punto de partida se deben añadir otros dos componentes: la disciplina (alguien que se cuadra antes de escribir, como bromeaba Bryce; García Márquez decía que el arequipeño tocaba una corneta) y el fanatismo heredados de Flaubert[3].
«A la disciplina debo todo lo que soy», dice el dictador dominicano en la novela La fiesta del Chivo: «y la disciplina, norte de su vida, se la debía a los marines. Cerró los ojos. Las pruebas, en San Pedro de Macorís, para ser admitido a la Policía Nacional Dominicana que los yanquis decidieron crear al tercer año de ocupación, fueron durísimas. Las pasó sin dificultad. En el entrenamiento, la mitad de los aspirantes quedaron eliminados. Él gozó con cada ejercicio de agilidad, arrojo, audacia o resistencia, aun en aquéllos, feroces, para probar la voluntad y la obediencia al superior, zambullirse en lodazales con el equipo de campaña». El escritor, al ponerse en la piel del abyecto tirano —para familiarizarle con él y, así, dotarlo de humanidad y no hacer una mera caricatura—, evoca su estadía en el colegio militar Leoncio Prado tan bien retratada en La ciudad y los perros: «como en las campañas, cuando lanza a su compañía entre el fango y la hace rampar sobre la hierba o los pedruscos con un simple movimiento de la mano o un pitazo cortante: los cadetes a sus órdenes se enorgullecen al ver la exasperación de los oficiales y cadetes de las otras compañías, que siempre terminan cercados, emboscados, pulverizados».
El fanatismo se expresa cabalmente en Pantaleón Pantoja, tan obsesivo y maniático que, a pesar de los traspiés e injusticias de la vida militar, era capaz de levantarse a las cinco de la mañana y someterse al frío de Pomata, para ver los desayunos de los soldados.
Escribiendo, en 1980, acerca de un autor tan decisivo en su obra como William Faulkner, Vargas Llosa asegura que «Mosquitos es también un libro esclarecedor en otro sentido, gracias a sus deficiencias. Resulta apenas creíble que el autor de este trabajo mamarracho y el que inventó la saga de los Compson y de los Snops, a la tragedia de Joe Christmas, sean la misma persona. Que lo sean es aleccionador sobre la forja del genio, esa facultad de crear una obra imperecedera en la que reconocemos algo que simultáneamente nos expresa en nuestra verdad más secreta y nos trasciende, tendiendo 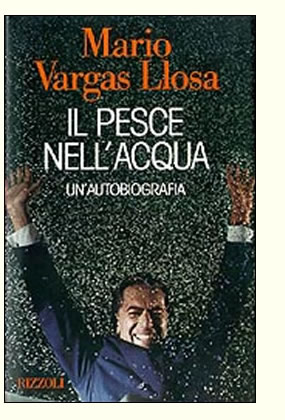 un vínculo misterioso e irrompible, con los hombre del pasado y venideros. Hay algo turbador, desconcertante y hasta temible en quienes son capaces de producir aquello que, según Cyril Connolly, debía ser la obsesión del artista: la obra maestra. Cuando uno lee La guerra y la paz, Moby Dick, El Quijote o Hamlet tiene, junto con el deslumbramiento, la deprimente sensación del accidente o el milagro, es decir de algo inhumano».
un vínculo misterioso e irrompible, con los hombre del pasado y venideros. Hay algo turbador, desconcertante y hasta temible en quienes son capaces de producir aquello que, según Cyril Connolly, debía ser la obsesión del artista: la obra maestra. Cuando uno lee La guerra y la paz, Moby Dick, El Quijote o Hamlet tiene, junto con el deslumbramiento, la deprimente sensación del accidente o el milagro, es decir de algo inhumano».
Esto viene a cuento porque, durante una entrevista, César Hildebrandt me dijo que Vargas Llosa prevalecerá por lo que hizo, no por el Perú, sino por la literatura. Para él, las tres primeras novelas de Vargas Llosa son universales y son de una calidad extraordinaria: «y además es más extraordinario si uno piensa que Mario era un escritor muy mediano cuando empezó, o sea, los Los Jefes es horrible, ¡un libro horrible! Es decir, si uno lee Los Jefes no puede asociar Los Jefes con La ciudad y los perros. Es imposible: parecen dos personas distintas, dos estilos distintos. A Mario le ha costado una enormidad aprender a escribir».
—Es un obrero, ¿verdad? —indagué.
—Sí, pero es un obrero que se convierte en el arquitecto de Brasilia, es increíble, ¿no?, o sea, ¡es el albañil más esforzado del mundo!
Si algunos escritores al releer La ciudad y los perros, La Casa Verde o Conversación en La Catedral sentimos la deprimente sensación del accidente o el milagro. Está bien que así sea. La obra del Premio Nobel de Literatura 2010 tiene cotas que nos pueden resultar inhumanas, pues para ser un escritor de verdad hay que tener (aparte de talento, disciplina y fanatismo) muchos Judas y escorias —demonios— alrededor como, qué duda cabe, los tuvo Vargas Llosa.
¿Un consejo final a manera de celebración del escritor que nunca dejó (ni dejará) de ser escritor? Por supuesto: «yo creo que un escritor deja de ser escritor no cuando se le acaba el tema sino cuando resuelve su problema», le confesó a César Hildebrandt en una entrevista publicada en 1972 en la revista Caretas, que, sin duda, es un pequeño manual sobre cómo escribir ficciones.
Arequipa, marzo de 2013.
* * *
NOTAS
[1] En el Diccionario del amante de América Latina (2006), Vargas Llosa nos cuenta que este relato nace de un «pequeño demonio» con el que entró «en contacto en un colectivo, yendo de Miraflores a Lima, a través de un periódico […] En realidad los terribles efectos en el destino de ese niño sólo iban a aparecer más tarde cuando él dejara de ser niño y fuera adolescente, un hombre».
[2] «[si la literatura no existiese sobre la faz de la tierra] pues sería un hombre de acción, no un científico, no un hombre de gabinete, sino alguien volcado hacia afuera, si hubiera vivido en el siglo XIX me hubiera gustado tener la vida que tuvo Conrad antes de ser escritor, un aventurero, un explorador, tengo una nostalgia de la que no me he librado nunca, quizá cierta frustración de ese tipo es la que hace que para mí la acción sea tan importante en lo que escribo, tan fundamental, eso es lo que me hubiera gustado ser, sí», le responde el autor de La civilización del espectáculo a César Hildebrandt.
[3] «Lo que hago hoy, lo haré mañana y lo hice ayer. He sido el mismo hombre hace diez años. Ha resultado que mi organización es un sistema; todo sin idea preconcebida de uno mismo, por la inclinación de las cosas, que hace que el oso blanco viva en los hielos y que el camello camine sobre la arena. Soy un hombre-pluma. Siento por ella, a causa de ella, con relación a ella y mucho más con ella. A partir del invierno próximo, verás un cambio aparente. Pasaré tres inviernos desgastando algunos escarpines. Después volveré a mi cubil, donde reventaré oscuro o famoso, manuscrito o impreso. Sin embargo hay algo en el fondo que me atormenta, es el desconocimiento de mi medida. Este hombre que se dice tan tranquilo está lleno de dudas sobre sí mismo. Querría saber hasta qué nivel puede subir, y la potencia exacta de sus músculos. Pero pedir eso es muy ambicioso, pues el conocimiento preciso de la propia fuerza no es quizá sino el genio», confiesa Flaubert en una carta a Louise Colet, fechada el 1 de febrero de 1852. ¿Hombre-pluma, un solitario oso blanco o, acaso, un dios? Quizá las tres cosas a la vez. En una carta escrita el 26 de diciembre de 1858 (dirigida a Mlle. Leroyer de Chantepie), cuenta lo siguiente: «Mi madre se fue a París y desde hace un mes estoy completamente solo. Empiezo el tercer capítulo, ¡el libro tendrá doce! He arrojado al fuego el prefacio en el que había estado trabajando durante dos meses este verano. Por fin empiezo a divertirme con mi obra. Todos los días me levanto a las doce y me acuesto a las cuatro de la madrugada. Un oso blanco no es más solitario y un dios no tiene mayor serenidad. ¡Ya era hora! Sólo pienso en Cartago, y así debe ser. Un libro siempre ha sido para mí una manera de vivir en un ambiente cualquiera. Esto explica mis vacilaciones, mis angustias, mi lentitud». En su ensayo La orgía perpetua, Vargas Llosa intenta aproximarse al método creativo de Flaubert (que él emuló tan fanáticamente que, en el caso de Los cachorros, quiso que la historia más que contada fuera cantada, aunque quizá esta digresión no resulte pertinente): «La frase resume maravillosamente el método flaubertiano: esa lenta, escrupulosa, sistemática, obsesiva, terca, documentada, fría y ardiente construcción de la historia. Igual que su poética, Gustave descubrió (inventó) su sistema de trabajo mientras escribía Madame Bovary; aunque sus textos anteriores le habían exigido esfuerza y disciplina —sobre todo la primera Tentation—, sólo a partir de esta novela quedaría perfectamente definida esa suma de rutinas, manías, preocupaciones y ocupaciones que le permitían el máximo rendimiento. Una manera de vivir en un medio para recrearlo verbalmente, es algo que Flaubert consigue mediante la entrega absoluta de su energía y de su tiempo, de su voluntad y de su inteligencia, a la tarea creativa».