PARA ROMPER LA CAMISA DE FUERZA (TERRITORIAL) DE LA POESÍA
En torno a "Tecnopacha" (Ed. Zignos, 2008) de Oscar Saavedra Villarroel
Por Róger Santiváñez
1
Cuando visité Santiago de Chile en julio de 2006 –realizando el trabajo de campo para mi tesis sobre Enrique Lihn- conocí al joven poeta Oscar Saavedra Villarroel. Envuelto en una gruesa bufanda, gorra negra y cuadrados lentes de carey del mismo color, me llamó la atención su conversación chispeante y su mirada de inteligencia avizora. Pocos 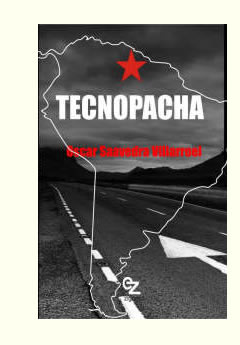 días después del primer encuentro –junto a otros muchachos de la más reciente generación de poetas chilenos-, tuve la ocasión de escuchar su poesía, por él mismo leída, en un evento escenificado en la SECH. El impacto fue rotundo en mi fuero interno y en el del público asistente, retumbó la fuerza atávica de un canto que evocaba la historia y dejaba percibir una nueva tonalidad épica en su desencadenamiento rítmico.
días después del primer encuentro –junto a otros muchachos de la más reciente generación de poetas chilenos-, tuve la ocasión de escuchar su poesía, por él mismo leída, en un evento escenificado en la SECH. El impacto fue rotundo en mi fuero interno y en el del público asistente, retumbó la fuerza atávica de un canto que evocaba la historia y dejaba percibir una nueva tonalidad épica en su desencadenamiento rítmico.
2
En efecto, distintos momentos históricos eran tomados por esta poesía, para configurar un corpus verbalis que desde una perspectiva posmoderna, nos ponía en situación de trance y crítica contra todo el orden establecido. Tras la lectura, en la terraza de un bar en Bellavista, Oscar Saavedra me mostró los originales de su libro, entonces denominado dOPING hISTÓRICO. Celebramos –siempre con su mancha generacional- hasta altas horas de la madrugada. Así pasaron los meses y en abril de 2007 volví a la capital chilena para un Congreso Peruanista, y esta vez nos las ingeniamos para entrar con toda la mancha (que no tenía invitación) a la Embajada del Perú en Santiago donde se efectuó una rociada recepción. Aquella noche Oscar Saavedra volvió a leerme nuevos fragmentos de su libro en proceso de escritura.
3
Y finalmente aquí está la obra terminada. Su título actual es Tecnopacha y se nos presenta como el primer capítulo de dOPING hISTÓRICO, que ya queda entonces como el membrete general de una creación mayor. Entremos entonces al análisis de este libro.
Lo primero que podemos decir es que con Tecnopacha vuelve la poesía-discurso, de singular tradición en la poesía chilena. Baste recordar a Pablo Neruda y a Raúl Zurita. Estamos ante una especie de gran manifiesto construido en verso, aunque de vez en cuando nos encontramos con viñetas de prosa poética. La voz aural está encarnada en la primera persona, la cual provista de rotunda ironía va confeccionando un hilo discursivo sintetizado en reminiscencias vanguardistas que van desde el creacionismo hasta el movimiento beatnik, en un afán totalizador e integrador –una especie de inmenso retrato del capitalismo postmoderno y contemporáneo desde Chile- como si se quisieran agotar todos los temas de esta posibilidad.
El discurso sazonado de refrescante coloquialismo, apela a una particular adjetivación (me presenté como burguesía cordillera), haciendo estallar lo calificativo mediante dos sustantivos puestos en extraño contacto. Reivindica lo indio andino con la denominación Pachas (tierra en kechua), término que alude al pueblo o a todo ser humano. Un innominado personaje –especie de alter ego del poeta- que puede ser femenino y/o masculino emprende un alucinado viaje (tradición huidobriana) por la historia y sobre todo sudamereando (en rumbo por Sudamérica en este neologismo saavedriano), sintetizándolo en estos versos: mi lenguaje podía ser / la emoción mundial de los pueblos, o también: aluciné con la tierra prometida de mis textos. Al final uno se queda con la impresión de que el poeta aquí es un testigo privilegiado del Apocalipsis del capitalismo trans-nacional de nuestros días. Esto se plasma en imágenes de notable riqueza plástica como por ejemplo: Mirándome como a una puta de San Camilo / de puro rouge en su ansiedad.
Pero lo que salva al imaginario viajero-poeta es su Bolchevique Emotion. Es decir, el corazón bien a la izquierda, especie de argamasa que va conectando los ladrillos de su estructura poética. Porque ya sabemos que esta historia está dopada, manoseada / desde siempre como se nos anuncia desde el principio, el poeta se propone Reconstruir una memoria. Y para eso el vuelo, el viaje, este libro. De la manera más inesperada: Ascendí entonces en un ascensor o sencillamente: me subí a un micro. Después de su búsqueda, el poeta llega a decir supe que la identidad no era sino un puñado de / polvo en las manos. Entonces sigue su camino y afirma: con mi armazón retro escalerié el Monte Santa Utopía. Aquí está funcionado la bolchevique emotion a pesar de que la única realidad con que podemos contar es la Revolución consumista y la Creatividad mall o fusiones raras, producto de la alienación y/o el mestizaje: Como se ve a una madona mapocho / lucir su cabellera nórdica.
Estamos ante una realidad usaísta vitrina como la califica el poeta. Es decir, bajo el imperio del gran capital de los Estados Unidos de América (USA). De ahí usaísta, uno más de los abundantes neologismos de Saavedra. Pero él se define así: Yo, Bolchevique Emotion; Yo, el Sr. Sudaca. Por eso comprendemos el tono de su caprichosa adjetivación: El sol salía Kremlin cada mañana. Mas no se piense en una poesía panfletaria ni menos complaciente. Aquí el poeta -épico de raigambre nueva- vive (y sobrevive) en constante confrontación con la realidad y con los demás. Esto se plantea poéticamente de la siguiente forma:
estaba tan ola/playa que cuando los vi
mis ojos/sol fueron hielo sangre de mi
estrella nativa
Muy sutilmente Chile presente, Saavedra se las ingenia para lograr una cálida representación de su pueblo: pude salvarme como todo un Rodríguez.
En resumidas cuentas lo que Tecnopacha busca en tanto libro, es la consecución del poema capitalista que como tópico aparece una y otra vez entre sus versos. La ironía está en que pese a su feroz crítica contra el Capital, nuestro poeta parece ser el único capaz de lograr ese poema. Y ésa es la contradicción que siempre entraña la buena poesía: en el remolino verbal de su cuestionamiento radical, Saavedra construye su libro (y el poema capitalista) con las propias armas que proyectan y realizan su destrucción.
En esquinas mundializadas y echando mano a toda la Contracultura el poeta se declara un autoruta posmo y observa: La tribu me aplaudía; aunque poco después –en reminiscencia de El Paseo Ahumada de Enrique Lihn- lo quieran expulsar de la ciudad. Entonces el poeta se va, prendiendo fuego al poema capitalista. Somos notificados que partirá a bolcheviquear o pachamandar. Pero nos deja este canto, este bello libro de rabia, ardor y esperanza que depositará las palabras en sus oídos talados desde antes que naciera el Ecuador, con lo cual la certidumbre metafísica de esta poesía está dada –viajando hasta el origen ontológico del ser y del universo- y además entroncándose con el célebre Ecuatorial (1918) de Vicente Huidobro (prístina manifestación de la vanguardia hispanoamericana). Como no podía dejar de ser, el viaje (el libro) concluye con una partitura musical (en la línea maestra de Ezra Pound), sólo; que en vez de notas, junto a la clave de sol hay Pachas. O sea, nosotros. Nuestra música, nuestra Pacha. Sin duda, somos el sonido del nuevo mundo. O por lo menos, en el visionario magín del poeta Oscar Saavedra Villarroel. Salud!