Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Pablo de Rokha | Autores |
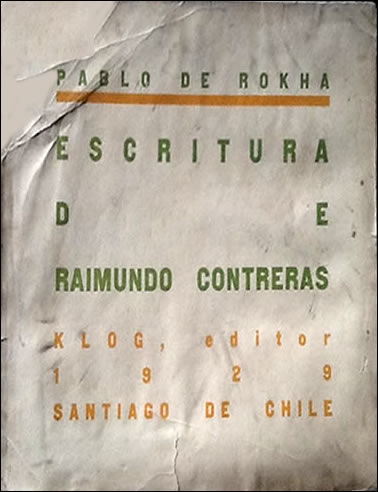
Idealismo y Materialismo en “Escritura de Raimundo
Contreras” de Pablo de Rokha (**)
Por Felipe Gamboa Bravo
.. .. .. .. ..
“La historia de la filosofía en su conjunto es la historia de la lucha y el desarrollo de dos escuelas filosóficas
opuestas entre sí, el idealismo y el materialismo. Todas las corrientes y escuelas filosóficas son manifestaciones
de estas dos escuelas fundamentales”
Mao Tse Tung
(**) Conferencia leída en el marco del “Congreso internacional de poesía: Chile mira a sus poetas”. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Octubre de 2015.
I. Consideraciones preliminares
Escritura de Raimundo Contreras (1929) de Pablo de Rokha es una obra paradigmática en el proceso escritural rokhiano. La finalidad de este trabajo es analizar cómo confluyen en el topos del poemario los planteamientos antagónicos del Idealismo y Materialismo.
Pablo de Rokha nace el 21 de Marzo de 1894 en Licantén, provincia de Curicó. En 1905 ingresa al Seminario Conciliar de San Pelayo en Talca, del que es expulsado en 1911 por ateo y rebelde. De esta época proviene la influencia de Voltaire y los clásicos griegos como Lucrecio, Plauto, Virgilio y Heráclito; también su apodo de "amigo de piedra".
En 1913 viaja a Santiago para estudiar Derecho e Ingeniería en la Universidad de Chile. En esta época estrechará vínculos con los círculos literarios de 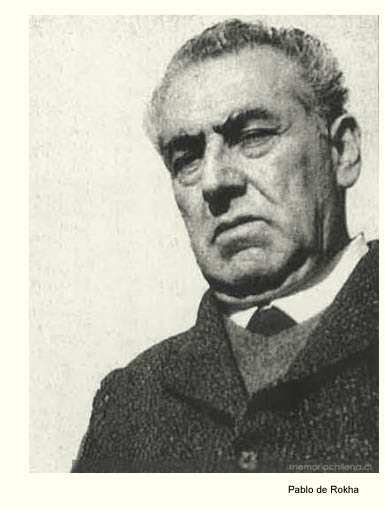 Santiago y varios escritores, entre ellos Angel Cruchaga Santa María y Vicente Huidobro. Escribe para los periódicos La Razón y La Mañana, publicando sus primeros poemas en la Revista Juventud de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Nómez, 1992). De los años de estudiante universitario datan sus lecturas de Nietzsche y Walt Whitman, influencia que será fundamental en su creación literaria.
Santiago y varios escritores, entre ellos Angel Cruchaga Santa María y Vicente Huidobro. Escribe para los periódicos La Razón y La Mañana, publicando sus primeros poemas en la Revista Juventud de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Nómez, 1992). De los años de estudiante universitario datan sus lecturas de Nietzsche y Walt Whitman, influencia que será fundamental en su creación literaria.
Escritura de Raimundo Contreras pertenece a la primera etapa creativa de De Rokha, denominada por Naín Nómez (1992) como “Experimentación y descubrimiento”. Esta etapa inicial se caracteriza por una búsqueda artística, valórica y experimental, que abarcará variados estilos literarios desde 1916 hasta 1930. En su búsqueda por alcanzar una identidad artística, el autor heredará de Whitman la necesidad grandilocuente de abarcarlo todo; afán totalizante presente en significativos momentos de Canto a mí mismo. De Nietzsche, por su parte, reformuló y contextualizó el “Súper hombre”, resignificado en la figura épica de Raimundo Contreras, protagonista del poemario, quien es un huaso y poeta que lee a Kant. En este periodo primer periodo artístico publicó: Folletín del diablo (1916), poemas sociales que denotan su visión anarquista y crítica de la sociedad. Los gemidos (1922), libro vanguardista que buscará un lenguaje que exprese las contradicciones vitales y sociales. U (1926), poemario de influencia futurista. Suramérica (1927), libro de influencia onírica y surrealista. Finalmente, Escritura de Raimundo Contreras (1929). Esta etapa artística finaliza en 1930 con el ingreso del autor al partido comunista.
Escritura de Raimundo Contreras, si bien editada en 1929, apareció en circulación en 1944; la imprenta retuvo 13 años el libro ya que De Rokha no tuvo dinero para cancelar edición. Los problemas de solvencia y edición fueron una constante en la vida de Pablo. Recordemos que Los gemidos (1922) -obra cumbre de este primer periodo artístico- corrió una suerte similar, ya que al tratarse de una autoedición el autor no pudo cancelar la totalidad de los libros. La imprenta vendió los ejemplares de Los gemidos que no fueron cancelados como papel para envolver carne en el matadero central (Lavquen, 2002).
A las dificultades para financiar sus publicaciones, debemos agregar la problemática de la distribución. De Rokha generalmente publicaba sus libros en ediciones limitadas y pagadas por el mismo autor. Esto generó que su obra se encontrara ausente de una gran cantidad de bibliotecas y antologías. De aquí la importancia de la labor realizada por Lom, Cuarto Propio y la propia Fundación de Rokha, al poner en circulación el imaginario poético rokhiano, reeditando sus textos a partir de 1990.
II. Idealismo y materialismo
En Escritura de Raimundo Contreras confluirán al menos dos escuelas de pensamiento disimiles e incluso antagónicas; el Idealismo y el Materialismo.
El Idealismo sostiene que el mundo material, es decir la "entidad de lo real", según Platón, es incognoscible (Giménez y Rueda, 2015). La reflexión es lo que nos permite aproximarnos a un conocimiento parcial de la realidad por lo que, según el Idealismo, la realidad es generada y derivada de los procesos cognoscitivos de los sujetos. Esta doctrina ha experimentado diversas teorizaciones, si bien el referente inicial es Platón, serán importantes las contribuciones de Descartes, Kant, Hegel y Fitche. Podemos distinguir al menos tres clases de Idealismo: Absoluto, Subjetivo y Trascendental.
El Idealismo Absoluto o Filosofía del espíritu afirma, según Fichte, que el espíritu es todo, por lo que las nociones de pensar, ser y verdad son categorías que se articularán desde el espíritu. El Idealismo Subjetivo, por su parte, minimizó el sujeto a todas las cosas; el hombre lo es todo. En esta variante del idealismo, Kant asignó al hombre un valor absoluto. Finalmente para el Idealismo Trascendental, sólo podemos conocer las cosas en medida que están sometidas a las formas de nuestra sensibilidad y, puesto que el espacio y el tiempo no son propiedades reales de las cosas sino algo asignado por el sujeto, no podremos conocer jamás las cosas tal como son en sí mismas, sino que sólo las cosas tal como nos aparecen. Para el idealismo trascendental los fenómenos son representaciones y no cosas en sí mismas.
Los planteamientos idealistas estarán dentro del poemario en tensión constante con el Materialismo. Éste propone que la materia es primaria y la conciencia es producto del desarrollo posterior de la materia. El Materialismo plantea que la conciencia se crea y modela a través de la percepción de la materialidad del mundo y no es en ningún caso anterior a este como lo sugiere el Idealismo. En esta doctrina destacarán Marx, Engels y Feuerbach; desprendiendo de sus planteamientos al menos cuatro clases de Materialismo: Dialéctico, Histórico, Filosófico y Científico.
El Materialismo Dialéctico es una concepción filosófica y científica del mundo, creada por Marx y Engels. Según estos autores, la realidad se desarrolla siguiendo una concatenación infinita de causas y efectos; en el mundo no existe nada al margen de la materia y las leyes de su nacimiento y cambio. El Materialismo Histórico, por su parte, es la aplicación histórica y social de los principios del Materialismo Dialéctico. Todo Materialismo Histórico es Dialéctico. Esta doctrina explicará el curso de la historia basándose en causas materiales y económicas. El Materialismo Filosófico, en cambio, es la ruptura con el idealismo y la afirmación más radical del materialismo, atacando la religión y la teología, al igual que la metafísica en el sentido especulativo. El Materialismo Filosófico propondrá que la unidad real del mundo consiste en su materialidad, por lo que el hombre y el pensamiento serían productos de la naturaleza, desarrollados y formados por su medio ambiente.
Finalmente, el Materialismo Científico no se limitará a una perspectiva metodológica, sino que "buscará la relación entre el entendimiento y el cuerpo, es decir, una relación entre cualquier fenómeno mental y un proceso físico" (Giménez y Rueda, 2015). El Materialismo Científico tendrá una noción positivista de la competencia científica en el campo del conocimiento.
III. Escritura de Raimundo Contreras
La intención de este estudio no es zanjar la disputa entre Idealismo y Materialismo, sino que comprender de qué manera esta contradicción filosófica y existencial se presenta en el texto.
En Escritura de Raimundo Contreras asistimos al desarrollo de una épica social en la tradición literaria chilena, comenzada en gran medida por De Rokha en Los Gemidos. El poemario abordará la realidad desde su fragmentación, a través de la figura de Raimundo Contreras, quien transitará entre la modernidad y postmodernidad; entre el campo y la ciudad, develando la pugna ideológica entre Materialismo e Idealismo. Raimundo encarnará un cúmulo de contradicciones vitales y sociales, denunciando el abandono y desarraigo del campo chileno.
La primera gran prueba que enfrentará Raimundo es el misterio de la muerte, ya que su hijo Tomás acaba de fallecer:
“Aquí, en este vértice, Tomás, hago un abismo, trazo un vacío imponente, paro mi vida.
Aún escucho crujir la naturaleza y el corazón de tu madre, aún veo el sonido de mundo, de tiempo que se derrumba, de sol, de mar, de luz partida de la última gota de aceite alcanforado, aún siento que la pequeña lengua lame la eternidad ensangrentada.
Ahora te come la tierra, más glotona que tú, hijo mío, niño mío, Tomás, y yo te lloro.
Morías como un héroe del absoluto” (De Rokha, 2001)
Estos desgarradores versos atestiguan un hecho real; lamentablemente De Rokha y Winett padecieron la muerte de un recién nacido llamado Tomás. Hay un fuerte sustrato biográfico en la obra, lo que ha llevado a la crítica a interpretaciones exclusivamente biográficas, clausurando otras lecturas del texto.
El idealismo se presenta en primera instancia, como una búsqueda por superar la condición existencial de angustia, evidenciando la lucha del hombre contra un dolor que no comprende. Esta condición de amargura y dolor arrastrará a Raimundo al descontrol, a través de valores y personajes propios del bajo mundo, como son el exceso y las prostitutas:
“la Rosita con los calzones llenos de pecados echarla a la cama cerradas todas las puertas del viento dios caído de cabeza a la espalda del infinito eternamente como quien se huyese con ella”
O también:
“tabernas de acero humedece de cuadrantes melancólicos la rabia ansiosa del niño mete un invierno de provincias de atardecer por las roturas de las tristezas de Raimundo” (De Rokha, 2001)
El personaje sufre el vano intento por eludir su destino y olvidar la muerte de su hijo;
“es un ruido que abarca que agranda que
agarra enrollado a la noche partida un ruido que
va saliendo un ruido que va creciendo y desenvolviéndose arrastrando a Contreras entre las patas velludas de sus neumáticos” (De Rokha, 2001)
Luego de la muerte de Tomás, Raimundo viajará a la ciudad buscando un nuevo comienzo, pero terminará delirando ante una ciudad que no comprende; evidenciando las contradicciones sociales y epocales entre campo y ciudad presentes en la década del 30'. Raimundo jamás será feliz en la ciudad. El universo del poemario se constituye como una crítica a la sociedad industrializada de la época. El paisaje es opresor y llenará de vicios y amarguras a Raimundo, denunciando la tensión materialista a través de los conflictos sociales que surgen de la migración y la falta de humanidad en la ciudad.
“cuando comienza la mañana a colocar pájaros en las banderas del día ¡ay! Raimundo ese
vino grande que se quiebra sonando a ventana de
invierno ese vino libre y polvoroso vino de puta
en catre salvaje negra la tonada corazón ofendido y andariego……
qué ganas de matarse tiene Raimundo Contreras tan apasionado tan atrabiliario y con
tanto cansancio arrinconándole tan valerosa cobardía qué ganas de tener ganas de matarse” (De Rokha, 2001)
Ante la soledad y angustia de la urbe moderna, el sujeto poético se refugia en la bohemia nocturna del bajo mundo; el alcohol y la prostitución aparecen como suplementos ante la orfandad del sujeto, aunque la noche y la farra sólo acrecentarán la angustia de Raimundo.
“y además literato ¿literato? literato es
decir una gran máquina es decir el que riega
duraznos con petróleo y el que siembra terrenos
a dinamita y ara a patadas o balazos es decir el
que esteriliza y produce aquella fruta egregia del
veneno: el poemagran química metasíquica” (De Rokha, 2001)
Raimundo además de marginal citadino es poeta; alter ego rokhiano que alegorizará en su praxis vital los conflictos sociales, denunciando la inutilidad de la poesía ante los ir y venires del mundo citadino. La crítica a la sociedad industrializada que porta el poemario, se interpreta como una crítica al determinismo materialista y a la ilusión de progreso que presenta la sociedad capitalista.
“de repente asoma la naturaleza entre las grandes aguas marchitas doblado hacia adentro atento a la imperial polea sicológica escuchando los anillos de indefinible herido en heridas afuera del suceder kantiano Raimundo mirando su soledad en todas las cosas no alcanza a ver la tierra” (De Rokha, 2001)
Este fragmento presenta una crítica al idealismo subjetivo, ya que al posicionar al hombre en el centro del universo, dejará de lado el mundo material, lo que llenará de una profunda angustia al protagonista. El poemario planteará críticas a ambos lineamientos ideológicos; la tensión entre Materialismo e Idealismo recorrerá todo el poemario, por lo que el autor no podrá decidirse ni por una, ni por otra escuela filosófica.
El idealismo abordará la desmesura del topos lírico, algo que será reiterativo en la poética rokhiana. El hablante se viste y fusiona con el paisaje -síntesis hegeliana-, inaugurando una nueva etapa en la linealidad del poemario que marcará el fin del sufrimiento y el comienzo de la felicidad para el hablante. Raimundo se reconciliará con la realidad y clase social en un entorno alejado de la vorágine citadina. El regreso al mundo rural provocará en el hablante la conciencia de clase, enalteciendo los valores locales; iniciando o continuando la épica social latinoamericana, que se convertirá con el pasar de los años, en el sello poético de Pablo de Rokha:
“al caminar va levantando los pájaros
colorados pisa y revientan grandes hongos dulces que tienen bastante mundo en las pupilas
arrumoradas de esteros eternos habla y sonríen
todas las materias ¡oh! habla habla y setecientos camarones entusiastas emergen del elemento
del universo embanderados los cuadrados lomos
dando olorosos saltos de potrancas en soledad
Raimundo entonces Raimundo abraza la vida
la monta y le revientan loros de tinta” (De Rokha, 2001)
En oposición a la vorágine citadina, el retorno al campo que lo vio nacer brindará a Raimundo estabilidad sentimental, abandonando su inicial condición de soledad gracias a Lucina. El sujeto estará acompañado por primera vez en el poemario. Pareciera ser, que es Raimundo quien permite el nacimiento de su amada, lo que sería el primer indicio de la condición de macrocosmos materialista que portará el protagonista:
“veces de veces le parece a Contreras que ella
no sucedió desde afuera hacia adentro como
manzana madura sino desde adentro hacia afuera como lo caído y tremendo de las cosas futuras
que son el pasado de la esperanza y como
obra suya apenas cree que existe y la llena
entera de lamentos” (De Rokha, 2001)
Lucina alegoriza planteamientos idealistas, ya que permite la redención vital y existencial de Raimundo, potenciando la armonía en el topos campesino del poemario. Es un amor de desterrados que pese al germen de la desolación, permite la evolución sicológica del hablante, proyectando paz y armonía al texto:
“hay una cosita azul ardiendo apenas adentro del hombrote duro un departamento de debilidades felices un aroma de pueblos que nadie conoce se torna profundo colgando duraznos en las
higueras de siempre” (De Rokha, 2001)
El poemario evidencia el tránsito de la vida juvenil de excesos citadinos, a una tranquilidad vital y existencial, centrada en la relación armónica del sujeto con el campo. Apreciamos una madurez del sujeto lírico, fruto de experiencias y angustias, revindicando la condición campesina.
“Raimundo la quiere y la huele como a una
naranja pero la aprieta mucho y ella llora sola
haciendo pucheros de uva entonces él le corta
rosas de risa y amapolas” (De Rokha, 2001)
Se presenta una violencia creadora, Raimundo se aleja del abandono y la soledad iniciales. Tensionando la relación finito-infinito. El sujeto buscará la trascendencia a través de ambas corrientes filosóficas.
“¿por qué convergen a Lucina todos los caminos? porque convergen a Lucina todos los caminos de la misma figura que al poeta todos los sucesos por convicción del ser cósmico porque rodean su postura de ejemplo adorándola los fenómenos” (De Rokha, 2001)
La imagen femenina convoca y aglutina diversos elementos naturales. El amor de Lucina redime y salva a Raimundo.
Al finalizar el poemario, el universo lírico alcanza cierta armonía y parecía que se cerraba con el protagonista dejando atrás su inicial orfandad, gracias a la figura femenina y al campo; pero el topos poético se revela inesperadamente contra el hablante. El universo lírico vuelve a ser hostil, transitando desde lo subjetivo a lo objetivo; Raimundo acoge dentro de su propio ser a Lucina y sus hijos para resguardarlos del mundo. El hablante se posiciona como macrocosmos transitando desde lo particular a lo general, por lo que Raimundo pasa a ser el mundo, clausurando de forma insospechada el poemario:
“olas de silencio altas olas de silencio lo van
arrinconando contra la montaña de fuego todas
las hienas de la soledad y su actitud la propia
memoria lo escupe lo araña le tira espanto a
los ojos insultándolo en la inmensa noche abierta
entonces se abre las entrañas y mete adentro a
Lucina y mete adentro a sus hijos y a sus hijas y
les hace camas de besos y echa a rodar mundo y
cielo abajo” (De Rokha, 2001)
El sujeto se configura como un todo; pasando a ser, no el centro del mundo, sino que el mundo mismo. Raimundo se constituye como un macrocosmos histórico, lo que alegorizará en los versos finales del poemario, el triunfo del Materialismo sobre el Idealismo.
IV. Palabras finales
El poemario evidencia las contradicciones vitales y existenciales presentes en De Rokha, contextualizando las temáticas centrales de su obra: la grandilocuencia de un hablante ante un mundo desmesurado; épica y resemantización de lo popular; una visión degradada de la historia humana; la necesidad de ruptura con la tradición poética anterior y finalmente, atestiguar la unión total y sin medios tonos entre praxis y pensamiento, Naín (1998) hablará de un “código ético y político de honestidad personal”; temáticas relacionadas directamente con los planteamientos filosóficos contenidos en el texto.
Lo interesante del texto no es el triunfo del Materialismo sobre el Idealismo, sino la manera en la que se presenta esta relación contradictoria. El texto presentará críticas a ambas corrientes filosóficas, por lo que la tensión entre Idealismo y Materialismo recorrerá el texto de forma sostenida; develando las contradicciones vitales y existenciales del autor, a través de la figura mítica y heroica de Raimundo.
Raimundo Contreras es un héroe épico, que encarnará los valores del campesinado chileno y luchará por vencer el destino adverso de abandono y desolación; alegorizando los valores y problemáticas de su clase social, universalizando y mitificando la figura de Raimundo. El mundo rural emerge como “una mitología mundana de figuras heroicas, a veces satanizadas, sufridas y abnegadas pero siempre epónimas, fundadoras de una identidad” (Rojas, 2009). Raimundo, alter ego rokhiano poeta y lector de Kant, saldrá victorioso de su batalla épica contra el mundo, al transitar de lo individual a lo colectivo, convirtiéndose en el macrocosmos histórico-materialista del poemario.
Al respecto, es pertinente recordar los planteamientos estéticos enunciados por De Rokha en Obras inéditas (1999): “La imaginación creadora no va de lo subjetivo a lo objetivo (idealismo) sino de lo subjetivo a lo objetivo (materialismo) y retorna a lo objetivo como una realidad nueva, estremecida de autonomía”. Esta cita explicita el transito del pensamiento anarquista e idealista juvenil, a un pensamiento que sintoniza con ideales marxistas, los que llevarán al autor a inclinarse por el Materialismo Dialéctico como método filosófico-estético de creación literaria, lo que se atestigua en los versos finales del poemario.
Escritura de Raimundo Contreras, publicado en 1929, articula un vértice en el proceso escritural rokhiano, anticipando los contenidos sociales y políticos que estarán presentes en las posteriores obras del autor; atestiguando el tránsito de los planteamientos idealistas iniciales, hacia una concepción marxista de la historia, plasmándose en su ingreso al Partido Comunista en 1930. Posterior a su ingreso al partido, comenzará el segundo periodo poético rokhiano, influenciado por temáticas bíblicas y sociales, en el que prevalecerá la noción materialista de la historia.
V. Bibliografía
- De Rokha, Pablo. Escritura de Raimundo Contreras. Santiago: Editorial Cuarto Propio (2ª ed.), 2001. Versión online
[http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Carticles-66641_Archivo.pdf]
- De Rokha, Pablo. Obras Inéditas. Santiago: Lom. 1999.
- Giménez y Rueda. Lecciones de filosofía: Bachillerato, cap. VII. Consultado 17 de Agosto, 2015. Versión online
[http://efrueda.com/textos/materialismo-e-idealismo]
- Lavquen, Alejandro. 80 años de los 'Los Gemidos' de Pablo de Rokha En: Revista Rebelión, 21 de Julio, 2002. Versión online
[http://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/alejandro200702.htm]
- Nómez, Naín. Pablo de Rokha treinta años después. En Revista Rocinante, Noviembre de 1998. Versión online
[http://www.letras.mysite.com/rokha1.htm]
- Nómez, Naín. Vida y Obra. En Nómez, Naín (ed). Poesía chilena contemporánea: Antología crítica. Santiago: Fondo de Cultura Económica. 1992. Versión online
[http://www.letras.mysite.com/rokha3106.htm]
- Rojas Pachas, Daniel. Los Gemidos de Yanquilandia. En Revista Cinosargo, (21 de Julio, 2009). Versión online
[http://www.cinosargo.cl/content/view/437141/Los-Gemidos-de-Yanquilandia-por-Pablo-de-Rokha.html]