Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Patricia Espinosa | Autores |
CRÍTICA LITERARIA
Por Patricia Espinosa
Publicado en Las Últimas Noticias, del 9 de Junio al 7 de Julio de 2017
.. .. .. .. ..
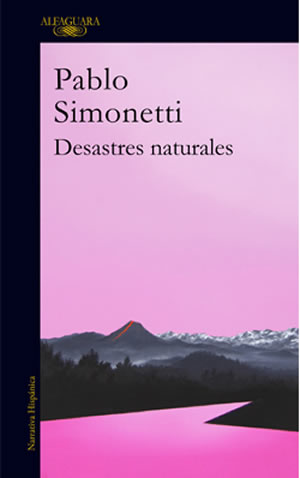
Desastres naturales
Pablo Simonetti. Alfaguara, 2017. 247 págs.
LUN, 9 de Junio de 2017
En términos panorámicos puede leerse como el origen de toda la narrativa de Pablo Simonetti, ya que concentra sus preocupaciones constantes, la clase, la familia y la homosexualidad. Desastres naturales, hasta ahora, su novela más intensa y arriesgada, relata desde un punto de vista confesional la vida de un personaje atormentado, durante más de cuarenta años, por un deseo enfermizo de arraigo y reconocimiento familiar que le impide no sólo gozar, sino construir una vida independiente y libre de culpa.
Con idas y venidas, la novela recorre el tramo 1971 al 2015 en la vida del protagonista Marco Orezzoli, ingeniero destacadísimo, nacido a comienzos de los 60, en el seno de una conservadora familia italiana avecindada en la comuna de Vitacura. Una primera impresión, nos llevaría a pensar que Orezzoli está abriendo las puertas de su vida familiar y personal con gran crudeza. Sin embargo, al poco andar su apuesta se inunda de comprensión y condescendencia. Esta ecuánime mirada, madura, con muy poca rabia, sirve de piso para el principal efecto de sentido que la narración propone, se trata de la complicidad lectora con la auto-victimización del protagonista rechazado por su familia debido a su identidad sexual. Así, el aparente riesgo no es más que auto-rregulación, freno a la asignación de culpas y responsabilidades.
Salvo el hermano mayor, que reprime homofóbicamente el ascenso del protagonista en la empresa familiar, todos los demás personajes serán presentados con sus miserias y bondades. Tan equilibrada es la presentación de las fuerzas, que una parte de la familia apoya el "Sí" a Pinochet y la otra el "No". Pero no sólo están ausentes del relato las dramáticas pasadas de cuenta, el resentimiento y el destapar la cloaca familiar, sino también el placer, que queda suprimido por la actitud calculadora del narrador.
De esta forma, aun cuando pudiera verse como una novela de denuncia, en realidad no es tal. Lo que queda en pie, entonces, será el modo en que experimenta la homosexualidad un
miembro de la burguesía, con escasos vínculos sociales y cuyo principal eje existencial es su patriarcal familia, a la que jamás rechaza del todo. Por el contrario, se evidencia un marcado orgullo por el origen europeo, por su empuje como emigrantes y esforzados trabajadores. Así, el protagonista queda atrapado en una indecisión fatal, que aplana o neutraliza todas las fuerzas de la novela, neutralidad que sólo se verá interrumpida por esporádicas experiencias sexuales, obviamente con sujetos de su misma
condición social.
Simonetti utiliza un método narrativo bastante sencillo, pero útil cuando se carece de herramientas técnicas complejas. Así, la novela posee un formato cercano a la parábola, donde el protagonista, mezcla de hombre nuevo y semidivinidad martirizada, sigue un periplo circular, convirtiendo su vida en una serie de actos sacrificiales asumidos como victorias. Este accionar clausura el carácter dialógico del libro, dejando todos los cambios y vueltas de la historia como simples variaciones de una escena fija que se reitera sin evolución real.
Por esa misma razón, la novela parece estar más orientada a golpear a un lector heterosexual, masculino, homofóbico, a quien se le enseña que un homosexual en la familia no significa tener a un salvaje conviviendo con la abuela y los niños en los almuerzos domingueros. Es precisamente el carácter ejemplar lo más desafortunado de esta escritura que propone obsecuentes y poco dignas razones sobre ser homosexual.
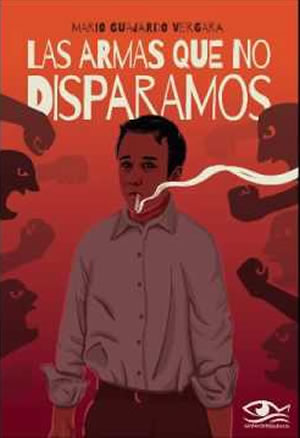
Las armas que no disparamos
Mario Guajardo. Barravento, 2017. 111.págs.
LUN, 16 de junio de 2017
En narrativa, el realismo social chileno hace ya bastante tiempo que presenta síntomas de haber entrado en una etapa de decadencia. Entre las variadas razones que explican el fenómeno está una evidente reiteración de un número reducido de tópicos que parecen haberse convertido en la norma del género.
Así, se insiste en lo delincuencial, el narcotráfico, lo pandillero, la prostitución y no mucho más. Temas que obviamente generan escenas impactantes, con mucha violencia, pero que reducen el mundo popular a lo marginal. Poco, casi nada, hay de condiciones materiales de existencia, relaciones laborales abusivas, luchas por vivienda, salud o territorios.
Para el realismo social actual, mundo popular y marginalidad son una sola cosa. La pobreza se clausura con una imagen que los noticiarios de televisión no dejan de transmitir. Ese agotado y reiterativo diseño se plasma en este desnivelado primer volumen de relatos de Mario Guajardo, contribuyendo no sólo a la estigmatización de lo popular, sino al achatamiento del propio realismo social.
Guajardo comete, además, el gran desatino de incluir al final de su libro un extenso apéndice, destinado al autoelogio literario, el lamento por no haber sido premiado con fondos públicos y la interpretación de las claves secretas de su propia obra.
A pesar de todo lo anterior, Las armas que no disparamos comprende ciertas ideas en tomo a la marginalidad urbana y la violencia que merecen alguna atención.
Dos son los relatos que mantienen a flote el libro. El primero, "Camino al cielo", se centra en una pandilla de delincuentes que planifica sigilosamente un atentado, y se destaca por sus diálogos veloces, el fraseo rápido, cortante, y el tratamiento de la traición. En "Las armas que no disparamos", que da título al volumen, se presenta un apretado monólogo decadentista, atado al pasado heroico de un personaje considerado el loco de la población. Dos historias
efectivas en su organización y precisas en la formulación temporal.
Los mayores desajustes corresponden a la tendencia a recargar la prosa mediante la adjetivación desbocada, los desvíos de la columna vertebral de cada relato, la debilidad discursiva de los protagonistas y un esquematismo básico al asignar ingenuidad al hombre común y profundidad al hombre letrado. Además, hay una postura forzada en su
brusquedad, es decir, en dar con el tono macho rudo que llega a rozar lo caricaturesco. Los personajes masculinos, es decir prácticamente todos, son violentos en lo exterior y vacíos en la intimidad.
Ser un personaje protagónico, en estas narraciones, es cumplir con la función de testigo y nexo; por tanto, las reacciones y decisiones del personaje pierden relevancia e importancia. Por lo general, los sujetos tienen un origen social precario, pero no se sienten parte de ninguna colectividad y la violencia es una respuesta siempre disponible. Guajardo concibe el género cuento como un contenedor, donde todo cabe, donde todo puede ser narrado de manera abigarrada y a costa de la paciencia del lector. Además, es un volumen marcado por la presencia de anécdotas uniformadas en su estructura, donde el realismo no es más que un patrón para confinar y consolidar una perspectiva virulenta sobre los sectores más desprotegidos y golpeados socialmente.

Video killed the radio star
Daniel Rojas Pachas. Narrativa Punto Aparte, 2016. 177 págs.
LUN, 23 de Junio de 2017
El intento de volcar al campo literario nacional la perspectiva narrativa de Roberto Bolaño no debería ser en sí misma una mala idea. Desvalorizar de buenas a primeras los homenajes y las relecturas de los grandes autores resulta miope y hasta ridículo. El problema es que Daniel Rojas Pachas en su novela Video killed the radio star hace una mala asimilación de Bolaño, quedándose en la fachada; si quería denunciar no debió hacerlo desde personajes que parecen sólo estar atestiguando su superioridad moral.
La interacción, y a ratos dependencia, con Bolaño opera entonces como un efecto de superficie, ya que a nivel del detalle el libro lo convierte en un recurso literario o, incluso más, una estética simplona conformada por guiños al pomo, los artis-tas malditos, el desarraigo y el pequeño mundo de los escritores con ansias de fama.
Además, todos los personajes son abordados desde una posición externa y restringida. Esto significa que se ven reducidos a sus actuaciones públicas, asociadas a una convivencia endogámica y, por supuesto, altamente misógina. Por lo tanto, nada nuevo se respira en estas historias que van acumulando anécdotas que muestran la miserable vida de los poetas, caracterizados como borrachos, drogadictos, malagradecidos, arribistas y desleales. La insistencia en marcar esos rasgos se pierde como desarrollo de las tensiones narrativas, debido a la ausencia de vuelo crítico, reduciendo todo a un alegato moral.
Un aspecto positivo es la permanente búsqueda de formatos como la nota al pie de página, la entrevista, la carta, el correo electrónico, presentaciones de libros, conversaciones de chat o estados de Facebook. Sin embargo, esta diversidad choca con el desajuste estructural de la novela. El primer capítulo opera de manera autónoma, mientras los dos restantes conforman una unidad. La primera parte se convierte entonces en un excedente, un sobrante, donde la relación entre el pintor peruano y el periodista que lo va a entrevistar funciona sólo por la instancia que los reúne, formando una figura artificiosa que no sirve más
que de excusa para exponer sus respectivas experiencias.
Los dos siguientes segmentos que conforman el volumen, si bien se retroalimentan, en tanto tienen como centro el decadente ambiente cultural y la exposición de las prácticas malsanas de los escritores, se extralimitan en una prosa abigarrada, que intensifica los ejemplos de la condición de víctimas de los protagonistas dispuestos siempre a enarbolar su moralina.
En último término, ambos capítulos se concentran en la
representación de una pequeña batalla entre el bien y el mal, desprovista de un sentido ajeno al literal, orientado sólo a lo fáctico. Lo cual no estaría mal, insisto, si la novela se hubiera atrevido a explorar en otras tensiones, como la relación élite/ perraje, tráficos de influencias, tráficos sexuales, corruptelas de editoriales o de fondos públicos, etcétera, pero nada de eso hay, o casi nada, ya que en cuanto se roza una tratativa impropia, por ejemplo entre gestión cultural y empresariado, rápidamente se abandona para volver a enumerar las taras de los poetas.
Rojas Pachas ha ido construyendo un trabajo narrativo con calma y rigurosidad. Su escritura se ha centrado en la violencia desenfrenada, para lo cual ha eliminado los centros, diversificado las tramas secundarias y mantenido en pie, como protagonista, a un degradado escritor. Esta vez, sin embargo, poco y nada aparecen sus fortalezas. Su estética se diluye en virtud de un efecto de denuncia que adolece de una timidez extrema.
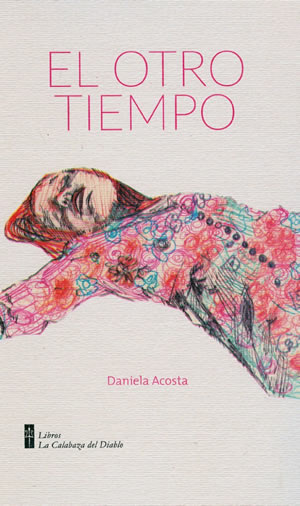
El otro tiempo
Daniela Acosta. La Calabaza del Diablo, 2016. 106 págs.
LUN, 30 de Junio de 2017
Pasa algo poco usual con la escritura de Daniela Acosta: tiene un tono de cercanía y proximidad tan enorme como natural; por lo mismo, propone y desarrolla con facilidad reflexiones menores, de aquellas que aparentan falta de expectativas e ingenuidad casi total. El otro tiempo, su primera novela, sin embargo, es más que la bitácora de una mujer desencantada y un estilo de vida desenfadado y cándido. El mayor mérito de esta biografia ficcionada es intentar, sin lograrlo, configurar una crisis, atenuando todo matiz trágico.
El énfasis en el fracaso y su posible superación están presentes en cada una de las acciones de la protagonista, una estudiante y trabajadora de medio tiempo, chilena, que migra a Buenos Aires. Durante dos años, la narradora envía una secuencia de correos electrónicos a una amiga, que jamás responde los mensajes, lo que permite sospechar sobre la existencia real de la receptora e incluso la existencia de la propia narradora en la capital argentina.
La escritura en fragmentos, siempre abiertos, siempre desgajados, interaccionan con una vida abordada por tramos, donde el origen se desdibuja, pero aun así es un referente, que permite el surgimiento del fluido, calmo y hasta afectuoso discurrir de la protagonista. Los mensajes, por tanto, conforman un paréntesis que anda su transitorio deambular por Buenos Aires, ya que la conciencia del regreso a su mustio país es constante. Esta conformación de una ruta circular, delineada en zigzag, con más bajos que altos anímicos, es asumida por un habla que se cierra en la frase corta y bloquea el afuera. La narradora se concentra, entonces, en imágenes líricas, al borde de lo onírico, que transmiten sensaciones de pérdida, pero también de pequeños placeres que la arrojan hacia dentro, reafirmándola en su condición femenina.
Acosta explora en un sujeto femenino que asume la crisis con autoconciencia de su dramatismo, a ratos irónica y en consecuencia con pizcas de liviandad, formulación precisa para sortear y redundar en las múltiples tensiones que le impone el tiempo y, por ende, el reloj biológico, la vejez. De ahí que en su mirada de extranjera mezcle ingenuidad y desgaste, destacando en su accionar el peso del absurdo en todo lo que constituye novedad.
La falta de resentimiento es un punto clave en esta propuesta, donde el yo resulta incapaz de identificar al enemigo. Por ello, cada encuentro erótico casual atenúa la diferencia de género y la violencia simbólica que lo masculino arrastra. En este escenario, la narración se vincularía a la denuncia sobre un tipo de violencia que limita posibilidades de resolución de crisis La protagonista experimenta entonces una encerrona, pues no le queda más que someterse para encontrar salvación.
Daniela Acosta acierta al elaborar una narrativa con matices de profundidad pero también de liviandad y una bien calculada frivolidad, recursos efectivos y precisos para conformar la compleja figura de la cautiva, la prisionera cultural, aquella que incluso llega a creer que puede reinventarse, sin ponerse en riesgo, por fuera del mandato que le asigna un lugar y una función por el solo hecho de ser mujer.
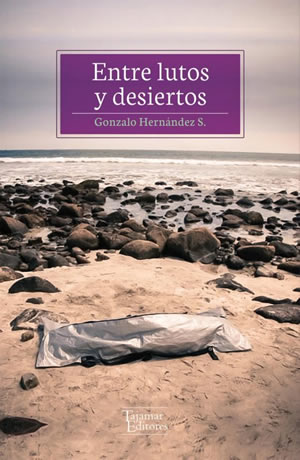
Entre lutos y desiertos
Gonzalo Hernández. Tajamar, 2016, 282 págs.
LUN, 7 de Julio de 2017
Desde el 2010, año en que apareció su primer libro, Gonzalo Hernández ha ido perfeccionando su proyecto literario. Ahora reaparece con este oscuro neopolicial, que no da respiro en denunciar la corrupción.
Hernández escribe con fluidez, con equilibrio descriptivo, regulando los focos, que son múltiples, y condensando eficazmente el tiempo. La narración carece de distractores, exageraciones de color local o de una marginalidad viril y esperpéntica. Al contrario, se ubica en una interesante crisis de masculinidad, donde es más importante fumarse un pito que consumar una relación sexual.
Gustavo Huerta, ya presente en anteriores libros, es el personaje central. Tiene 35 años, estudió filosofia, trabajó de detective privado y ahora es un consumidor asiduo de cannabis que se gana la vida a través del microtráfico. El relato lo muestra como un adolescente amigable, especialista en meterse en problemas, para luego escabullirlos a como dé lugar. Huerta convive con Francisca Rodríguez, quien abandonó su carrera universitaria debido a problemas económicos, dedicándose a trabajar en una ONG ambientalista en Copiapó. En esta labor, Francisca descubre la oscura relación entre una empresa minera extranjera y una red de políticos que operaría en el norte chileno. El manejo de información privilegiada motiva el secuestro de Francisca.
Todo policial requiere un protagonista contundente, un personaje claro, definido, que se haga cargo de su centralidad desde un inicio. Por lo general, cuando se debilita la construcción del detective o del investigador, tambalea el volumen en su integridad. Sin embargo, en esta novela ocurre un movimiento contrario y muy riesgoso, ya que se produce una disociación entre el protagonista y la historia policial. Esto significa que Gustavo Huerta aparece como un personaje ampliamente superado por la historia en la que se ve inserto, tanto así que la novela, en un determinado
punto, ya no requiere más de él, un personaje un tanto estereotipado, que apenas contribuye a la investigación.
En el tercer y último capítulo, Huerta, mostrándose por única vez como escritor, señala que abandonará la primera persona con el fin de lograr "un mejor tejido narrativo". Por tanto, lo que viene a continuación, un conjunto de diversos testimonios, será organizado por una voz omnisciente, con pequeñas, y casi invisibles, irrupciones del
joven drogadicto. Este segmento del libro, donde se aclaran todas las incertidumbres en torno al secuestro, en la práctica expulsa al protagonista, que sólo en las últimas páginas retoma su rol de eje narrativo. En cualquier caso, y desgraciadamente, resulta más testimonial que detonante de la acción.
Lo que pudo haber sido un error enorme no logra afectar fatalmente al volumen, debido a que la trama bien urdida, la presencia de personajes secundarios atractivos y la tensión que provoca conocer el modo en que se dilucidan los hechos han sido lo suficientemente poderosos como para independizarse de la figura central. El principal mérito de esta novela es levantar un caso policial, generando expectación constante por más de doscientas páginas. El secuestro de la mujer, si bien es el gran disparador de la anécdota, da lugar a una diversidad de ramificaciones y microhistorias, que espesan una trama que jamás pierde el foco respecto al poder y sus vulnerabilidades.