Proyecto Patrimonio - 2006 | index | Pedro
Lemebel | Autores |
De
nuevo la búsqueda, otra vez la decepción
Por Pedro Lemebel
La Nación, Domingo 30 de abril de 2006
Nos decían: otra vez
estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos
hacían esperar horas tramitando la misma respuesta, el mismo:
señora, olvídese; señora, abúrrase, que
no hay ninguna novedad. Deben estar fuera del país, se arrancaron
con otros terroristas. Pregunte en Investigaciones, en los consulados,
en las embajadas, porque aquí es inútil.
Y fueron tantas patadas, tanto amor descerrajado por la violencia
de los allanamientos. Tantas veces nos preguntaron por ellos, una
y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose
los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto
donde los hicieron desaparecer. Donde juraron por el honor sucio de
la patria que nunca revelarían el secreto. Nunca dirían
en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera,
en qué oleaje verde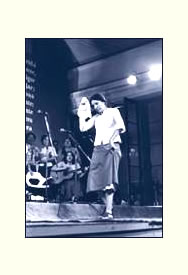 extraviaron sus pálidos huesos.
extraviaron sus pálidos huesos.
Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por
los tribunales militares, Ministerio de Justicia, oficinas y ventanillas
de juzgados, donde nos decían: otra vez estas viejas con su
cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar
horas tramitando la misma respuesta, el mismo: señora, olvídese;
señora, abúrrase, que no hay ninguna novedad. Deben
estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas.
Pregunte en Investigaciones, en los consulados, en las embajadas,
porque aquí es inútil. Que pase el siguiente.
Por eso, para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera
desertar, tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano a
nuestros Juanes, Marías, Anselmos, Cármenes, Luchos
y Rosas. Tuvimos que cogerlos de sus manos crispadas y apechugar con
su frágil carga, caminando al presente por el salar amargo
de su búsqueda. No podíamos dejarlos descalzos, con
ese frío, a toda intemperie bajo la lluvia tiritando. No podíamos
dejarlos solos, tan muertos en esa tierra de nadie, en ese piedral
baldío, destrozados bajo la tierra de esa ninguna parte. No
podíamos dejarlos detenidos, amarrados, bajo el planchón
de ese cielo metálico. En ese silencio, en esa hora, en ese
minuto infinito con las balas quemando. Con sus bellas bocas abiertas
en una pregunta sorda, en una pregunta clavada en el verdugo que apunta.
No podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos.
Quizás aterrados bajo la oscuridad de la venda. Tal vez temblorosos,
como niños encandilados que entran por primera vez a un cine,
y en la oscuridad tropiezan, y en el minuto final buscan una mano
en el vacío para sujetarse. No pudimos dejarlos allí
tan muertos, tan borrados, tan quemados como una foto que se evapora
al sol. Como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de
su despedida.
Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos,
sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos
porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su
especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando
llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos
a soñarlos, como quien dibuja el rostro amado en el aire de
un paisaje invisible. Como quien regresa a la niñez y se esfuerza
por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle facial desbaratado
en la última pieza por el golpetazo de la balacera.
Y aun así, a pesar del viento frío que entra sin permiso
por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados
por la tibieza aterciopelada de su recuerdo. Nos gusta saber que cada
noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección, sin número,
ni sur, ni nombre. No podría ser de otra manera, no podríamos
vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas.
No podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume
sangrado de su aliento.
Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de
Chile con nuestros muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido
sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van plateando
lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra
mesa. Y con nosotros ríen, y con nosotros cantan y bailan y
comen y ven tele. Y también apuntan a los cómplices
y culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía
y reconciliación.
Nuestros muertos están cada día más vivos, cada
día más jóvenes, cada día más frescos,
como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los
canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor
de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada
de su recuerdo.